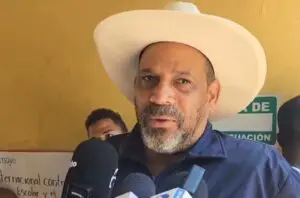Abajo se escuchó el crujido de la puerta y se escuchó un furioso tropel en el zaguánPocos segundos más tarde apareció un grupo de jóvenes sobre la azotea -frenético-, y casi al mismo tiempo se produjo un estampido en el techo de la casa contigua cójanlo, se tiró el maldito, no lo dejen ir.
El cuerpo del hombre sonó a vidrio roto al golpear en el zinc.
En vano trató de sostenerse. Rodando atropelladamente, manoteando y resbalando por la superficie inclinada, fue a dar al suelo con un crujido de cáscaras de maní.
-Te digo que no me jales, Mercedes-dijo el doctor Córdoba-. Yo no puedo caminar tan rápido.
-Es que a este paso lo vamos a encontrar difunto, doctor -replicó Mercedes.
De inmediato hubiera querido levantarse y continuar corriendo, huyendo hacia ninguna parte y golpeando sin tregua, sin misericordia, a quienes se le atravesaran por el camino. Pero un solo movimiento le bastó para comprobar que sus miembros no le respondían. Las fuerzas le habían abandonado. Sentía su propio cuerpo como una masa lánguida y floja, gelatinosa y ensangrentada y sin remedio. Tenía los hombros y la cara hinchados, desfigurados, rotos y los dolores de la caída le dolían confusamente por encima de las primeras heridas y de los palos en el callejón. En los oídos le sonaban mil injurias. La rabia, la desesperación y el terror lo invadían intermitentemente. Y por momentos se le nublaba la razón: le parecía contemplar las cosas como a través de un espejo opaco y entonces tenía la impresión de estar sufriendo un destino ajeno. Pero el alma se le salía por los poros y, puntualmente, el dolor le devolvía la conciencia de su realidad. Se sentía morir. Los perseguidores le pisaban los talones. Docenas de ojos lo buscaban con avidez. ¿Dónde debía meterse para escapar a la solicitud de sus verdugos? El reloj de una iglesia vecina campaneó las cinco y media.
-Minutos más, minutos menos -dijo el doctor Córdoba-: nadie se salva por cuestión de minutos. Así es que aguanta el paso o vete alante. Total yo siempre dije que ese hermano tuyo iba a parar en loco… ¿Y a tu mamá dónde la dejaste?
-Allá, con él. Fue ella que me mandó a que viniera a buscarlo, doctor.
-¡Qué barbaridad! -Exclamó el doctor Córdoba-: ¡En que líos se mete la gente por culpa de su propia torpeza!
-Es la desgracia, doctor -recitó Mercedes-, casi convencida.
-Sí, la desgracia -aprobó el doctor Córdoba-. ¿Pero cómo pudo suceder una cosa así? ¡Eh! ¿Cómo pudo suceder?
El hombre dio un paso en falso y volvió a caer por tercera vez. Enseguida trató de incorporarse: ninguno de sus miembros le obedecía. Ayudándose con los codos logró arrastrarse un par de metros. Luego, andando a gatas: continuó avanzando hacia la calle. Y entonces divisó el carro patrulla a veinte pasos de distancia -apenas una mancha grisácea en sus ojos borrosos- y junto al carro cinco gendarmes serenamente rígidos como postes de luz sin brillo, con chapas de metal, inmóviles, ayúdenme. La turba se había contenido y esperaba en silencio y con temor al desenlace. El hombre se incorporó a medias: avanzó algunos pasos, dio un traspié: consiguió sostenerse. Cuatro agentes permanecieron rígidos, hostiles. -Métanme, preso pero no dejen que me maten.
El oficial se recostó en el auto; lo encañonó con el M-1. Luego se llevó una mano a la cara para acomodarse los Ray-Ban. Los subalternos lo observaron con impaciencia. Entonces el hombre se desplomó en el suelo, jadeante, y apenas levantaba la cabeza para implorar sin fuerzas: -policía, ¿no me van a llevar preso? El oficial miró con displicencia a uno de los subalternos, acarició el guardamonte del fusil, hizo una mueca, mascaba chicle. El hombre se volvió hacia la turba por última vez, y luego hacia el carro patrulla, policía, con un gesto implorante, y después bajó la cabeza con resignación. En ese momento el oficial dijo: -piltrafa- y metió el dedo en el gatillo.
-Entonces oímos los tiros, doctor -dijo Mercedes-. Mamá estaba sentada en la mecedora esperando que volviera y comenzó a gritar lo mataron, lo mataron y salió a la calle dando gritos.
Fueron muchos tiros, doctor. Le tiraron todos los tiros que tenían y la gente se mandó para que no se le fuera a pegar una bala.
-¡Carajo!-, dijo el doctor Córdoba. Si tú me hubieras dicho eso desde el principio… ¿Por qué no fuiste a buscar un cura directamente?
-Es que mamá me dijo que a lo mejor se podía hacer algo todavía. Me dijo búscalo, Mercedes, búscalo que todavía resuella.
El doctor Córdoba se detuvo frente al cuerpo y los curiosos se apartaron. Se agachó para comprobar que no había nada que hacer. Lo palpó, le tomó el pulso, dijo que no con la cabeza: miró oblicuamente al oficial.
-No se quiso detener… ¿Usted es
médico?
-Este hombre está muerto.
-Duro…
De repente empezaron a escucharse gritos destemplados. Una mujer anciana, histérica, se arrojó sobre el cadáver como un ave de presa. Aullaba y se quejaba lastimosamente y se halaba los cabellos: se golpeaba el pecho con los puños cerrados. A duras penas lograron separarla y alejarla del lugar, mientras ella se debatía furiosamente, tratando de liberarse de la gente que la contenía.
Luego se desplomó sin fuerzas y comenzó a sollozar con la nariz, continuadamente, con una especie de ritmo Interior. Alguien le dio a oler un algodón empapado de berrón y le hicieron beber un vaso de agua con azúcar.
El doctor Córdoba se sacudió el polvo de la rodilla. Movió negativamente la cabeza y echó un último vistazo al cuerpo inerte. Por un instante sus ojos volvieron a encontrarse con los Ray-Ban del oficial, que lo miraba insistentemente, con dureza. Se encogió de hombros y lo saludó mecánicamente con un gesto ambiguo. Enseguida le volvió la espalda, despacito, y pidió que lo dejaran pasar.
La gente, arremolinada en torno al cadáver, le cerraba el camino y tuvo que abrirse paso a fuerza de empujones. Se alejó del centro del tumulto con un sentimiento de derrota y de fastidio.
A lo lejos oyó un inútil barullo: la sirena de una ambulancia que se acercaba a toda carrera. De pronto se sintió triste y cansado. Era mañana clara y el sol picaba fuerte sobre los techos de zinc.
Alcanzó a ver a Mercedes, recostada contra un árbol, que paseaba la vista por los alrededores con una curiosidad de perro hambriento.
Tenía la cara larga y afilada, los ojos tristes y llorosos y parecía no darse cuenta cabal de la situación. Parecía aturdida. A su lado la gente hablaba y se movía. Comentaba en voz baja. Susurraba frases confusas de pésame.
El doctor Córdoba se acercó despacito por detrás: se quedó mirándola en silencio. Le puso una mano en el hombro y abrió la boca para decir algo.
Pero enseguida se sintió desarmado por su propio gesto y comprendió que todas las palabras del mundo resultarían igualmente inútiles y frías. Y entonces no dijo nada. (De “Los cuentos negros”, disponible para descargar en pdf).