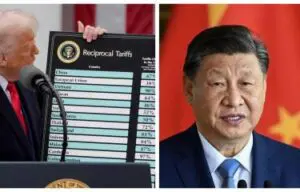No hay en toda la superficie de la
Tierra un ruido que produzca una impresión
de angustia y espanto comparable al ruido
de los cerrojos de una cárcel venezolana.
ANTONIO ARRÁIZ
Hombres verdaderos, 1938
El venezolano es un perito en sueños, un diestro arquitecto de utopías. América, sin ir más lejos, es la quimera de dos venezolanos, la fantasía de dos venezolanos. En la cabeza turbulenta de Francisco de Miranda nace la independencia americana. Él pone el nombre —Colombia— e imagina aquel imperio independiente, desde el Estrecho de Magallanes hasta el paralelo 45 en la América del Norte. Su proyecto es un surtido de monarquía inglesa, imperio incaico, federación norteamericana y Roma de Césares. Esto es: un Emperador descendiente de los Incas, un Senado de “Caciques” vitalicios, una Cámara baja designada por sufragio popular, Jueces federales nombrados por el monarca, y Censores y Ediles como en Roma.
La de Bolívar es otra historia. De él recogemos la revelación iluminada, el credo excelso, la furibunda religión americana. Pero Bolívar es, a un tiempo, Ulises y el Cid, Prometeo y don Quijote, Hamlet y Godot. Al lado de Simón Rodríguez, el maestro, Bolívar pronuncia la invocación del Aventino. Después atraviesa los Andes a caballo, redime cinco naciones de la coyunda española y, al final, se transforma en un ateo de su propio evangelio. La idea bolivariana desciende al olvido antes de realizarse. Al morir en Santa Marta, el Libertador se declara “viejo, enfermo, cansado, desengañado, hostigado, calumniado y mal pagado”.
Después de Bolívar, durante un siglo y medio, la utopía descansa y la fantasía del venezolano se aquieta y duerme. Años son de codicias calmadas, de apetitos serenos. Hasta que el nuevo ensueño acomete con furias plenas: nuestro es el petróleo, nuestro es el suelo, nuestro es el delirio; y hágase la luz y hágase la fiesta. Y entonces la parroquial serenidad venezolana, tras una larga modorra, se viste de galas para asistir al asueto sin término, a la vacación infinita y a la aparatosa celebración que inaugura el Carlos Andrés Pérez de 1973. Y Venezuela entera se embriaga en aquel derroche frenético, en aquella pompa delirante y extraviada.
Entonces, indeteniblemente, la gran riqueza venezolana transita del estado sólido al estado gaseoso —se sublima— en menos de veinte años. El “oro negro”, el “excremento del diablo”, se convierte en babilónicos proyectos estatales, en subvenciones al consumo, en dólares emigrantes… en Black Label. Tiempo después, los quebrantos de la economía hacen que el sueño venezolano de 1988 apunte de nuevo hacia Carlos Andrés Pérez.
Se apela, por supuesto, a un artífice del embeleco popular. La gente lo recuerda: dólares baratos, combustibles baratos, jubilosas dádivas a manos llenas. Así fue la primera vez. Pero los tiempos eran otros. Con las reservas monetarias agotadas y una deuda externa que triplica las exportaciones anuales de petróleo, Pérez no tiene opciones. Y se ve apremiado a la dureza.
Al cabo de tres años de frugalidad, la efervescencia colectiva encarna en Hugo Chávez, un expresivo coronel amotinado que, en tanto recita a Neruda y a Pedro Mir, declara su voluntad de luchar contra el neoliberalismo, el FMI, la OEA, el Banco Mundial, el BID y la ONU. Ya en el cuarto año surgen las querellas de corrupción contra Carlos Andrés. Así, antes de concluir su mandato, Fuenteovejuna arroja a la calle al presidente Pérez. Y nuevamente Venezuela se lanza en pos del vellocino de oro. Sólo que esta vez, en un obcecado recurso a la añoranza, dirige la mirada hacia el venerable Rafael Caldera. Pero el gobierno de Caldera fracasa rotundamente, la vida del venezolano se despedaza y sus ilusiones de vivir se deshacen como sueño en el sueño.
Antes, con el Caldera de 1993, germinó una apuesta a la nostalgia. Ahora, destruidas las esperanzas, apaleada groseramente su autoestima, el venezolano apuesta a la hechicería, a la nigromancia, y dirige la mirada hacia aquel Hugo Chávez. Pero, en realidad, ¿quién era Chávez? “Si uno pudiera moler en una máquina a Perón y a Velasco Alvarado, a Noriega, al Che Guevara, a Daniel Ortega y a Fidel Castro, a Abimael Guzmán y al cura Pérez de la guerrilla colombiana, y si esa masa se espolvoreara con una pizca de Jadafi y unas cuantas gotas de Sadam Hussein, estaríamos construyendo a Hugo Chávez”, dijo una vez Carlos Alberto Montaner.
Hugo Chávez Frías llega al palacio de Miraflores en 1999. Su rimbombante proyecto consistirá en resucitar en todo el continente (ahora con un fútil apodo: Socialismo siglo XXI) el aliento de la deshilachada utopía empotrada en Cuba desde cuarenta años atrás. Con las mayores reservas de petróleo del mundo y en unos años en que la cotización del crudo alcanzó cotas obscenamente altas, al comandante Chávez le resultó sencilla esta faena. En tanto destrozaban a escobazos la piñata petrolera, el resto sería incautar industrias, fincas y negocios, a la vez que cerrar periódicos y estaciones de televisión y amedrentar opositores.
Eran días en que la ubicua verborrea ‘bolivariana’ del ‘jefe supremo eterno’ irrumpía, a toda hora, en las pantallas de tv de los hogares venezolanos. Esto así, mientras el régimen se hacía de un solapado y vasto sistema de espionaje para husmear y controlar los movimientos de la gente. Como era previsible, a la muerte de Chávez (en marzo de 2013) el experimento socialista había logrado la ardua hazaña de destrozar el sistema productivo del país, lo que obligaba entonces a importar un 80% de los bienes (alimentos, medicinas, provisiones, etc.) consumidos por la población.
Chávez desaparece meses antes del derrumbe de la cotización petrolera. Lo releva en la presidencia Nicolás Maduro. En diciembre de 2015 el galón del crudo se ha reducido a 50 dólares: la mitad del precio vigente en junio de 2014. Claro, como el socialismo fracasa cuando se le acaba el dinero de los demás, y dado que el régimen nada produce, ahora las farmacias y los mercados están llenos de colas humanas que buscan alimentos, medicinas y pertrechos domésticos. Unos productos que, claro, allí no encontrarán porque no existen en esa Venezuela de hoy donde ya se desvanecieron las quimeras; aun con esos ariscos centinelas blindados que cuidan los portones kafkianos de recintos inútilmente abiertos.
Ya antes lo dije: desciendo de venezolanos y, acaso con indecibles impulsos, amo íntimamente a ese pueblo. Percibo ahora la consternación colectiva, la majestuosa perfección de aquella tragedia. Y no oculto que Venezuela, como Margarita Gautier, ha de parecerme incesantemente hermosa, hasta cuando se arrima a la agonía.