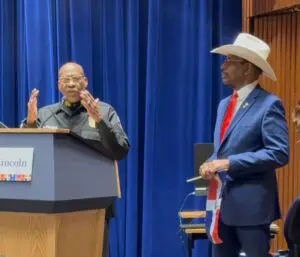La corrupción en el Estado no es un problema cuyas consecuencias se limitan a constreñir su capacidad para promover el bienestar. La corrupción es mucho más que eso. Es parte consustancial de un sistema económico y social que al tiempo que apuntala económica y políticamente a unos pocos, daña la calidad del crecimiento económico, excluye a la mayoría de los beneficios de sus beneficios, y pervierte y debilita la democracia.
Es parte intrínseca del sistema, por lo que la lucha en su contra no debe ser pensada sólo como una que combate uno de los problemas que tenemos como sociedad, entre muchos otros, sino una que apunta a cambiar la naturaleza misma de la forma en que funcionamos como sociedad, y a desmontar una de las principales fuentes de exclusión económica, política y social. Ella, ciertamente, no explica totalmente ni agota el fenómeno de la exclusión, la pobreza y la falta de poder de la gente, pero no puede verse separada del resto de los factores que las explican sino en estrecha vinculación con ellos.
La implicación más conocida de la corrupción en el bienestar general es que al generarse una apropiación ilegítima de recursos públicos por la vía, por ejemplo, de la sobrevaluación de contratos públicos, una de las formas más comunes de corrupción, la disponibilidad general de dinero en el Estado se reduce, impactando negativamente en la cobertura y calidad de los servicios públicos fundamentales. Esto también vale para el robo de activos públicos como tierras, ya sea por apropiación indebida o por venta subvalorada. En el primer caso, el Estado queda despojado de un activo que pudo haber sido usado con un fin público, y en el segundo, queda económicamente constreñido.
Pero, aunque eso sea tremendamente importante, el alcance de la corrupción es más profundo. Históricamente, ha sido uno de los mecanismos por excelencia para hacer fortuna y crear empresas y grupos económicos. Además de los privilegios fiscales, crediticios y de otros tipos legalmente establecidos, no pocas empresas se han creado y crecido al amparo de contratos privilegiados con el Estado y a servicios públicos no pagados, como la electricidad. Esto ha supuesto que recursos de todos hayan ido a parar a manos de unos pocos, quienes a partir de allí han multiplicado fortuna y poder, colocándoles en una posición privilegiada frente al resto de la sociedad.
Por un lado, a partir de las ventajas espurias que les ofrece la relación ilegítima con el Estado, esas empresas se colocan por encima del resto en los mercados, arrinconando a la competencia, impidiendo la entrada de empresas retadoras, y accionando de manera desleal para prevalecer sobre el resto. Las que más terminan perdiendo son las pequeñas y medianas empresas. El impacto en el empleo puede ser importante porque éstas suelen usar más intensivamente trabajo que las más grandes.
Por otro lado, el poder económico que obtienen les da mayor acceso al poder político, al tener la capacidad de financiar proyectos políticos, de influir a través de los medios en la opinión pública y de influir en las posturas públicas de gremios empresariales y de otro tipo. Esto no sólo les da la posibilidad de sostener y expandir sus tratos privilegiados e ilegítimos con el Estado, lo que retroalimenta sus fortunas, sino también de incidir sobre las políticas públicas para su propio beneficio. De esta forma, esos grupos logran con éxito que las políticas públicas pongan más énfasis en lo que es interés de ellos, haciendo que pierdan fuerzas mucho más importantes y efectivas para el bienestar colectivo.
Eso puede explicar en parte, por ejemplo, el hecho de que el país esté lleno de centros de salud pero que la calidad de la atención sea muy baja. El énfasis se puso en el proyecto de construcción y el contrato asociado, y no en la preparación del personal, el cumplimiento de normas de atención y el adecuado aprovisionamiento de estos centros. Con ello, el gasto en salud e infraestructura termina beneficiando a empresas constructoras y poco a la población que busca atención.
Más aún, el poder económico y político acumulado termina condicionando la política pública en sentido amplio. Logra, por ejemplo, que sucedan cosas tan absurdas y perniciosas como que los sectores que están llamados a ser regulados formen parte de los órganos directivos de las instancias reguladoras, o que esos sectores tengan, de hecho o de derecho, capacidad de veto sobre las políticas públicas. Eso pasa, por ejemplo, en el sector industrial desde fines de los sesenta, y en la seguridad social desde la puesta en marcha del sistema a inicios de la década pasada. En este último caso, es ampliamente conocido cómo los intereses privados han limitado la capacidad del sistema para proteger a la gente, porque han impedido, entre otras cosas, una cobertura adecuada de servicios y medicamentos, en procura de sostener ganancias.
Y ni hablar de cómo se ha truncado el desarrollo de una política tributaria que habilite al Estado para proveer suficientes bienes públicos. Por ejemplo, por años se hizo sentir la resistencia del poderoso sector financiero a gravar los beneficios generados por los intereses, y se continúa bloqueando la posibilidad de levantar el secreto bancario en el país, pieza imprescindible para combatir la evasión y fortalecer al fisco.
Hay que indicar que el condicionamiento de la política pública por parte de intereses privados no siempre se asocia a corrupción monda y lironda. De hecho, en democracia, también las empresas privadas tienen no sólo el derecho sino el deber de participar en el debate sobre los problemas colectivos. Pero la perspectiva arriba anotada ayuda a entender en un sentido amplio las dinámicas de poder, y cómo, a veces por canales legítimos y otras veces vías ilegítimas, la acumulación de recursos económicos y poder se refuerzan mutuamente, generando exclusión y condenando muchos a la pobreza perpetua.
Por último, otro canal por el que la corrupción y las prácticas ilegítimas generan exclusión es por el desempoderamiento de la ciudadanía. En la medida en que se perciba ampliamente, como es el caso, que la corrupción y otras prácticas ilegítimas son las que garantizan ascenso social, y que las acciones públicas sólo suceden cuando alguien se beneficia de manera indebida o sólo cuando los grupos de poder económico están interesados, el incentivo a reclamar derechos declina, y con ello la presión sobre quienes toman decisiones. La gente se siente sin poder, y el estado de exclusión se perpetúa.
Por todo lo anterior, enfrentar y prevenir las prácticas corruptas e ilegítimas es una pieza clave en la lucha contra la desigualdad de riqueza y poder, y contra la exclusión. No es sólo una lucha por la honestidad y por la legalidad. Es también una por la igualdad y los derechos.