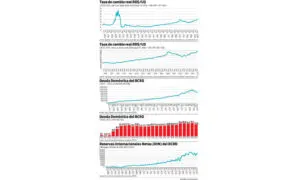Empuñar un lapicero es una rareza que se ha sustituido por el tecleo de una computadora. De poco sirve una caligrafía impecable cuando ya no es necesario ningún manuscrito para detectar la identidad de su autor, con ese trazo personalísimo, entre práctico, prepotente o descuidado que le es propio a cada cual. La escritura como señal del individuo, tan auténtica y única como su risa, gestos, huellas dactilares o forma de vestir se evapora para dar paso a tipeos a golpe de letras uniformes de Times New Roman, Trebuchet o Arial al tamaño de preferencia que con la magia de la virtualidad corrigen las faltas ortográficas y de concordancia.
Esa firma ininteligible y tan complicada como su dueño o bien tan sencilla y simple como el nombre propio -con detalles secretos de puntos y ondulaciones para no ser imitada- que permitía interpretar el estado de ánimo, si acelerado o paciente, en la actualidad viene en versión digital solo descifrable con un código predeterminado.
Quedaron en el olvido aquellas cartas a mano como expresión del corazón que recogían de manera descarnada el más febril de los enamoramientos, el despecho, la desesperación de la distancia o los sentimientos más profundos que con lágrimas hacían rodar la tinta. En el valle de los recuerdos permanecen los diarios escondidos en el lugar más recóndito de la habitación que servían como una descarga efectiva de emociones y desahogos -más económico, incluso, que un terapeuta de cabecera- como catarsis de las angustias del momento que luego se convertían en nimias, con la quietud del día siguiente en que se comprendía que no ameritaban tanto drama.
El fervor de leer un libro, una y otra vez, oliendo entre sus páginas el paso del tiempo, el doblaje de sus esquinas o el subrayado para no olvidar sus líneas y consultarlas luego, viene con una presentación de pantalla con letras saltarinas que nublan la vista y aturden el pensamiento. Ese ritual de leer el periódico con el desayuno o al final del día, acompañado con un café como obligada pausa y espacio de reflexión, ha desaparecido con una aplicación del celular, rápida, resumida y escueta, tan incoloro e insaboro como el agua que con la ayuda de un algoritmo conoce nuestras preferencias mejor que nosotros mismos.
Cuántos placeres se han transformado con la inmediatez de una computadora, inerte, fría e inconmovible que responde al pulsado de un botón cuadrado y a los mandatos de una base de datos que, si bien nos acercan a la ciencia, nos hacen perder esencia.