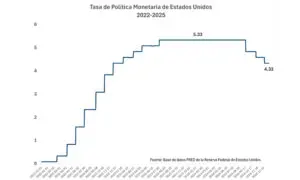Hay momentos en la vida que nos sacuden con una intensidad inexplicable, como si el universo nos recordara que hay conexiones que desafían toda lógica. No necesitan razones, porque su verdad se siente en lo más profundo del alma. Con los años, he aprendido a aceptar estos encuentros con humildad, al saber que algunas almas están destinadas a cruzarse, incluso si sólo es por un instante.
Tenía 17 años la primera vez que lo sentí. Era una adolescente atrapada entre sueños inmensos y la incomodidad de no encajar en el mundo. Mi madre y yo viajábamos en su (cepillo) Volkswagen, por un camino que sentía interminable. Hicimos una parada en un pequeño mercado, uno de esos lugares donde el tiempo parece detenido.
Mientras mi madre entraba, me quedé afuera, dejando que el sol llenara el silencio. Fue entonces cuando lo vi: un joven recostado contra la pared, con un libro gastado en las manos. No era especialmente guapo ni su presencia llamativa, pero había algo en él que me resultaba extrañamente familiar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí una punzada en el pecho, que venía de aquellos ojos verdes, como si ese momento ya hubiera ocurrido antes o estuviera destinado a ser.
No cruzamos más que un par de palabras sobre el calor del día, pero su voz resonó en mí como un eco lejano. Fue un encuentro breve, casi insignificante, pero que dejó una huella profunda. Nunca supe su nombre ni volví a verlo, pero comprendí que algunas almas nos tocan simplemente para despertarnos, para mostrarnos un reflejo de algo que llevamos dentro.
A lo largo de mi vida, he vivido otros momentos como ese. Durante un viaje a Lisboa, conocí a una anciana que regaba su jardín frente a una casa sencilla. Me sonrió y, sin decir mucho, me invitó a pasar. Apenas entendíamos el idioma de la otra, pero no hacía falta. En su compañía, sentí una calma que pocas veces he experimentado, como si en su gesto me recordara algo esencial sobre la vida.
Luego están las conexiones que trascienden el tiempo, como la que sentí al sostener a mis hijas por primera vez. Aquellas miradas me resultaron demasiado familiares, no podían ser nuevas. Era como si nuestras almas ya hubieran compartido un camino antes. Esa conexión no era un comienzo; era el reencuentro de algo eterno.
Ahora entiendo que estas conexiones no necesitan explicarse. Cada una, desde el joven en el parador hasta la anciana en Portugal o mis hijas, han sido un pequeño espejo que me devuelve partes de mí misma. Son recordatorios de que estamos entrelazados con algo más grande, algo que trasciende la distancia y el tiempo.
El verdadero misterio no está en comprender por qué estas almas llegan a nosotros, sino en aceptar que nos transforman. Porque, al final, somos como hilos en una red infinita, destinados a encontrarnos, a tocarnos y, si tenemos suerte, a reconocernos.