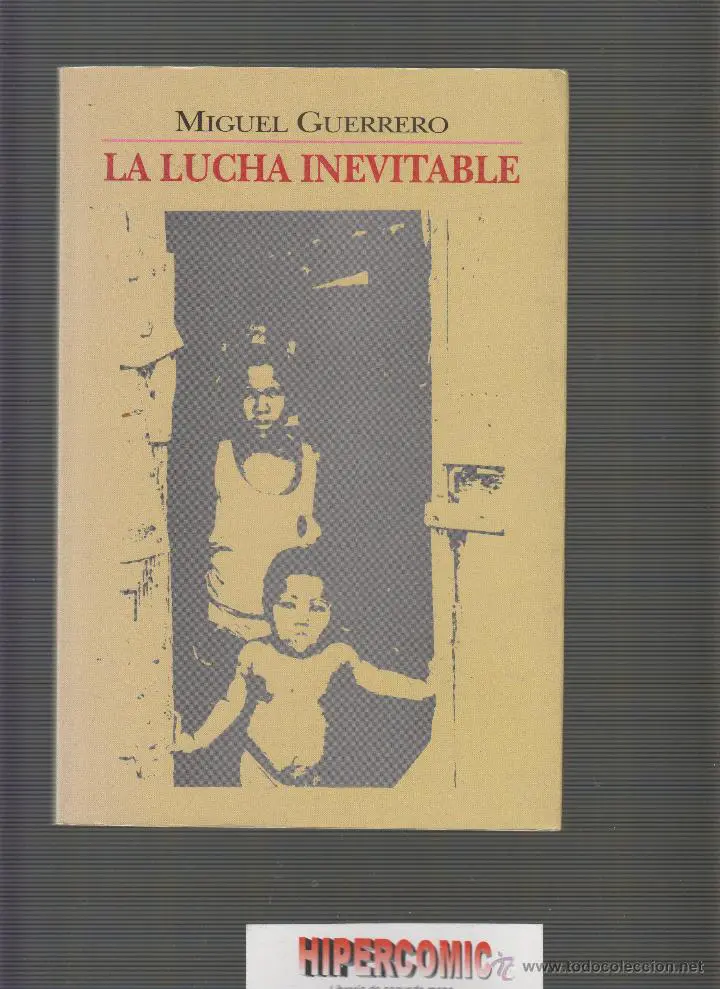Ante la magnitud y naturaleza de los problemas latinoamericanos se impone la necesidad de lograr cierta conciliación entre el crecimiento económico y la distribución del ingreso, reducir las enormes brechas existentes entre una minoría poseedora de la mayor parte de la riqueza y una vasta mayoría que se debate entre la miseria y la más espeluznante escasez imaginable. Nunca lograrán afianzarse los avances en el campo del desarrollo político democrático si continúa la indiferencia ante esta situación de desigualdad social, cada día más notoria y patética.
En otras palabras, no puede la sociedad latinoamericana darse por satisfecha con los avances obtenidos en lo concerniente al empleo y a la distribución del ingreso, a pesar de cuanto ha caminado en este sentido en las últimas décadas. Es cuestión de supervivencia. La sociedad mejora las perspectivas de la mayoría de sus integrantes o se resigna a la suerte que ya han corrido otras.
No obstante la generosidad de recursos, la situación en América Latina y en República Dominicana, en particular, es crítica. A nivel regional, una tercera parte de la población, estimada globalmente en más de 300 millones de personas, subsiste en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. A consecuencia del encarecimiento del petróleo y de otros productos de importación, la deuda externa y la baja de los precios de sus exportaciones, este cuadro tiende a ser más dramático. Tanto a nivel continental, como local, se impone por tanto una redoblación de esfuerzos, tendente a superar una situación, que propicia el descontento social y amenaza la paz y la estabilidad política.
El caso dominicano describe la situación a nivel regional. Las políticas gubernamentales en materia de desarrollo económico han tenido por blanco las clases media y baja de la población en los años recientes. Al reducir el poder de captación de estos grandes núcleos sociales y ser al mismo tiempo incapaces de poner freno a la inflación, estas políticas resultan en un costo creciente de la vida. La maduración de este proceso ha terminado por empobrecer a vastos segmentos de la población nacional, con todas sus consecuencias presentes y ulteriores.
No se trata únicamente de magros resultados en cuanto a mejorar los ingresos de las amplias capas medias y bajas. Tampoco han podido evitarse, en estos años, retrocesos en núcleos que habían alcanzado estándares aceptables al amparo del proceso de crecimiento de la economía del país a partir de 1966. Hay pues dos elementos fundamentales explosivos en la crisis. La incapacidad de incorporar a la producción y al consumo a la mayoría, mejorando con ello sus perspectivas inmediatas, e igualmente cierta manifiesta impotencia para evitar que las capas de población que habían logrado avanzar en el campo del estar material, vean sus posibilidades reducidas debido a los rigores de la austeridad y el alza en el costo de la vida.
Las condiciones económicas actuales no permiten abrigar demasiadas esperanzas de un mejoramiento a corto plazo, por más que las expectativas hayan mejorado. De todas maneras, en un sentido general, debe prestársele al problema de la desigualdad social y la injusta distribución del ingreso, cada vez más acentuado en nuestro medio, la importancia que merece.
Si esta sociedad aspira a vivir en paz y bajo cierto grado de estabilidad política, debe hacer más esfuerzos de lo que ha hecho hasta ahora para combatir la pobreza. Los logros en el campo de la seguridad social y la democracia económica están a la zaga de las conquistas en materia de desarrollo político y respeto a las libertades individuales. Una democracia funcional requiere de cierto equilibrio de esos elementos fundamentales. Por eso, para muchos sectores de población, nuestro sistema político es insustancial y no le representa nada.
La pobreza no es el factor fundamental de la desobediencia social y la subversión, aunque la fomenta y en determinado momento la justifica, por lo menos desde un prisma puramente ideológico. El hecho de que algunos de los movimientos guerrilleros más exitosos hayan actuado en sociedades más o menos adelantadas desde una visión tercermundista, claro está como Argentina y Uruguay, demuestra que en la sedición y las guerrillas operan otras fuerzas y elementos, ajenos totalmente a los niveles de pobreza imperantes en el medio en donde actúan.
Sin embargo, una cosa es evidente. El ensanchamiento de la brecha, ya grande, entre pequeños grupos detentadores del poder económico y grandes masas de población carentes de toda posibilidad de progreso operado en los últimos años, gravita penosamente sobre la suerte del sistema político democrático. La desaparición de la pobreza debe ser un fin en sí mismo en la sociedad moderna. Su rostro en la Republica Dominicana es verdaderamente denigrante. La pobreza fomenta pobreza y en la medida en que se dilaten las soluciones y se cierren las puertas de una más justa distribución del ingreso, más difícil y costoso se hará combatirla con perspectiva de éxito.
El peor de los legados de los últimos años ha sido sin duda un afianzamiento del proceso de empobrecimiento de la clase media. Aunque muchos dominicanos tuvieron la oportunidad de mejorar al través de los medios y circunstancias más curiosos, en los últimos años, más personas empobrecieron o se estancaron que en ningún otro período similar de nuestra existencia democrática.
Como consecuencia se ha estrechado el colchón que sirve de amortiguamiento a las grandes presiones sociales en momentos de crisis. La nación ha perdido así una de sus mejores garantías de estabilidad para períodos de incertidumbre y desasosiego.
Más que intencionadamente estos resultados fueron el fruto de la incompetencia y, sobre todo, de muchas dosis de indiferencia social, por parte de gente que escaló demasiado pronto posiciones de revelancia y creyó lo más prudente, especie de un sello social, como la antigua aristocracia poseía sus escudos de armas, romper con su pasado y el medio que lo recordaba. Políticas inspiradas básicamente en los intereses de pequeños grupos con poder e influencia económica, contribuyeron a acentuar este proceso de deterioro y descomposición que nos llevó a una situación de pobreza progresiva.
Muchos de los que leen periódicos, poseen libros y ven la televisión por cable al llegar a casa cada noche del trabajo, jamás alcanzan a tener una visión real del problema de la pobreza en el país. Otros prefieren ignorarla, por indiferencia, justificación de su bienestar o temor al porvenir. Por lo general estos últimos incurren en el más costoso error de perspectiva. En otros países, han tenido que pagar con el exilio o sus fortunas esta estrecha visión de la realidad social en que vivían.
La pobreza es el lado vergonzoso de nuestro sistema político. Hay demasiado desempleo, hambre, falta de oportunidades, déficit de viviendas y de escuelas, etc., como para que podamos sentirnos satisfechos u orgullosos de los logros en ese campo de nuestro desarrollo democrático. Los avances en el campo social, es preciso insistir, están muy a la zaga de las conquistas alcanzadas en el aspecto político por los dominicanos en éstos últimos 20 y tantos años de vida en democracia. Y es necesario, para preservar esos logros, salir del estancamiento en lo concerniente a la justicia social.
Cierto grado de equilibrio en la distribución del ingreso se necesita para mejorar el rostro de la democracia en estos países del Tercer Mundo. Aunque se ha avanzado en el campo del ejercicio político y las libertades individuales han podido afianzarse a medida que se refuerzan las instituciones en que se basa la democracia, miles de niños mueren a causa de una deficiente alimentación, por la carencia de medicinas y hospitales y por deficiencias en los servicios básicos; una gran parte de la población infantil ve cortadas sus expectativas de progreso con el mismo nacimiento, por la ausencia de oportunidades que no les permiten aspirar siquiera a un cambio mínimo de status social.
Son muchos los menesterosos y el nivel de desocupación es increíblemente alto para que existan razones de plena satisfacción, como seres humanos y buenos cristianos, con la situación de ciento de miles de personas que padecen estrecheces materiales imaginables. Todo eso conspira contra la buena imagen del sistema normativo del desenvolvimiento económico, político y social de la República. Si hay un imperativo del momento actual es la lucha decidida contra toda forma de indigencia material y moral de la sociedad.
Por desgracia, los males del subdesarrollo material y espiritual se han acentuado por la corrupción. Recursos que pudieron dedicarse a obras y programas en beneficio de la población desposeída fomentaron fortunas personales fabulosas, en detrimento no sólo del Erario, sino del desarrollo mismo de la nación.
Esta realidad confiere un ángulo todavía más cruel a nuestros alarmantes niveles de pobreza. Superar ese desequilibrio social es una responsabilidad ineludible, que el momento crítico actual impone sin alternativas posibles.
Tanto como económico, el problema de los países en desarrollo es de un carácter social. Sus deudas externas pueden ser cuantiosas, superiores a las capacidades nacionales para hacerles frente, y las balanzas de pago presentan déficits alarmantes. Sin embargo, es la pobreza, con sus altos índices de indigencia e insalubridad, lo que verdaderamente constituye un elemento explosivo en la vida de esos países. Los bancos comerciales y las agencias internacionales de financiamiento pueden esperar y aún estarse quietos con reducciones -muy necesarias por cierto las altas tasas de interés establecidos. Pero ¿cómo pedirle paciencia a un hambriento, carente de recursos para dotar a sus hijos de casa, educación y comida, y que espere por tiempos mejores que nunca llegan?
En nuestros países, la democracia y el progreso han sido conceptos vacíos, faltos de significado para una parte considerable de la población anegada en una estrechez absoluta, sin acceso alguno a los medios de producción. Una democracia selectiva, que asegura participación en la riqueza de la sociedad a sólo una parte, muy ínfima de ella, no es la mejor garantía de su propia supervivencia.
Se necesita conferirle alguna suerte de contenido social. Hacerla más atractiva a la población que sufre los embates de la crisis económica en su propia carne. Cuando la élite nacional -económica e intelectual- se refiere a ella, lo hace en términos probablemente abstractos. Sólo tiene de la misma un valor conceptual. Enfoca sus efectos y plantea soluciones en medio de opíperas comidas, en conferencias ricas en almuerzos y cocteles, en un ambiente total y completamente ajeno a la realidad social.
La verdadera crisis está, sin embargo, en otras partes; en los barrios marginados, en los hospitales sin medicina y camas, en los campos desolados. De ellos jamás adquieren conocimiento de ninguna especie aquellos sentados en cómodos escritorios para plantearle soluciones, las cuales nunca resultan pragmáticas o idóneas. Hay en los planificadores, en los investigadores sociales, en los políticos y economistas -principalmente entre estos últimos- demasiado tecnicismo y poca sensibilidad.
Menos planificación técnica y más pragmatismo y conocimiento de la realidad social, es lo que se precisa para salir adelante. El crecimiento económico por sí mismo no asegura solución a los problemas nacionales de los países del Tercer Mundo, si no va acompañado de un grado aceptable de justicia social que contribuya a disminuir las grandes diferencias que en el plano de la distribución del ingreso existen en estas sociedades atrasadas.
Agrava ese problema gigante, por lo general, la circunstancia de que dirigentes políticos responsables de encontrar y aplicar remedios a los males que de él se derivan, suelan fácilmente perderse en la búsqueda de la gloria personal, archivando para siempre el expediente de la redención que enarbolaron durante años. Para tratar de justificar la crisis y la falta de respuestas adecuadas a los problemas económicos, se nos dice, los países latinoamericanos no pueden continuar viviendo como naciones ricas -váyase a ver la opulencia de esos barrios las cada vez mayores restricciones a que está sometida la clase media- por lo cual es preciso volver a patrones de consumo de veinte años atrás.
Estas terribles palabras brotan comúnmente de labios de funcionarios y dirigentes situados muy lejos de esos patrones añorados de consumo, que a tono con la dignidad de sus nuevas funciones han cambiado sus viejos destartalados vehículos, si los teman, por flamantes Mercedes Benz del año, mientras se esfuerzan por preservar la antigua práctica burguesa, nueva en ellos por supuesto, de acompañar las cenas y comidas con whisky, champagne, cognac o cualquier otro fino licor extranjero.
Para la mayoría de los latinoamericanos, sin embargo, tal modelo de consumismo es el hábito diario de pasar hambre. Aún las estadísticas oficiales muestran al hemisferio como un conjunto de países desnutridos con tasas deficientes de consumo per cápita de calorías. A pesar de todas las restricciones a la importación que se leen a diario en los periódicos y que anuncian las disposiciones oficiales, los estantes de los establecimientos de comestibles están abarrotados de productos importados -tan necesarios como el vino y el caviar-, mientras escasean tal vez aquellos no tan imprescindibles (para unos cuantos mejor ubicados supongo) pero de más agrado del público, como son la leche, la mantequilla y periódicamente los quesos y hasta el pan. Los planificadores terminarán quizás pronto de preocuparse por tales hábitos nacionales de consumo, porque al ritmo como marchan las cosas muy pronto habrá poco que consumir en esta extensa parte del Mundo que todavía conocemos como el Continente de la Esperanza.
La dolorosa verdad es que la América Latina nunca ha tenido patrones de consumo que puedan ser identificados como señales de sociedades de despilfarro. Si algo ha caracterizado la existencia de grandes masas de población es, precisamente, la escasez y el sufrimiento a que han estado perennemente sometidas.
Unos pocos latinoamericanos consumen y gastan por el resto de la población. Y mientras esa minoría se anega en whisky y en boato, incluyendo naturalmente la exquisita burocracia que cada cierto tiempo asciende al poder, la generalidad de los nacidos en estas tierras sufren las peores calamidades imaginables y la clase media, en franco y acelerado proceso de desaparición, se ve precisada a hacer cola para conseguir unos cuantos víveres, unas pocas libras de arroz, dos pollos y un cuartillo de leche en polvo.
Qué de malo hay, por tanto, que ciudadanos corrientes aspiren a comprarse con alguna frecuencia, un traje nuevo, vayan al cine, frecuenten un restaurante, para botar el golpe como se dice o anhelen un pequeño auto de cuatro cilindros sin radio y sin acondicionador de aire, si quienes llaman a eso “excesivo consumismo que nos lleva al desastre”, viajan en Mercedes Benz o BMW de decenas de miles de dólares; construyen enormes mansiones, viajan mensualmente al exterior y llevan estilos de vida dignos de la más rancia nobleza europea. Ignorar esta realidad no ayuda a consolidar la democracia. Por eso, cuando se escuchan protestas oficiales contra la facilidad con que, se alega, el común de los latinoamericanos cede a la tentación de la buena vida, parece estarse escuchando una descripción personal de las vidas de los funcionarios en disfrute.
La pobreza, extrema en muchas regiones del continente, es el signo más dramático del subdesarrollo latinoamericano. Las estadísticas muestran el atraso económico y social de la Región. Más de dos de cada cinco latinoamericanos subsiste, en condiciones indignas, con un nivel de ingresos inferior al indispensable para satisfacer las necesidades materiales y espirituales (vivienda, alimento, vestido, educación, etc.) del ser humano.
El subdesarrollo regional obedece a factores de índole doméstico y foráneo. Los primeros son productos de la mala administración, la corrupción, el pillaje, la apatía y otros vicios. Pero también obedece a los privilegios irritantes, al desequilibrio resultante de una miñona que usufructúa el poder -desde dentro y fuera del gobierno- en términos que perpetúan situaciones de desigualdad superadas en otras regiones más adelantadas.
Admitamos que parte de las dificultades inherentes a la problemática social y económica del continente latinoamericano responden a factores extraños a la voluntad y decisión de los países, como son las condiciones prevalecientes en el comercio internacional. En efecto, las relaciones comerciales entre las naciones ricas y pobres contribuyen a acentuar sus diferencias, haciendo a las primeras más poderosas y a las otras más indigentes. Los precios que en la actualidad se pagan por productos básicos de exportación y las materias primas son injustos.
En términos generales, las reglas del comercio, dictadas tomando en cuenta básicamente los intereses de las grandes potencias comerciales, pauperizan aún a países en desarrollo. Habiendo incrementado desde 1980 en un once por ciento el volumen de sus exportaciones a las áreas industrializadas, los países de la Región obtuvieron en cambio ingresos netos inferiores en 1986 en un 20 por ciento a los de entonces. Esto quiere decir que, a despecho de haber aumentado el volumen de sus ventas a estos países, obtuvieron mucho menos ingresos. Agréguese el hecho de que, por la inflación, el costo de sus importaciones desde esos lugares ha ido en constante aumento en los años recientes.
Como resultado, la capacidad de los países en desarrollo, muy especialmente los de la América Latina y el Caribe, para encarar sus compromisos internacionales derivados de sus voluminosas deudas externas y financiar sus necesidades de importación, necesarias para alimentar a sus poblaciones y llenar los requerimientos mínimos del desarrollo y el crecimiento, se achica hasta grados escandalosamente ínfimos. No pueden aceptarse como justos los términos actuales del intercambio, que acentúan las desigualdades internacionales. Es necesario luchar, dentro de las normas del derecho que regula la convivencia entre los estados, por un mejoramiento de los términos del comercio mundial, de suerte que los países pobres puedan aspirar a un tratamiento aceptable para sus productos.
A esa cruda realidad, el infortunio latinoamericano agrega otro mal ancestral. Muy pocos de sus políticos viven o actúan conforme a sus creencias. De ahí la escasa credibilidad y la falta de entusiasmo que despiertan sus protestas contra las injusticias del sistema, la deshumanización del Capitalismo y la acumulación de riquezas por individuos.
En sus vidas privadas se comportan en total y absoluta contradicción con sus predicas. Mientras militan en la oposición protestan de la pobreza, pero no acaban de llegar al poder, o a acercarse a él, cuando ya tienen lujosas mansiones, guardaespaldas, casas en las playas y relucientes automóviles del año. Proclaman la igualdad entre los hombres y actúan frente a sus subalternos como déspotas. Esa es la causa de que sus actitudes fuera del poder difieran tanto de las que asumen una vez en el Gobierno.
La corrupción, el despilfarro, la arbitrariedad, la prepotencia, la mentira, etc., sólo son iniquidades cuando pueden ser imputadas a terceros, o a sus adversarios. De hecho, no existen políticos más reaccionarios que muchos conocidos dirigentes revolucionarios e izquierdizantes.
Desde casi todos los puntos de vista, la derecha nacional ideológicamente es más pura que la izquierda. En algunos casos, esta última ha acabado alimentándose de la primera. A militantes de derecha, con extensos expedientes en el pasado, les ha bastado gritar a pleno pulmón: Viva la revolución, en cierta etapa de la vida pública dominicana, u ofrecer unas cuantas declaraciones públicas, para pasar a ser hombres del pueblo. A muchos otros les ha resultado más sencillo. Bastó con algunas contribuciones significativas o, sencillamente, con saberse pasar y cambiar de chaqueta a tiempo. El gran problema social es que los amigos de los pobres resultan ser sus principales enemigos. Y aquellos tan dados siempre a imponer sacrificios a terceros, son incapaces de asumir la parte de esa responsabilidad que les ha tocado siempre.