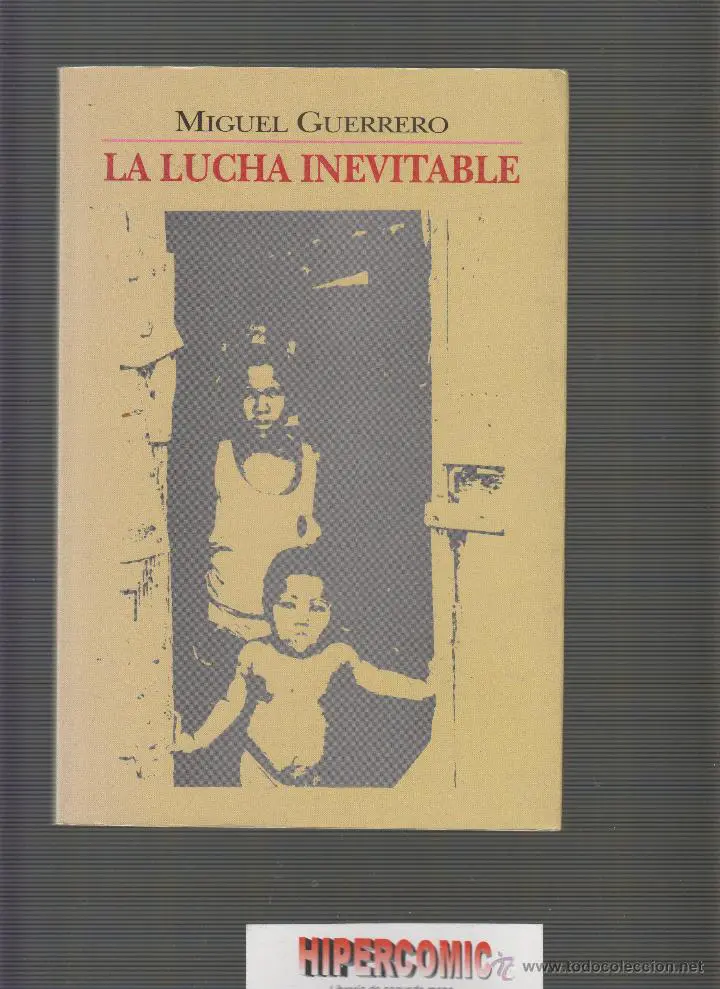En su extraordinario libro “Pontífice. Un asesino para tres papas”, Gordon Thomas y Max Gordon- Witts, destacan: “Desde que Jesús dijo a Simón: Tú eres Pedro. Sobre ti edificaré mi Iglesia, siempre ha habido papas. Unos fueron más santos que otros; muchos encontraron en su cargo una ocupación de enorme riesgo. Todos y cada uno de los 18 primeros papas fueron víctimas de la violencia: crucificados, estrangulados, envenenados, decapitados o asfixiados. Algunos no encontraron paz ni siquiera en la tumba. Formoso (891-896) fue desenterrado nueve meses después de su sepelio, y su cuerpo putrefacto fue envuelto en vestiduras pontificales y colocado en una silla para ser sometido a juicio ante un tribunal religioso presidido por su sucesor. El cadáver de Juan XIV (983-984) fue desollado y arrastrado por las calles de Roma. Otros papas han sido encarcelados, exiliados y destituidos. Otros se vieron enfrentados a pretendientes rivales, fuertes injerencias seculares, herejías, defecciones en masa y cismas. Sin embargo, pocas instituciones a lo largo de toda la historia han manifestado una mayor capacidad de supervivencia”.
¿En qué ha consistido el secreto? El estudio de sus posiciones sobre temas tan apremiantes como la economía ayudan a entender esta longevidad. Le evolución del pensamiento social de la Iglesia se manifiesta principalmente en sus enfoques sobre el debate público y economía. Este notorio cambio de comportamiento supone el recorrido de un largo trecho en el campo del dogma y de la ideología desde los sombríos tiempos de la Inquisición y de Alejandro VI, el lascivo y ambicioso papa de los Borgia.
En su enorme capacidad de adaptación a las épocas, la Iglesia ha sabido conciliar su doctrina a los cambios constantes sustentando sus enfoques políticos en argumentos no del todo teológicos o religiosos, sino más bien en la racionalidad filosófica y el análisis empírico.
Los obispos norteamericanos, en su famosa Carta Pastoral de 1985-1986, en el que analicen el papel de los Estados Unidos en la economía y las relaciones internacionales, señalan: “La importancia de este razonamiento empírico y filosófico adquiere más fuerza en la creencia católica de que la comprensión humana y la religión son complementarias, no contradictorias”. Esta concepción obviamente supone un avance radical del pensamiento católico, ceñido en el pasado al dogma y al misterio del Espíritu Santo.
Las implicaciones de la perspectiva de la jerarquía católica sobre la economía, concebida en un sentido general, son definitivamente grandes. Lo que en el trasfondo supone es la aceptación de una interrelación entre el respeto por la dignidad humana y el realce de la solidaridad social, resaltado en las sucesivas en encíclicas y documentos sobre el tema a partir de Rerum Novarum.
Planteado en términos negativos, dice la Carta Pastoral de los obispos estadounidenses, estas normas éticas indican que “las instituciones económicas no pueden simplemente evaluarse por su eficiencia productiva o por la cantidad de bienes y servicios que ponen a disposición, sin perjuicio de la importancia de esos factores”. Esta apreciación valorativa de la economía, implica, de hecho, la crítica de uno de los fundamentos básicos del capitalismo y un tácito rechazo de la Iglesia estadounidense de uno de los puntos que sirven frecuentemente de apoyo al debate en favor de las virtudes de ese modelo sobre el socialismo.
Es en la encíclica “Sobre el trabajo humano”, de Juan Pablo II en que, no obstante, esta concepción adquiere la fuerza de un pronunciamiento oficial de la Iglesia. Esta encíclica vino a ser de gran ayuda a la comprensión por parte de millones de católicos de todo el mundo de las modernas posiciones asumidas por la jerarquía religiosa en distintas partes, muchas veces ante los ojos atónitos de creyentes en estremecidos por lo que en el pasado hubiese sido catalogado sin duda como una herejía o un desafío al dogma y a la tradición.
“El trabajo humano“, señala Juan Pablo II, “es clave, y quizás la clave esencial, de toda la cuestión social”. El principio fundamental de la renovada ética económica católica, llamada más ampliamente cristiana por los obispos y el Vaticano, de la prioridad del trabajo frente al capital, esbozada primitivamente a finales del siglo pasado por León XIII, quedaba así consagrada por el actual Pontífice.
Los derechos humanos y sociales vendrían a ser elementos fundamentales de esta ética económica católica, tanto o más que la capacidad de un modelo o una concepción económica para satisfacer los requerimientos estrictamente materiales de las personas. Antes que Juan Pablo, estos derechos habían sido delineados por Juan XXIII en su encíclica “Paz en la tierra”, en el que ponía en primer lugar el derecho al alimento, el vestido, la vivienda, el descanso y la asistencia médica, sin desconocer la necesidad de garantías sociales para garantizar la protección de la vida, como “el derecho a la seguridad personal en caso de enfermedad, invalidez, vejez, etc.”.
Pero aún sociedades tan avanzadas como los Estados Unidos, tanto en el plano económico como social, están plagadas de injusticias. Al analizar las causas de los contrastes de una opulencia sin igual con estados de miseria espantosos en el territorio estadounidense, la carta pastoral de los obispos norteamericanos, cita a Juan XXIII, a Juan Pablo II y al Concilio Vaticano II para sostener la necesidad de oposición tanto a la represión por parte del Estado como a la derivada de la concentración desmesurada de poder en unos pocos.
El Concilio Vaticano se aferraba a la concepción ya tradicional de la Iglesia sobre el derecho a la propiedad, pero reconocía al mismo tiempo el derecho a una mejor redistribución de la riqueza terrenal. “Por lo demás, el derecho a poseer una parte de bienes suficientes para sí mismos y para sus familias es un derecho que a todos corresponde”, señala el documento. No obstante, pone énfasis en la obligación de ayudar a los pobres, afirmando que en la medida en que estos existen habrán de establecerse necesariamente, fuertes restricciones sobre las desigualdades de ingresos y riquezas.
El Sínodo de Obispos de 1971 había llegado a idéntica conclusión al sostener que “a menos que se la combata mediante la acción política y social, la influencia del nuevo orden industrial y tecnológico favorece la concentración de la toma de decisiones, del poder y de la riqueza, en manos de un pequeño grupo dominante público o privado”.
Una de las cuestiones más debatidas sobre la que paradójicamente reina una mayor confusión respecto a la posición de la Iglesia, ha sido, desde los tiempos de León XIII, el papel que ella le reconoce u otorga al Estado en la economía. Juan XXIII dijo que la historia y la experiencia demuestran que “en los regímenes políticos que no reconocen a los particulares la prioridad, incluida la de los bienes de producción, se viola o suprime totalmente el ejercicio de la libertad humana en las cosas fundamentales”. Sin embargo, este respaldo a la propiedad, fundamentado ya en Rerum Novarum, no admite por la Iglesia el derecho a una acumulación ilimitada de riqueza. De hecho la ética moral de la doctrina social de la Iglesia trata de situar a ésta en un punto intermedio entre el individualismo extremo, manifestado en la teoría de mercado libre, y los enfoques estatistas o colectivistas, expresados en los modelos de sociedad comunista.
El rechazo a esto último ha sido objeto de numerosas interpretaciones a partir del señalamiento de Juan Pablo II en el sentido de que “tampoco conviene excluir la socialización”, en las condiciones oportunas, de ciertos medios de producción, tal y como lo citaran los obispos norteamericanos en la Carta Pastoral referida.
En Rerum Novarum, de hecho, se habían dictado las normas de intervención del gobierno, al exponer el Pontífice claramente que “sí, por tanto, se ha producido o amenaza algún daño al bien común, a los intereses de cada una de las clases que no pueda subsanarse de otro modo, necesariamente deberá afrontarlo el poder público”. Pero es Juan XXIII quien, muchas décadas después, sintetiza más profundamente la posición de la Iglesia frente a esta cuestión tan largamente debatida en todo el mundo: “Por lo que toca al Estado, cuyo fin es proveer al bien común en el orden temporal, no puede en modo alguno permanecer al margen de las actividades económicas de los ciudadanos, sino que por el contrario, ha de intervenir a tiempo, primero, para que aquellos contribuyan a producir la abundancia de bienes materiales… Además constituye una obligación del Estado vigilar que los contratos de trabajo se regulen con justicia y equidad y que, al mismo tiempo, en los ambientes laborales no sufra mengua ni el cuerpo ni el espíritu, la dignidad de las personas humanas”.
Está claro, sin embargo, que el rechazo de la acumulación de riquezas por particulares planteado por tantos documentos oficiales de la Iglesia, se aplica igualmente al Estado o al gobierno. En efecto, la norma de fijación del ámbito de esa intervención gubernamental es el principio de la subsidiariedad, que ya había enunciado Pío XI en Quadragésimo Anno y que ha servido de guía a los papas sucesivos.
En esencia, este principio de la subsidiariedad reconoce únicamente el derecho del gobierno a hacerse cargo de iniciativas necesarias para proteger la justicia, en todos los órdenes que excedan en todo caso la capacidad de los individuos o grupos privados. En palabras de Pío XI, el gobierno finalmente “debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos ni absorberlos”.
Gesteo profundiza en la posición de la Iglesia sobre la propiedad y el rol del Estado frente a la misma. “Como este derecho se deriva de la naturaleza”, dice, “el Estado no puede abolirlo. Al contrario en la organización del régimen concreto de la propiedad deberá considerar la naturaleza como el fundamento designado por Dios del orden social y del mantenimiento de los derechos personales”.
Y continúa: “Mas el derecho natural exige determinaciones ulteriores, cuyo conjunto constituirá, en una civilización dada, el régimen de los bienes. El Estado tiene competencia para establecer este régimen tanto por su legislación como por sus instituciones. Nótese que el estatuto jurídico de la propiedad no debe concebirse como un orden estático inmutable, sino que debe inspirarse en las exigencias del bien común y adaptarse a las condiciones cambiantes de la realidad social. En ciertos momentos, el bien común puede exigir una restricción del derecho de propiedad privada: así la nacionalización de una u otra industria puede recomendarse en ciertos casos. Asimismo, el Estado está en el derecho de imponer un estatuto jurídico especial a ciertas empresas o sustraer ciertos productos del mercado libre, reservándolos para los armamentos. Pero, en general, su intervención deberá más bien atender a la extensión que a la restricción del derecho de propiedad privada, de suerte que el régimen de bienes corresponda más directamente al destino universal de los bienes terrenos”.
El planteamiento de Gestel tiene consonancia con lo expresado por Monseñor Montini (luego Pablo VI) en su carta a la 13 Semana Social de España, de fecha 24 de abril de 1953, en el sentido de que nadie puede negar al Estado el derecho a imponer restricciones o de gravar con obligaciones el ejercicio del derecho de propiedad, no solamente en interés de evitar y castigar los abusos, sino en aras de una mejor satisfacción de las necesidades de la colectividad.
El tema había sido objeto de tratamiento extenso por Pío XII en su Radio mensaje del 1 de septiembre de 1944, cuando todavía Europa se debatía en los horrores de la guerra: “La política social y económica de lo por venir, la actividad ordenadora del Estado, de los municipios de los institutos profesionales, no podrán conseguir permanentemente su alto fin -la verdadera fecundidad de la vida social y el normal rendimiento de la economía nacional-, si no respetando y tutelando la función vital de la propiedad privada en su valor personal y social. Cuando la distribución de la propiedad es un obstáculo a este fin -lo cual no es originado siempre ni necesariamente por la extensión del patrimonio privado-, el Estado, en interés del bien común, puede intervenir para regular su uso, o también, si no se puede proveer justamente de otro modo, decretar la expropiación mediante la conveniente indemnización”.
En Octogésima Advenies, años después, el Papa Paulo VI llegaba a conclusiones más radicales en materia económica. “El Evangelio, el enseñarlos la claridad nos inculca el respeto privilegiado a los pobres y su situación particular en la sociedad: los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos para poner con mayor libertad sus bienes al servicio de los demás”.
Surgía así el fundamento de lo que ha sido llamado después “opción por los pobres”, concepto que adquirió categoría importante en la Doctrina Social de la Iglesia en la reunión de obispos latinoamericanos en Puebla, México, y que Juan Pablo II, el Pontífice actual, delineara más detalladamente en sus discursos en ocasión de su viaje posterior a Brasil.
Opción que a juicio del Papa es “una llamada a tener una abertura especial con mi pequeño y el débil, aquellos que sufren y lloran, aquellos que son humillados y dejados de lado en la sociedad, para así ayudarlos a ganar su dignidad como personas humanas”.
El periodista José Báez Guerrero criticaba en artículo publicado el 22 de septiembre de 1988 en El Caribe, afirmaciones del dirigente político Marino Vinicio Castillo en el sentido de que “la infraestructura que tenemos en más sensible trance de deterioro es el hombre dominicano“. En cambio, estimaba más acertado un enfoque de la problemática nacional que tome preferentemente en cuenta calamidades económicas relacionadas con las trabas que entorpecen la actividad empresarial.
A la conclusión del doctor Castillo de que debe darse prioridad a transformaciones morales en el hombre, antes de cambios económicos, Báez opone su creencia de que si los esfuerzos colectivos se dirigen hacia ese primer objetivo sin atender fundamentalmente las necesidades de “la más plena libertad económica individual“, todo será en vano.
Tomando en cuenta que un planteamiento no es incompatible con el otro, es interesante hacer notar que las opiniones del dirigente político se aproximan más a la esencia de la moderna Doctrina Social de la Iglesia que las del joven periodista. Por ejemplo, en el Concilio Vaticano Segundo se insta a los obispos “a difundir la doctrina cristiana de manera que se adapte a las necesidades de los tiempos”.
El sumario de la visión bíblica que nos enseña la ética económica de “vivir como cristianos”, nos recuerda lo que ya el Episcopado de los Estados Unidos nos dijera en su famosa pastoral sobre la situación económica, en el sentido de que “en las décadas recientes, la renovación de la comprensión del mensaje bíblico por parte de la Iglesia ha contribuido significativamente a profundizar la conciencia en la vocación cristiana de buscar mayor justicia en la vida económica y social“.
En efecto, y de acuerdo con ese histórico planteamiento, “a la tradición cristiana, del diálogo y del razonamiento filosófico respecto a los problemas mayores de la economía contemporánea, llevado a la doctrina social católica moderna a insistir que la ética en la economía descansa en el principio fundamental de que la dignidad de la persona se protege y manifiesta mediante el cuidado y fortalecimiento de los vínculos de solidaridad. En lo central del concepto bíblico de condición humana está la idea de solidaridad comunitaria“.
En otras palabras, el hombre, la dignidad humana, es el fin primero y último de esa doctrina social; es decir, la búsqueda de su verdadera liberación, no tan sólo a través de la felicidad material sino también de su comprensión cabal de la enseñanza de Cristo y de la aceptación de su moral como norma de vida.
“La índole social del hombre”, señala el Concilio Vaticano Segundo, “demuestra que el desarrollo de la sociedad humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados… La vida social no es, pues, para el hombre sobrecarga accidental. Por ello, a través del trato con los demás, de la reciprocidad de servicios, del diálogo con los hermanos, la vida social engrandece al hombre en todas sus cualidades y le capacita para responder a su vocación“.
Dicho de otra manera, y en expresiones del Episcopado de los Estados Unidos, “las instituciones económicas no pueden simplemente evaluarse por su eficiencia productiva o por la cantidad de bienes y servicios que ponen a disposición, sin perjuicio de la importancia de esos factores“. Con ello reafirman uno de los más grandes valores morales del cristianismo, al situar al hombre por encima de cualquier otra cosa, en virtud de lo cual la economía queda subordinada a él. En efecto nada es tan contrario a la esencia de esa Doctrina Social como colocar al hombre con un instrumento del desarrollo económico y no como el fin de éste.
Los problemas de nuestra economía no son tanto los controles como el exceso de burocratismo. El régimen de supervisión y control de los negocios, de las actividades económicas en sentido general, no es mayor en este país que en los Estados Unidos o Inglaterra. Benjamín Constant decía: “No hay un sólo Estado despótico que haya subsistido en toda su fuerza tanto tiempo como la libertad inglesa“. Y en los Estados Unidos y la vigilancia de las operaciones de Wall Street y el control de ciertas actividades empresariales por la Comisión de Bolsas y Valores adelantan en años luces el marco de acción de nuestras pocas lúcidas superintendencias generales de Seguro o de Bancos.
De hecho nuestro porcentaje de controles gubernamentales es definitivamente menor al número de concesiones para el fomento de las actividades lucrativas de negocios. El verdadero problema de la economía dominicana no es tanto los controles, virtualmente inexistentes si tomamos en cuenta lo que pudo hacerse y todavía se hace aquí en el ámbito financiero, sino la ineficiencia del aparato burocrático.
No quiere decir esto que se vean bien la congelación de precios y otras clases de medidas administrativas que responden más bien a la falta de políticas económicas que a la existencia de estas. La generalidad de los dominicanos sensatos, reconoce la inutilidad del crecimiento del aparato gubernamental. Al respeto no existe campo para el debate, por cuanto se acepta como una realidad que en la medida en que se hipertrofia esa estructura estatal se reducen las posibilidades de ensanchamiento de la economía.
Pero el hecho de que se condene el crecimiento de ese papel, ya de por sí desmesurado, de manera alguna justifica la pretensión de eliminarlo, por cuanto hasta la Iglesia reconoce el derecho del Gobierno a intervenir cuando está de por medio el “bien común”. Hay circunstancias en que esa intervención no sólo se justifica sino que incluso se hace indispensable.
La trasnochada propuesta de un liberalismo extremo de hecho, en la práctica, resulta forma de un capitalismo anacrónico que ya la doctrina social de la Iglesia había condenado calificándolo como “intrínsecamente malo”, como nos ha recordado P.R. Thompson, seudónimo del ilustre escritor fallecido padre Robles Toledano.
En su encíclica “Populorum Progressio”, Pablo VI nos dice: “La Biblia desde sus primeras páginas, nos enseña que la creación entera es para el hombre, quien tiene que aplicar su esfuerzo inteligente para valorizarla y, mediante su trabajo, perfeccionarla, por decirlo así, poniéndola a su servicio. Si la tierra está hecha para procurar a cada uno de los medios de subsistencia y los instrumentos de su progreso, todo hombre tiene el derecho de encontrar en ella lo que necesita. El reciente Concilio lo ha recordado: “Dios ha destinado la tierra y todo lo que en ella se contiene para uso de todos los hombres y de todos los pueblos, de modo que los bienes creados deben llegar a todos en forma justa, según la regla de la justicia, inseparable de la caridad“. Todos los demás derechos, sean los que sean, comprendidos en ellos los de propiedad y comercio libre, a ello están subordinados: no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización, y es un deber social grave y urgente hacerlos volver a su finalidad primera“.
La Iglesia reconoce la inviolabilidad del derecho de propiedad y niegue el derecho al poder público para abolirla. Pero advierte que la concentración ilimitada de riqueza es igualmente dañina. Pablo VI recuerda en su encíclica, ya citada, que de acuerdo con el Concilio “la renta disponible no es cosa que queda abandonada a libre capricho de los hombres, y que las especulaciones egoístas deben ser eliminadas“.
Incluso condena de manera específica la expatriación de capitales con palabras que no dejan lugar a ninguna clase de dudas: “Desde luego, no se podría admitir que ciudadanos provistos de rentas abundantes, provenientes de los recursos de la actividad nacional, las transfiriesen en parte considerable al extranjero por puro provecho personal, sin preocuparse del daño evidente que con ello infligirían a la propia patria”.
El que muchos católicos hagan todo lo contrario de las enseñanzas de ésta y otras encíclicas y que, de hecho, la Iglesia lo tolere son otros asuntos ajenos por completo al propósito reflexivo de este libro. Para nadie es un secreto que muchos papas y obispos han terminado haciéndole compañía al demonio en el infierno. ¿O creen ustedes acaso que Dios, en su enorme sabiduría y caridad, reservó un lugar para el Cardenal Richelieu en el Reino de los Cielos?
Clemenceau, sin haber dado a publicidad ninguna encíclica, decía:
“En este bajo mundo hay que apresurarse a tomar la felicidad que nos corresponde. No sabemos si en el más allá la encontraremos: nos faltan datos”.