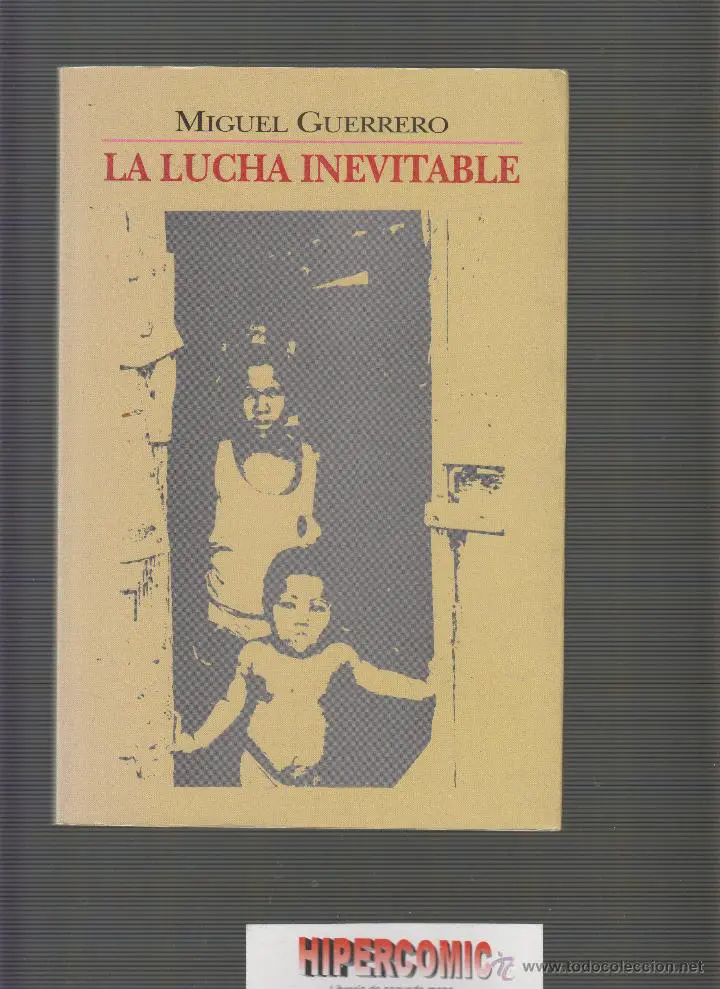Después de la muerte del Papa Pablo VI, a comienzos de agosto de 1978, mientras esperaban la elección del nuevo custodio de las llaves de San Pedro, las turbamultas reunidas en la plaza de Roma y el Vaticano, mostraban letreros con una rogativa: “Escoged un Papa Católico”. Como los ansiosos y perturbados creyentes que aguardaban entonces la decisión del Sacro Colegio de Cardenales, deberíamos plantearnos una inquietud en esa misma línea: “Escojamos líderes responsables”.
Preciso es vencer en cada elección la intolerancia y la demagogia; la improvisación y el populismo extremo. Los comicios deberían ser ocasión para plantear soluciones a los problemas nacionales, agravados por desacertadas políticas de sobreprotección cuando no al Estado a pequeñas oligarquías económicas que han terminado por disciplinar a las multitudes de desempleados y familias de bajos ingresos en la necesidad de hacer colas para conseguir magras raciones, de precios inalcanzables en los establecimientos comerciales.
La preocupación principal de los ciudadanos conscientes de la América Latina, no está única y directamente relacionada con la existencia y el empeoramiento gradual de los problemas económicos y sociales que los atenazan. Las incertidumbres reposan en la sensación, cada día más expandida, de que la mayoría de los líderes con posibilidades de llegar a la cumbre ignoran esta realidad o apenas le prestan atención en sus muy peculiares escalas de prioridades.
Con muy pocas excepciones, estos líderes parecen y no saber otra cosa que hablar en mítines, bailar con extraños contorsiones entre corridos proselitistas, denostar a sus adversarios y auto elogiarse con una frecuencia y soltura pasmosas. La América Latina se encuentra lo suficientemente madura como para forjarse o procurarse otra clase de liderazgo.
Las multitudes de Roma querían significar con su demanda de un “Papa católico”, el ascenso de un hombre más consciente de sus deberes pastorales, que comprometiera a la Iglesia con los pobres. Anhelaban un Papa para todo el mundo, no solamente para los católicos, pero que al mismo tiempo no pretendiera consuelos o fórmulas cristianas para aquellos que no lo eran. Un hombre, en definitiva, que supiera sonreír y pudiera penetrar así más fácilmente el alma de los hombres y atender sus inquietudes.
La encíclica papal “Humanae Vitae”, había distanciado al Vaticano de los fieles, al mantener la inflexibilidad sobre un tema tan anhelante como el de la planificación familiar. De hecho, cuando la cuestión fue sometida a un referéndum, sus resultados dejaron claramente al descubierto cuán distante se hallaba en Italia la Iglesia de los católicos en un asunto de tanta trascendencia.
Cuando los dominicanos, mexicanos, ecuatorianos o panameños levanten carteles clamando por la elección de “líderes democráticos responsables” querrán plantear con ello la necesidad de hombres más apegados a sus deberes con la constitución y las urgencias económicas nacionales que la retórica improductiva. Querrán expresar sus ansias de colocar en la cúspide del poder a hombres sordos a la lisonja política y sensibles al dolor humano. Pero sobre todo, los hombres que detesten la demagogia, respeten los derechos, crean en el imperio de la Ley, y liberen a los individuos de la tiranía de una burocracia estatal cada vez más dominante y estéril, cuya carga onerosa sólo ha conseguido mediatizar el impulso creador de los miembros de la sociedad.
La clave del futuro democrático radica en la superioridad de las instituciones sobre los líderes. Mientras más fuerte sean los mecanismos instituciones del sistema y menos providenciales los dirigentes políticos y futuros presidentes mejor y más efectiva será la democracia.
Nuestra debilidad institucional surge del hecho de que los líderes son más importantes que los mecanismos operativos del sistema. Muchos dominicanos hemos contribuido a elevar artificiosamente la estatura de dirigentes nacionales por encima de las estructuras mismas de la democracia. Se ha dado más preferencia a aupar líderes que a consolidar instituciones, olvidando que una de las grandes enseñanzas de la historia es la de que una democracia fuerte y confiable resulta incompatible con un liderazgo mesiánico o providencial. A causa de todo ello, la única garantía del ejercicio democrático ha sido a lo largo de estos últimos años la tolerancia gubernamental. De manera que el clima de libertad y de respeto ha descansado por períodos insólitamente prolongados de hilos tan débiles y frágiles como la capacidad de algunos hombres para asimilar las críticas. El precio social y político ha sido así demasiado alto por una cosa que bajo tales condiciones definitivamente no funciona.
Veamos los resultados. Con la llegada de un proceso electoral cada cuatro o cinco años, según sea la nación, por ejemplo ¿Cuál es la preocupación nacional sino la posibilidad de que un sistema de votación pueda prestarse a fraude u otro pueda resultar idóneo? ¿Cómo es posible que al cabo de tanta experiencia democrática, el porvenir de las libertades individuales, la suerte misma del sistema político dependa todavía de la posibilidad de que podamos protegernos de una trampa y que después de tanto tiempo no hayamos sido capaces de crear condiciones y mecanismos adecuados que nos protejan de tan oscuro panorama?
La única explicación a mano es que hemos edificado una democracia demasiado personal; concedido mayor relevancia de los líderes encargados de dirigirla que al sistema mismo. En algún momento dado esa debilidad institucional habrá de salir a flote, con todas sus funestas consecuencias.
El desafío inmediato a que nos enfrentamos es el de proteger el futuro político nacional, consolidar las libertades alcanzadas, al través del fortalecimiento de las instituciones, de manera que la voluntad de un individuo, o de un grupo de individuos, aferrados a una posición de mando, nunca pueda colocarse por encima de la ley, la Constitución o los derechos inalienables de los integrantes de la sociedad. Alcanzar ese estadio ideal de ejercicio democrático es fundamental y debería ser una tarea prioritaria en la América Latina en los próximos años.
Pero temo que el providencialismo haya calado tan hondo en el alma nacional de la mayoría de los países, que nos encontremos ante una labor titánica capaz de exigir todavía muchos años y, lamentablemente, muchos riesgos.
Como en casi todas partes, los problemas nacionales se agravan por la falta de conciencia con respecto a su existencia. Muchos que ellos ni siquiera se plantean públicamente. La tendencia es a dar prioridad a las querellas políticas. El resultado ha sido una opinión pública es casa de información real acerca de la esencia de las problemáticas nacionales y un debate pobre, carente de propuestas idóneas a los males y conflictos sociales.
Un porcentaje demasiado elevado, exagerado, si se quiere de los espacios noticiosos se reserva para las declaraciones de políticos que diariamente dicen lo mismo. Así, mientras la economía se despedaza, la producción se estanca, los bosques se extinguen, los recursos naturales se agotan, le educación desmejora, la inflación se acentúa y todo el país entró en crisis, los titulares principales el refieren casi siempre a lo que los dirigentes de uno y otro bando dicen a su favor o en contra de sus adversarios.
Es cierto que cada medio decide libremente qué publica o no y esto es realmente libertad de prensa. También lo es el hecho siguiente: en la medida en que fuerzas extrañas o ajenas al periodismo intervengan en la elección de aquello que se publica, peligro la existencia de esa libertad básica para el ejercicio democrático.
Nadie cuestiona eso. Me refiero a la superficialidad en los criterios de solución esgrimidos entre muchos de los que ejercemos este oficio. Nos inclinamos increíblemente ante la banalidad del coqueteo partidario, en la falsa ilusión de qué ello interesa más y, por ende, resulta más atractivo al público.
La verdad es, sin embargo, que este debate inútil, tan divorciado y ajeno al de las ideas, y en nada contribuyen a mejorar las perspectivas nacionales y, por el contrario, agrava el bajo nivel de entendimiento que la mayoría de la población tiene sobre sus problemas.
Los líderes, en su mayoría, tienden a sobre estimarse en la medida en que menosprecia en la capacidad del público para juzgar sus actos. Por eso, aquellos carentes del talento suficiente para enjuiciar la situación y a sus adversarios, se dedican a la difícil y por lo visto auto placentera tarea de elogiarse a sí mismos. Sin duda esa es una de las características más deprimentes del espectro político. Y la que más ominosamente pesa sobre el porvenir nacional. Un fenómeno común a la mayoría de los pueblos del Continente.
Cuando en América Latina se habla de la expansión del sistema democrático, se alude por lo general a los avances políticos alcanzados en uno o varios países que han logrado superar la dictadura y establecer un régimen de libertades públicas. Sin embargo, en su esencia, la democracia es mucho más.
En gran parte de las naciones del Hemisferio, las conquistas en materia de derechos civiles marchan muy delante de los logros en el campo social. Para millones de seres, la democracia continúa siendo por eso una cosa abstracta, inmaterial, intangible, pero sobre todo insustancial. Se necesiten esfuerzos palpables para darle contenido social en los países del Tercer Mundo, para que la lucha para destruir las bases en que ella se sustenta se torne más difícil. Hay demasiado necesidad física y material, muchos déficits (de viviendas, alimentos, vestidos, etc.) como para que su defensa resulte una consigna realmente colectiva.