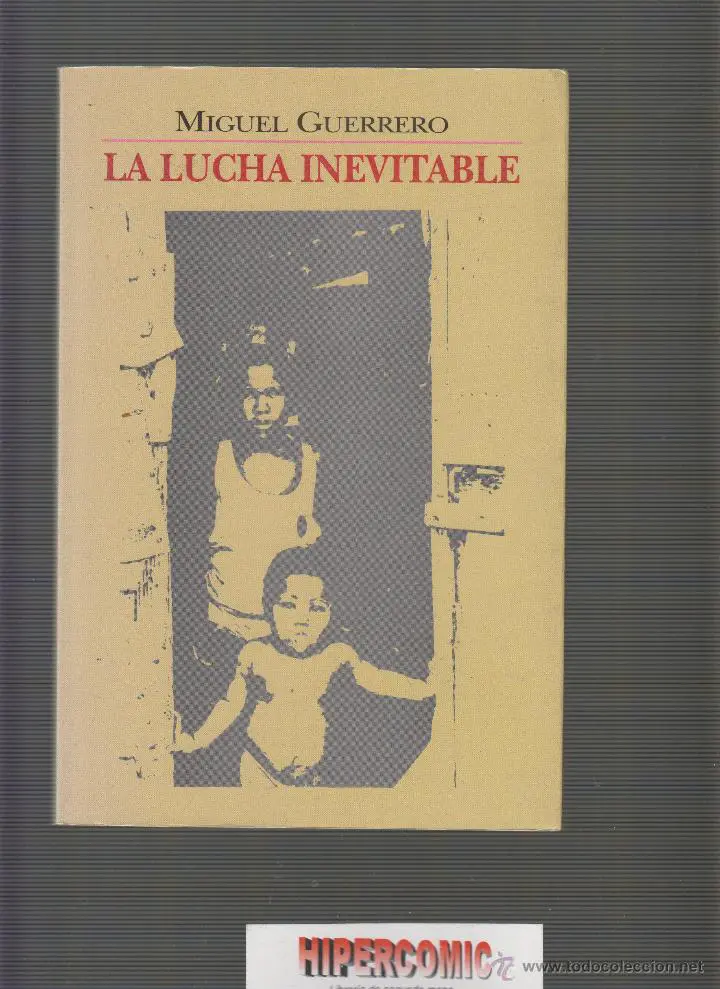Uno de los debates más antiguos y alrededor del cual han subsistido más ambigüedades, consiste en determinar si, en su esencia, el capitalismo como modelo económico, es aceptado por la Iglesia Católica.
En sentido general la Iglesia ha aceptado siempre los principios fundamentales del capitalismo, considerando in abstracto, sin referencia naturalmente a las condiciones históricas en que éste se ha desarrollado, según lo expone C. Van Gestel en “La Doctrina Social de la Iglesia” (Barcelona, Editorial Herder, 1961). Esos principios abarcan el derecho de propiedad de los medios de producción, la separación del trabajo y el capital, el salario, la libre competencia y las libertades civiles.
Sin embargo, tal y como en infinidad de veces se ha presentado, a lo largo del tiempo transcurrido desde la revolución industrial, en concreto, ciertas manifestaciones del capitalismo han sido condenadas formal y oficialmente por la Iglesia como lo confirman infinidad de testimonios y documentos pontificios. Gestel cita el Mensaje de Navidad de 1942 de Pío XII, que en parte señala: “La Iglesia no puede ignorar y dejar de ver que el obrero, en su esfuerzo por mejorar su condición, se encuentra con un sistema social que, lejos de estar conforme con la naturaleza, se opone al orden establecido por Dios y al fin que Él ha dado a los bienes de la tierra“.
La idea fue ampliada por el mismo Sumo Pontífice en un discurso del 1 de septiembre de 1944, en el cual, más explícitamente, Pío XII plantea con franqueza las diferencias entre ciertas expresiones del capitalismo y la Doctrina Social de la Iglesia. “La Iglesia“, dijo, “no puede de ninguna manera acomodarse a estos sistemas que admiten el derecho de propiedad siguiendo un concepto absolutamente falso, poniéndose en contradicción con el orden social de buena ley. Y es porque, por ejemplo, el capitalismo se apoya sobre unas concepciones erróneas y se arroga un derecho ilimitado sobre la propiedad, prescindiendo de toda clase de subordinación al bien común, la Iglesia siempre lo ha reprobado como contrario al derecho natural“.
Hay más evidencias pontificias de condena a estas formas históricas del capitalismo. Gestel menciona la encíclica dirigida a los sacerdotes “y consagrada a la santidad “ del sacerdocio de Pío XII (Menti Nostrac, 23 de septiembre de 1950), en la que delinea la posición que deben adoptar los curas ante el comunismo y el capitalismo: “Porque no faltan actualmente quienes, frente a las maquinaciones de los comunistas, que, al prometer un perfecto bienestar temporal, intentan arrancar la fe a aquellos mismos a quienes prometen la plena felicidad material, no sólo se muestran temerosos, sino que se hayan agitados, pero esta Sede Apostólica, en muy recientes documentos, ha indicado que con toda claridad el camino que todos han de seguir y del que nadie puede apartarse, si no quiere faltar a la conciencia de su deber“. La encíclica continúa: “Pero otros se muestran no menos temerosos en ciertos ante aquel sistema económico que se llama capitalismo, cuyas graves consecuencias la Iglesia repetidas veces ha denunciado claramente“.
Pío XII insiste en ese documento en que la Iglesia ha señalado no solamente los “abusos del capital” y de lo que llama “exagerado derecho de propiedad que semejante sistema promueve y defiende”, sino que ha demostrado también que ambos, propiedad y capital, “han de ser instrumentos adecuados de la producción en beneficio así de toda la sociedad como el sostenimiento y defensa de la libertad y dignidad humanas”.
Del análisis de estas reflexiones papales, Gestel, en el libro citado, destaca que la reprobación del capitalismo por la Iglesia se resume en dos aspectos fundamentales:
1. Un poder ilimitado sobre la propiedad sin subordinación al bien común, y
2. La negación o desconocimiento resultante de la dignidad humana de los trabajadores por parte del jefe o dueño de la propiedad o del capital.
El tema fue abordado con tanta o más claridad y precisión por los cardenales franceses en su famosa carta de 8 de septiembre de 1949: “Es necesario que se sepa que hay en la noción misma del capitalismo, es decir, en el valor absoluto que confiere a la propiedad sin referencia al bien común y a la dignidad del trabajo, un materialismo inadmisible dentro de la enseñanza cristiana“.
Un lustro después, la cuestión fue nuevamente planteada, con tanta o más energía, por el episcopado francés, en documento de abril de 1954, en el que recuerda “las graves condenas lanzadas por los Soberanos Pontífices” y por él mismo, contra “los abusos del capitalismo liberal”.
De acuerdo con Monseñor Guerry, en carta pastoral (Documentation Catholique, 1955- L’episcopat de France en face de certains problemes d’actualite), “la fuerza ilimitada que este sistema (el capitalismo) da al dinero, el inquietante reparto de bienes que ella representa, la opresión de las personas por el sistema económico son cosas gravemente contrarias a la ley de Dios”. Concluyendo que “es un deber (cristiano) luchar contra tales abusos”.
La Carta Pastoral del Episcopado norteamericano titulada “Doctrina Social de la Iglesia y la Economía en los Estados Unidos“, de 1986, contribuye a arrojar luz acerca del tema bajo estudio. Al profundizar sobre los conceptos de riqueza y pobreza, el documento de los obispos estadounidenses dice: “A la preocupación bíblica por la justicia para los pobres, corresponde una pensión omnipresente hacia los peligros de la riqueza”. Ciertamente, añade, “los bienes terrenales son para ser disfrutados y Dios da abundancia material a un pueblo que le es fiel, pero grandes riquezas son percibidas como peligrosas. Los ricos se creen sabios (Prov. 28:11), son dados a la apostasía. La idolatría (Am. 5:4-13; Is. 2:6-8) así como también a la violencia y a la opresión (Am. 4:1-3; Job 20:19; Sir. 13:4-7)”.
Tal y como lo cita el volumen No. 140 Informe ODCA (órgano de información y divulgación de la secretaría general de la Organización Demócrata Cristiana de América), ciertas formas de riqueza envuelven peligros contrarios al espíritu de la Doctrina Social de la Iglesia. “El Evangelio de Lucas, escrito a una comunidad que incluía prósperos cristianos, muestra preocupación primordial por los peligros de la riqueza. Jesucristo declara “benditos a los pobres” y añade una advertencia solamente: “pobres de ustedes los ricos, porque ustedes tienen ya su consuelo” (6:24)”.
Jesús advierte a sus discípulos, recuerda la Pastoral de los obispos norteamericanos, contra la codicia y la noción de que la vida consistiría en la mera abundancia de posesiones, ilustrándola con la parábola del rico tonto que pierde la vida tratando de preservar inútilmente su riqueza (12:12-21), lo cual demuestra que “la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido (12:22-23).
La Pastoral de los prelados norteamericanos se vale de otra parábola bíblica, en la que Jesucristo describe a un rico que no se hace cargo del hambre y sufrimiento de Lázaro en su puerta, para enfatizar la preocupación de la Iglesia por las diferencias sociales emanadas de la propiedad excesiva de bienes en pocas manos: “Finalmente, cuando el rico “ve” a Lázaro, lo hace desde el Infierno y la oportunidad, por tanto, de conversión ha pasado (16:19-31)”.
Según los obispos estadounidenses, Juan Pablo II “ha traído a menudo a la memoria esta parábola para recordarnos de nuestro mundo hoy, donde gran riqueza y gran pobreza están la una al lado de la otra“. Y entiende que ello es una advertencia severa las naciones ricas, como los Estados Unidos, “para que se preocupen de los países pobres y menos desarrollados. Y a seguidas, expresa: “Lucas hace una síntesis de la preocupación bíblica con la riqueza, que es el mal cuando domina la vida de una persona al punto de erigirse en ídolo que reclama obediencia y seguridad al margen de Dios, o cuando ciega a una persona ante la necesidad y sufrimiento del prójimo“.
Estas y otras perspectivas bíblicas, que definen la posición social de la Iglesia con respecto a la acumulación de la riqueza, constituyen la base de su Doctrina Social planteada en las premisas “la opción preferencial por los pobres“, que adquirió categoría oficial dentro de su Doctrina Social, a partir de la reunión de obispos latinoamericanos en Puebla, México.
Al año siguiente de esa reunión, durante su visita al Brasil, el Papa se refirió a la opción de los pobres, con estas palabras: “… una llamada a tener una apertura especial con el pequeño y el débil, aquellos que sufren y lloran, aquellos que son humillados y dejados de lado en la sociedad, así ayudarlos a ganar su dignidad como personas humanas: hijos e hijas de Dios”. Una opción, que al decir de Juan Pablo II (en la misma oportunidad) no es únicamente para los cristianos o católicos, sino para todos aquellos preocupados efectiva y sinceramente “por el verdadero bien común”. Durante décadas, el alcance de este principio ha dominado un debate cuyo origen se remonta a finales del siglo pasado.
Desde León XIII y su famosa encíclica Rerum Novarum, publicada en 1891, la Iglesia Católica ha mantenido una constante preocupación por los problemas cotidianos de la economía, que van mucho más allá de sus deberes pastorales.
Como consecuencia de ello, durante años, millones de católicos en todo el mundo se encontraron de hecho inmersos de la duda con respecto a cuál de los sistemas ideológicos predominantes —capitalismo y comunismo- se adaptaba más a la esencia pura del cristianismo.
A la confusión han contribuido sin duda la poca evangelizadora actividad de obispos y sacerdotes que diariamente asumen posiciones partidarias, de un extremo a otro del planeta, en abierta contradicción con las directrices del Vaticano, unas veces, y en contraposición, otras tantas, con las enseñanzas del Evangelio.
La obligación moral de la Iglesia a tomar parte activa en el debate de los asuntos económicos fue subrayada con un carácter de mandato en el documento final de Concilio Vaticano II: “La Iglesia siempre ha tenido el deber de escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio de forma que, ajustándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la Humanidad, sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas”.
Sin embargo, para millones de católicos en todo el mundo, la cuestión fundamental sobre cuál de las ideas que predominaron en el campo de la lucha hegemónica respondía a la esencia del cristianismo sigue sin ser resuelta. Es obvio que el problema del “bien común” ha sido un elemento catalizador de la actividad de la Iglesia, resaltado encíclica tras encíclica. Pío XI, en Quadragésimo Anno, lanzada exactamente 40 años después de Rerum Novarum, plantea la cuestión en términos inconfundibles al señalar que “lo mismo a los individuos que a las familias, debe permitírseles una justa libertad de acción, pero quedando siempre a salvo el bien común…”.
El derecho a la propiedad, reconocido por León XIII, quedó protegido desde un punto de vista moral y ético por su famosa encíclica de toda intervención pública. “El derecho de poseer bienes en privado no ha sido dado por la ley, sino por la naturaleza y, por tanto, la autoridad pública no puede abolirlo, sino solamente moderar su uso y compaginarlo con el bien común”.
Ya desde este planteamiento papal quedaba de manifiesto una de las posiciones básicas y fundamentales de la Iglesia: su relación con el capital, que en el curso de los años siguientes, y frente a los cambios de carácter político y social que iban a apoderándose de las naciones, como consecuencia entre muchos otros factores de dos guerras mundiales y la revolución bolchevique en la Rusia zarista, fue adquiriendo el tono de un compromiso con los más necesitados.
Los elementos primarios de esa evolución del pensamiento social de la Iglesia habían sido establecidos en Rerum Novarum, al analizar la Doctrina de la Iglesia sobre los bienes temporales: “Así, pues, quedan avisados los ricos de que las riquezas no aportan consigo la exención del dolor, no aprovechan nada para la felicidad eterna, sino más bien la obstaculizan; de que deben imponer temor a los ricos las tremendas amenazas de Jesucristo y de que pronto o tarde se habrá de dar cuenta severísima al divino Juez del uso de las riquezas”.
Sin embargo, la Iglesia de hecho recomienda el derecho de defensa de la propiedad de la ley. Sobre el particular, Rerum Novarum nos advierte: “Y principalmente deberá mantenerse a la plebe dentro de los límites del deber, en medio de un ya tal desenfreno de ambiciones; porque, si bien se concede la separación a mejorar, sin que oponga reparos a la justicia, si veda esta, y tampoco autoriza la propia razón del bien común quitar a otro lo que es suyo, bajo capa de una pretendida igualdad, caer sobre las fortunas ajenas”.
La advertencia de León XIII estaba dirigida a proteger el derecho a la propiedad del desorden social característico de la época. Por eso en su encíclica aclaraba: “Ciertamente, la mayor parte de los obreros prefieren mejorar mediante el trabajo honrado sin perjuicio de nadie; se cuenta, sin embargo, no pocos, imbuidos de perversas doctrinas y deseosos de revolución, que pretenden por todos los medios concitar a las turbas y lanzar a los demás a la violencia. Intervenga, por tanto, la autoridad del Estado y frenado a los agitadores, aleje la corrupción de las costumbres de los obreros y el peligro de las rapiñas de los legítimos dueños“. Sin embargo, el Pontífice reconocía poderes limitados a la intervención del Estado caracterizando su papel como vigilia del bien común “como propia misión suya”.
Quadragésimo Anno, de Pío XI, reforzó la posición de la Iglesia sobre esta cuestión básica de la propiedad enarbolando la tesis de su antecesor en el sentido de que la supresión de la propiedad privada “lejos de redundar en beneficio de la clase trabajadora, constituía su más completa ruina”. No obstante, la encíclica insistía en aclarar que esta firme actitud de manera alguna equivalía a situarse del lado de los ricos contra los proletarios, creencia que a juicio del documento papal constituía “la más atroz de las injurias“.
Así, Pío XI reafirmaba que ni León XIII ni los teólogos de la Iglesia habían negado jamás o puesto en duda el doble carácter de derecho de propiedad llamado social e individual, según se refiera a los individuos o al bien común, “sino que siempre han afirmado unánimemente que por la naturaleza o por el Creador mismo se ha conferido al hombre el derecho de dominio privado, tanto para que los individuos puedan atender a sus necesidades propias y a las de su familia cuanto para que, por medio de esta institución, los bienes que el creador destinó a toda la familia humana sirvan efectivamente para tal fin, todo lo cual no pueda obtenerse, en modo alguno, a no ser observado un orden firme y definitivo”.
En relación con el problema de la delimitación de la propiedad y el derecho atribuido al Estado para definirlo en función del bien común, la encíclica negaba potestad a la autoridad pública para suprimir el derecho a la posesión en sí misma, lo cual básicamente, era una reprobación de las ideas socializantes en auge en esa época. “Ahora bien“, señala Quadragésimo Anno, “está claro que al Estado no le es lícito desempeñar este cometido de una manera arbitraria, pues es necesario que el derecho natural de poseer en privado y de transmitir los bienes por herencia permanezca siempre intacto e inviolable, no pudiendo quitarlo el Estado porque el hombre es anterior al Estado y también la familia es lógica y realmente anterior a la sociedad civil“.
Los fundamentos de esta posición habían sido formulados explícitamente en Rerum Novarum, con lo cual Pío XI se limitaba a reforzar un planteamiento que había venido a ser uno de los fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia hasta entonces. De hecho, desde León XIII la Iglesia era opuesta a que el Estado gravara la propiedad particular con exceso de tributos e impuestos, basado en la premisa de que el derecho a la posesión de bienes en privado “no había sido dado por la ley, sino por la naturaleza“, por cuya causa le era imposible al Estado abolirlo, sino solamente moderar su uso y compaginarlo con el bien común.
Toda la posición de la Iglesia al respecto se erigía en la consigna de León XIII de que “ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital”. Alrededor de este pensamiento giraba en efecto toda la búsqueda posterior (manifestada muchos años después en los documentos del Concilio Vaticano II y la conferencia de Puebla) de una posición intermedia.
Ya en Quadragésimo Anno se perfilaba la preocupación de la Iglesia por la injusticia social prevaleciente en el mundo, a causa de la distribución poco equitativa de los bienes. “A cada cual, por consiguiente”, advertía el Pontífice, “debe dársele lo suyo en la distribución de los bienes, siendo necesario que la partición de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas del bien común o de la justicia social, pues cualquier persona sensata ve cuán gravísimo trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados”.
La encíclica prevenía respecto de la tendencia a la demanda exagerada. Al abordar la cuestión salarial, decía, por ejemplo, que para fijar su cuantía deberían tenerse en cuenta también “las condiciones de la empresa y del empresario“, pues estimaba injusto exigir salarios elevados que pudieran conducir irremisiblemente a la ruina propia “y la consiguiente de todos los obreros“, si la empresa no estuviera en condiciones de soportarlo.
Al rechazar la tesis de la “lucha de clases”, Pío XI reprobaba igualmente la posibilidad de dejar la economía “a la libre concurrencia de las fuerzas”, y la que hoy se denomina fuerzas de mercado. Y señala que de este último principio, como de “una fuente envenenada” habían surgido todos los errores de la economía individualista.
El Pontífice, al reconocer el carácter social y moral de la economía, rechazaba de plano que ésta pudiera manejarse mejor dentro de un mercado libre, exento de la intervención de la autoridad del Estado. Y advertía: “Más la libre concurrencia, aún cuando dentro de ciertos límites es justa e indudablemente beneficiosa, no puede en modo alguno regir la economía, como quedó demostrado hasta la saciedad por la experiencia, una vez que entraron en juego los principios del funesto individualismo“.
Las transformaciones profundas experimentadas en la estructura económica desde mediados del siglo pasado hasta la publicación de Rerum Novarum, influyeron decisivamente en la actitud de la Iglesia. León XIII se empeñó en ajustar esos cambios del pensamiento económico a las normas del llamado “recto orden”, lo que de hecho admitía que tal tipo de economía no era en sí misma condenable.
Sin embargo, algunos vicios notables del modelo capitalista eran objeto de las críticas y repulsión de la Iglesia. Tales transformaciones no eran viciosas por naturaleza, vendría a señalar años después Pío XI en su nueva encíclica, “sino que viola el recto orden sólo cuando el capital abusa de los obreros y de la clase proletaria con la finalidad y de tal forma que los negocios e incluso toda la economía se plieguen a su exclusiva voluntad y provecho, sin tener en cuenta para nada ni la dignidad humana de los trabajadores, ni el carácter social de la economía, ni aún siquiera la misma justicia social y bien común”.
Desde una encíclica a otra se habían producido grandes cambios no sólo en el campo social y político del mundo laico, sino también, y muy especialmente, en el pensamiento de la Iglesia. Pío XI renovaba del modo siguiente esta evolución, al enjuiciar el carácter moral de la libertad de empresa: “Salta a los ojos de todos en primer lugar, que en nuestros tiempos no sólo se acumulan riquezas, sino que también se acumula una descomunal y tiránica potencia económica en manos de unos pocos, que la mayor parte de las veces no son dueños, sino sólo custodios y administradores de una riqueza en depósito, que ellos manejan a su voluntad y arbitrio”.
En esencia tratábase de un esfuerzo renovado por consolidar una tercera posición y una crítica descarnada a ciertas prácticas capitalistas muy en boga entonces como ahora. Por ello señalaba que la acumulación de poder y de recursos, como nota característica predominante de la economía, “es el fruto natural de la ilimitada libertad de los competidores, de la que han sobrevivido sólo los más poderosos, lo que con frecuencia es tanto como decir los más violentos y los más desprovistos de conciencia”.
Y el subrayar los inconvenientes de ese modelo económico, el Pontífice manifestaba que la libre concurrencia “se ha destruido a sí misma; la dictadura económica se ha adueñado del mercado libre; por consiguiente, al deseo de lucro ha sucedido la desenfrenada ambición de poderío; la economía toda se ha hecho horrendamente dura, cruel, atroz”. La naturaleza del papel del Estado quedaba resaltado así dentro de parámetros moderadores. “Puesto que el sistema actual descansa principalmente sobre el capital y el trabajo, es necesario que se conozcan y se lleven a la práctica los principios de la recta razón o la filosofía social cristiana sobre el capital y el trabajo y su mutua coordinación”.
En otras palabras, ante la necesidad de un término intermedio, la encíclica propugnaba: “La libre concurrencia, convenida dentro de límites seguros y justos, y sobre todo la dictadura económica, deben estar imprescindiblemente sometidas de una manera eficaz a la autoridad pública en todas aquellas cosas que le competen”.
Estos planteamientos dejaban la duda enorme de si los católicos debían finalmente abrazarse al socialismo, no obstante el que la misma encíclica despejaba estas interrogantes. “Ahora bien, si los falsos principios pueden de este modo mitigarse y de alguna manera desdibujarse, surge o más bien se plantea indebidamente por algunos, la cuestión de si no cabría en algún aspecto mitigar y amoldar los principios de la verdad cristiana, de modo que se acercaran algo al socialismo y encontraran con él como un camino intermedio”, planteaba Quadragésimo Anno.
Sin embargo, la respuesta dada a continuación no podía ser más concluyente. “Para satisfacer con nuestra paternal solicitud a estos deseos, declaramos lo siguiente: considérese como doctrina, como hecho histórico o como acción social, el socialismo, si sigue siendo verdadero socialismo, aún después de haber cedido a la verdad y a la justicia en los puntos indicados, es incompatible con los dogmas de la Iglesia Católica, puesto que concibe la sociedad de una manera sumamente opuesta a la verdad cristiana”.
En esencia, la diferencia estribaba en que Iglesia entendía al hombre en función del cumplimiento de un mandato de Dios en la Tierra y en cambio, el socialismo, ignorante y despreocupado en lo absoluto de este sublime en fin, tanto del hombre como de la sociedad, había sido instituido exclusivamente para la búsqueda de un bien terreno. Nadie podía ser a la vez “un buen católico y verdadero socialista”.