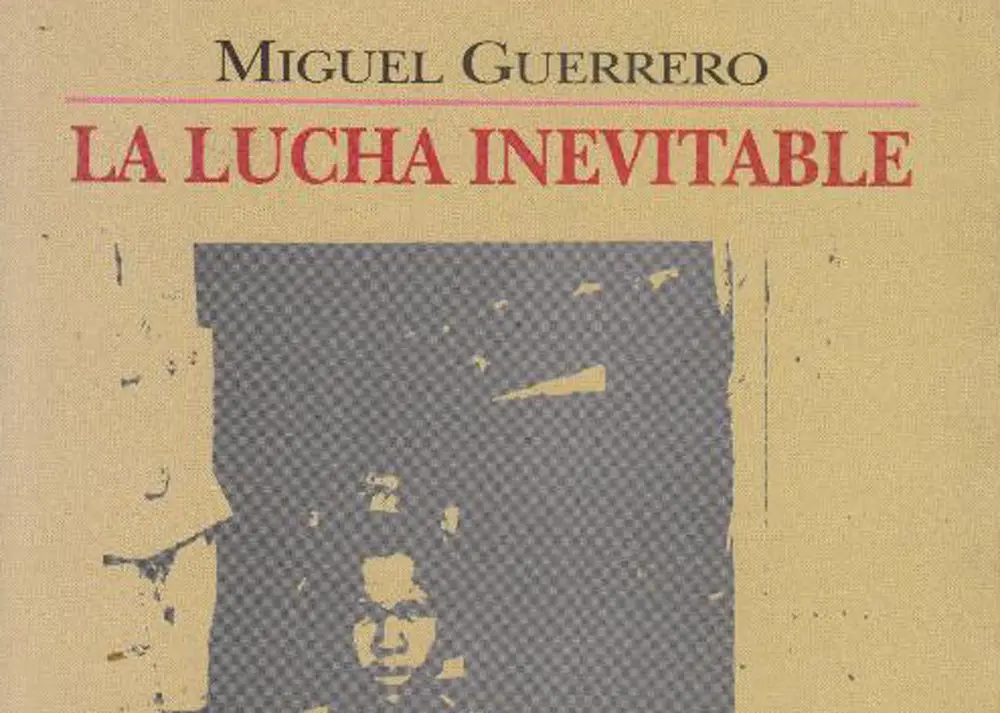La izquierda ha pretendido establecer que un régimen de libertades individuales es incompatible con una idea integral del desarrollo o de la justicia social. Sin embargo, la experiencia muestra que, la libertad es esencial a un sistema de igualdad que asegure una mejor distribución de la renta. En otras palabras, democracia es libertad en justicia social. Los propagandistas de la doctrina marxista tratan de presentar la democracia como responsable de los males ancestrales que afectan a las sociedades de Occidente, como la causante de las diferencias económicas y sociales que separan a unos grupos de otros dentro de una sociedad organizada.
Su conclusión es la siguiente: la pobreza en que se desenvuelven millones de seres humanos es el fruto directo y lógico de la posesión por unos cuantos de grandes capitales. Sin embargo, y aunque esto tiene una aplicación justificable en ciertos países, especialmente aquellos en vías de desarrollo donde el ejercicio político es una de las vías más expeditas y seguras hacia la fortuna material, las desigualdades sociales y de otra índole son efectivamente ciertas y mucho más pronunciadas bajo sistemas socialistas revolucionarios, donde el poder es controlado, con criterios absolutos, por un puñado de hombres al amparo de una revolución o como resultado de un grave conflicto social.
Hubo tantas o más diferencias de clases entre un jerarca del politburó soviético y un humilde obrero de Leningrado o un campesino de las estepas rusas, que entre un ejecutivo de Wall Street y un obrero del metro de Nueva York. Los privilegios son mayores, y de cualquier género, en favor de la clase gobernante en la antigua Unión Soviética, Cuba, y probablemente Nicaragua, que en cualquier país democrático latinoamericano.
Sin embargo, es evidente que las pronunciadas diferencias sociales, las increíbles brechas entre minorías privilegiadas y los grandes núcleos de población carentes de los más elementales servicios, sin acceso a las fuentes de producción, sin mayores perspectivas de vida, constituyen una grave denuncia del sistema democrático. El imperativo de la época, inapelable, es el de procurar por tanto imprimirle mayor contenido social, para hacerlo capaz de enfrentar, con posibilidades reales, las expectativas de millones de seres humanos para los cuál es la democracia, en este momento, no significa mucho.
Una de las características del mundo actual es la desigual distribución de la riqueza, no sólo entre las personas si no, principalmente, entre las naciones. Mientras un pequeño grupo de países industrializados posee el monopolio de la tecnología y disfruta de los beneficios materiales de un enorme y creciente poder económico, el resto de la comunidad internacional sufren los males del subdesarrollo. Esta brecha ha dividido literalmente el mundo en dos grandes bloques: los del Norte, o sea los ricos, por un lado, y los del Sur, los pobres, por el otro.
Dicha realidad, tan cruda como la crisis actual, tiende a crear la ilusión de que todos los problemas económicos y sociales que aquejan a los países del llamado Tercer Mundo, exportadores de materias primas, tienen su origen y explicación de ese desequilibrio. La verdad es, sin embargo, que a pesar de un peso aplastante de esa situación, el subdesarrollo es, por encima de cualquier otra cosa, un fenómeno propio de los países que lo padecen.
Los desajustes en las relaciones de intercambio contribuyen, es cierto, a profundizar el desequilibrio, pero no son las causas que lo generan. La codicia, una moral falsa, la ausencia de valores nacionales y la falta de una conciencia nacional del desarrollo en los países del Sur han perpetuado las desigualdades entre los estados.
Muchos de los países del Tercer Mundo poseen mayores recursos naturales que los industrializados del Norte. Sólo un puñado de 13 naciones en desarrollo, reunidos en la OPEP, controla la mayor parte de los embarques de petróleo al mundo industrializado, poseyendo así el dominio de suministros vitales a la estabilidad económica del Norte y la llave de su propia prosperidad. Sin embargo, el tercer mundo no ha sido capaz de superar el lastre del atraso económico y social.
La ilusión de que una fuerza superior a la voluntad de sus propias decisiones nacionales perpetúa el estancamiento y lo aleja del bienestar, es sólo un pretexto para justificar su incapacidad para salir por sus propios medios adelante, como en situaciones tan difíciles lo hicieron en otros tiempos los países que hoy tienen índices altos de industrialización. Básicamente, la esencia de las dificultades del Tercer Mundo radica en su propio seno. Los bajos niveles de salubridad, el analfabetismo, el desempleo, la desnutrición, la escasez de vivienda y las pocas oportunidades de progreso material, no se debe únicamente a la falta de recursos o a un sistema internacional de explotación de la mayor parte de las naciones por un grupo de estados ricos.
Los gastos anuales en una buena parte de las naciones del Tercer Mundo serían más que suficientes para enfrentar sus graves problemas internos, y contribuir también a la solución de los males de otras naciones pobres. La cuestión está en el uso dado a estos recursos, en el dispendio, en la corrupción, en la ausencia de planificación, deficiencias que tratan inútilmente de disfrazarse bajo el manto de una relación de intercambio desigual que, si bien es cierta, no es la única ni la más poderosa causa del atraso.
En la última década los gastos anuales en armamentos de los países del Tercer Mundo, representar una parte considerable mente alta de los más de 700,000 millones de dólares invertidos en material bélico en todo el planeta. Una parte ínfima de esas sumas colosales habría sido suficiente para construir las escuelas, hospitales, centros de producción agrícola, fábricas e instalaciones indispensables para garantizar la promoción y la felicidad material y espiritual de sus habitantes.
El Informe Brandt, que analiza las relaciones Norte-Sur, expresa dramáticamente: “Existe una interrogante moral ante la desproporción entre el gasto enorme en armas y el vergonzosamente bajo que se dedica a combatir el hambre y mala salud en el Tercer Mundo”.
Pero ¿es la respuesta a esta interrogante responsabilidad única de los países ricos o, por el contrario, un deber de conciencia nacional de aquellos que no han sido capaces de asegurar un grado aceptable de prosperidad a su gente? No se ha dado contestación sincera a esta inquietud. Las respuestas evasivas sólo han contribuido a despertar, hasta ahora, más interrogantes morales.
Los enormes desequilibrios en el intercambio comercial de las naciones en desarrollo con las ricas, han originado el llamado diálogo Norte-Sur, un intento por alcanzar fórmulas de cooperación que permitan establecer las bases de una relación comercial más justa y prometedora. Los resultados de estas conversaciones han sido prácticamente nulos, si bien se han dado pasos concretos y logrado que los países industrializados acepten en principio la necesidad de reformas en las reglas del intercambio que contribuyan a superar las causas actuales de la crisis en los estados pobres.
Pero mientras se esperan adelantos de estos contactos periódicos, en medio de una indescriptible atmósfera de optimismo y desaliento, conviene pensar en la inevitabilidad de un nuevo diálogo, tan indispensable como aquel: el Sur- Sur.
En efecto, los desequilibrios en las relaciones comerciales de países como la República Dominicana con otras naciones del llamado Tercer Mundo, son tan dramáticos y perniciosos como los de su intercambio con las potencias industriales. Los altos precios del petróleo, citados en su oportunidad como el punto de partida de la reivindicación definitiva del comercio de los países exportadores de materias primas y productos básicos, resultaron ser factores de un mayor desajuste de las economías de aquellos importadores netos de hidrocarburos, como es el caso dominicano.
Las medidas compensatorias adoptadas en un plano multinacional para paliar el impacto de ese aumento en las economías pequeñas, fueron insuficientes. Se hizo indispensable desde un primer momento, por eso, un incremento todavía inalcanzable del comercio inter regional, con la finalidad de propiciar cambios capaces de superar enormes desequilibrios en las relaciones bilaterales entre muchos países del Hemisferio.
Si bien es cierto que gran parte de nuestros problemas de balanza comercial y de pago tienen su origen en las costosas importaciones provenientes de zonas altamente industrializadas – como las naciones de la Comunidad Económica Europea, Japón y los Estados Unidos-, y las restricciones impuestas en dichos lugares al acceso de productos básicos y materias primas exportables, más una reducción de los precios de los mismos, no puede negarse el que ciertas características similares, guardando las proporciones, afectan por igual el intercambio dentro de zonas del Tercer Mundo.
Un aumento en los volúmenes del comercio interregional, dentro de un concepto de justicia social internacional como el que inspira el Diálogo Norte-Sur, pudiera contribuir, en un nivel regional, a superar muchos de los males que en materia comercial afectan a países como la República Dominicana.
Evidentemente no se trata de una tarea fácil y es posible que este Diálogo, todavía pendiente de ser formalmente planteado, encuentren muchos obstáculos que dilate en la consecución de sus fines altruistas.
Sin embargo, algo resulta claro. Existe la necesidad de una reparación internacional que alcance a subsanar los términos de una relación en extremo perjudicial a países con enormes dificultades. De su solución depende que el mundo pueda aspirar, a corto y mediano plazo, aún estabilidad factible de garantizar el desarrollo y la paz universales, necesarios para la consecución de un grado aceptable de justicia social.
Muchos de los problemas de las naciones del llamado Tercer Mundo tienen relación estrecha con las barreras arancelarias y otras medidas proteccionistas que afectan la colocación de sus productos básicos en los mercados industrializados, es decir de los países ricos. Como en ninguna otra etapa de la historia reciente, este fenómeno comercial perjudica las perspectivas de crecimiento del mundo en desarrollo. Y como hay ninguna otra fase de las relaciones internacionales de posguerra, las barreras al libre comercio habían erosionado tan dramática y contundentemente a las posibilidades de ensanchamiento del comercio entre los estados.
En la medida en que se cierran las puertas de los mercados de las grandes naciones a los productos de los países como la República Dominicana, se reducen sus posibilidades de resolver sus problemas de balanza de pagos, enfrentar la deuda externa y encarar el creciente empobrecimiento de sus grandes capas de población marginada. Bajo las condiciones actuales de bajos precios de las primeras materias y de productos básicos en los mercados internacionales, una parte increíble y absurdamente alta de los ingresos en divisas que las naciones en desarrollo, debe dedicarse al pago de acreencias. Esto condena a los países deudores a un estado de pobreza permanente.
Nuestras economías tienen un elevado contenido de dependencia externa. No sólo porque la casi totalidad del flujo de moneda fuerte que ingresa a las arcas nacionales de los países en desarrollo provienen de la venta de sus productos al exterior, sino también porque toda la estructura económica se mueve alrededor de factores externos. Se necesitan divisas para financiar las importaciones de petróleo y mantener cierto nivel de importación de otro género, vitales para el ritmo normal de vida de la población y la economía en sentido general.
En los últimos años se han dado fenómenos que conspiran contra la estabilidad económica de los países exportadores de materias primas y productos básicos. Uno de ellos es el cierre gradual de los mercados industrializados: los Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, para citar sólo los ejemplos más notables. Otro, tan decisivo como el primero, es el éxito relativo que han tenido muchos países desarrollados y lograr la autosuficiencia en determinados rubros que hasta hace poco importaban en grandes cantidades desde el Tercer Mundo.
Para los dominicanos el caso más conocido es el del azúcar en el mercado norteamericano. Hasta apenas comienzos de la década presente, la participación dominicana en dicho mercado, donde rigen precios preferenciales, era de un monto cercano a las 800,000 toneladas cortas. Para 1989, en cambio, era de un nivel de 155,000 toneladas, casi seis veces menor que entonces. El proteccionismo prevaleciente en ese mercado se refleja básicamente en los precios internos de sustentación en favor de los productores domésticos, y en los aumentos en la producción de sustitutos. Esas prácticas acabarán, como en otros periodos de la historia, dañando severamente las bases de necesarias relaciones internacionales armoniosas y constructivas.
En la mayoría de los países exportadores de primeras materias, el problema de la deuda se ha convertido en uno de los más acuciantes. Las obligaciones derivadas de ella mantienen virtualmente paralizadas las expectativas de desarrollo. Esta situación reviste una importancia capital y habrá de gravitar onerosamente sobre las realidades nacionales durante algún tiempo, aún en el caso de que lograran aliviarse las condiciones de pago establecidas en su concertación o renegociación.
Sin embargo, con la preocupación por el problema que a la economía y a las finanzas de los deudores suele provocar este hecho, se acostumbra a relegar a un plano secundario una interrogante mayor; la peor de las crisis. Me refiero a la pobreza.
Esta es, sin lugar a dudas, una de las grandes calamidades inherentes a la condición en que se desenvuelven los países endeudados y en desarrollo, con sus altas tasas de desempleo, analfabetismo, insalubridad y déficits de viviendas y de todo, con bajos índices de producción y productividad, insuficientes para atender los requerimientos crecientes de consumo de alimentos básicos. Mas que económica, en la mayor parte de la América Latina la verdadera crisis es de carácter social. Demasiado desequilibrios e injusticias existen como para que esa situación pase inadvertida.
El énfasis en la persecución del desarrollo debe estar enfocado, por tanto, a superar estas brechas que enturbian el equilibrio de la sociedad y amenazan con sumergirla en un caos permanente. El imperativo de la época es la búsqueda de ciertas formas de justicia social y equidad en a distribución del ingreso de suerte que las expectativas e a población se aclaren y el derecho de todos a una justa participación de la riqueza comience a ser una realidad en esta sociedad libre, pero increíblemente discriminatoria en lo que al usufructo de sus recursos se refiere.
Está claro que las políticas económicas implementadas han contribuido a profundizar esas hondas diferencias sociales, ampliando el marco de posibilidades de una clase minoritaria pudiente y disminuyendo, en una misma proporción, las de las grandes capas de población, de ingresos fijos y escasos recursos. Hemos quedado al borde de aproximamos a un punto casi de pobreza extrema para considerables núcleos de población, marginados por completo de toda actividad económica productiva.
No trato de establecer la tesis de que la pobreza es el germen de todo conflicto social. La experiencia latinoamericana demuestra realmente que la agitación no es únicamente fruto de un estado de postración social (aunque éste la promueve sin lugar a equivocaciones), sino más bien de una acción política deliberada.
Debemos estar conscientes, sin embargo, de una cosa: en la medida en que seamos incapaces de resolver las necesidades materiales y espirituales de nuestros grandes núcleos de población desamparados, se alejarán las posibilidades de una paz social duradera y, por ende, de promover las bases de un desarrollo estable con justicia social y libertad.
A despecho de cómo se juega con las estadísticas, las cifras acerca del desempleo y los “estándares” de vida en la América Latina son intranquilizadoras. No obstante, sus enormes recursos naturales, unos 100 millones de habitantes, la tercera parte de la población del continente, exceptuando a Estados Unidos y Canadá, viven en condiciones de pobreza extrema.
Las posibilidades de vida de esa inmensa masa humana no van más allá de una infancia desafortunada. Las perspectivas de empleo seguro y bien remunerado en sus años de madurez son ínfimas o prácticamente inexistentes. Están condenados desde la cuna a un oscuro analfabetismo. Constituyen la fuente de la que se nutre y seguirá alimentándose el ejército de mendigos y desamparados que pueblan ciudades y aldeas rurales.
A lo largo de décadas este ha sido el cuadro social de nuestros países. Y a pesar del gran despliegue de fuerzas productivas que en algunos de ellos ha sobrepasado los pronósticos más optimistas, no se ha verificado cambio alguno. Tampoco puede decirse que estén cambios en proceso.
En ese ambiente de infortunios, de pobreza extrema y desesperanza, germinan las propuestas más insensatas. Se da la simiente del extremismo, donde crecen las revoluciones y cobran vida las proclamas. Por eso, no podemos damos por satisfechos con lo alcanzado en Latinoamérica, en lo que respecta a la distribución del ingreso, el empleo o el desigual desarrollo social en los diferentes niveles de la sociedad.
Uno de los más grandes imperativos actuales, sino el mayor, es el de conciliar los avances en materia de crecimiento económico acelerado con las desiguales distribuciones del ingreso. La democracia no será nunca una realidad total, mientras no seamos capaces de ofrecer, al través de sus mecanismos y ventajas, soluciones adecuadas y prontas al desempleo y a la pobreza.
Por razones de seguridad, quienes tienen acceso a las riquezas nacionales deberían velar por las reformas que sean necesarias para asegurar al mayor número de personas una participación aceptable en su distribución. Porque mientras persistan los índices conocidos de insalubridad, analfabetismo e indigencia, la estabilidad político-social dependerá de un hilo.
Quizás sea demasiado apresurado aventurar cuándo ese hilo se quebrará, si no se propician cambios, pero lo hará finalmente. Por eso, una mejor distribución del ingreso, una dosis mayor de justicia social, es indispensable para la consolidación de las aún débiles instituciones democráticas nacionales.
Es bien cierto que el alza desmesurada en los precios del petróleo y el descenso en las cotizaciones de la mayor parte de los productos básicos de exportación, han profundizado las calamidades económicas dominicanas ancestrales y dificultado, por ende, soluciones apropiadas a los males enunciados. Pero eso lo entienden y aceptan grupos minoritarios de la población ¿Puede llegarse a creer realmente que esas explicaciones le basten a quienes no tienen un trabajo seguro, se mueren de desnutrición y carecen de posibilidades de enviar a sus hijos a una escuela o a un hospital decente?
El desempleo es el mayor y más apremiante de los problemas nacionales. En él se encuentra latente, tal vez como en ningún otro elemento de la crisis, un explosivo conjunto de factores que podrían derivar fácilmente en un caos social de profundas repercusiones.
Las posibilidades del Estado de hacer frente con éxito a este problema son, como todo el mundo sabe, muy escasas. De manera que parte de las esperanzas deben cifrarse en la capacidad de la iniciativa privada para generar suficiente actividad económica para llenar las expectativas existentes. Está claro, sin embargo, que sólo sobre cimientos seguros, estímulos y garantías, podrá dicho sector embarcarse en las inversiones y en la creación de actividades capaces de suplir la oferta de ocupación laboral que la creciente población demanda sin mayores dilaciones. Las políticas gubernamentales deberían tener en cuenta esta premisa y actuar en consonancia con las realidades nacionales, duras y sombrías.
Desgraciadamente, la acción oficial no ha marchado nunca en esa dirección. En los últimos años, al través de los controles, la influencia estatal en la economía ha crecido en proporciones alarmantes en desmedro de la actividad. La extensión de la esfera pública a áreas en las cuales su experiencia y capacidad de movimiento son escasas o nulas, tiene como seguro resultado una hipertrofia de la burocracia con un consiguiente aumento de las cargas fiscales. En la medida en que el aparato burocrático crece en forma desmedida y sin planificación u objetivos, disminuye la posibilidad del Estado de atender con eficiencia las necesidades imperantes dentro de su radio natural de acción.
El proselitismo ha sido uno de los elementos más distorsionadores de la economía nacional. Los gobiernos, pobres de liderazgos, han buscado en el manejo de la administración pública los recursos necesarios para financiar una clientela partidaria voraz, que sustituya con el compromiso la falta de visión e imaginación requeridos para enfrentar las enormes dificultades inherentes a la crisis.
Un Estado grande, inútil y parasitario, termina contaminando al sector privado, al despojarlo de toda iniciativa por virtud del desplazamiento forzoso de esferas de actividades que antes eran de su competencia. Los funcionarios se quejan a veces de la ingratitud de los ciudadanos que protestan porque el Gobierno no puede atender, por falta de recursos, las necesidades cada vez más grandes de la población. “El gobierno”, dicen, “no puede hacerlo todo”. Pero la verdad es que su actuación parece indicar todo lo contrario. Por lo general, proyectan la creencia de que el sector público es capaz por sí solo de suplir los requerimientos nacionales en materia de empleo y desarrollo. Se explica así la insistencia en formular programas y promulgar leyes que tienen como única finalidad conceder cada vez mayores poderes de decisión al Gobierno en detrimento de las expectativas de los individuos. Ese crecimiento desmedido del papel del Gobierno se da en detrimento de la libertad de la gente para emprender proyectos beneficiosos para el bien de la colectividad.
Muchos ciudadanos en todas partes temen a la radicalización de sus líderes políticos. Entienden que ese fenómeno propicia un proceso social trastornador acelera cambios en las relaciones de producción contrarios a los fundamentos de un sistema de libre actividad empresarial y política.
Aún cuando les sobran las razones, la experiencia histórica enseña que el peligro no estriba tanto en la radicalización de unos cuantos líderes como en la radicalización de grandes capas de población. Normalmente, los líderes y grupos políticos se mueven en la misma dirección en que lo hacen sus militantes. Las apariencias podrían mostrar la tendencia inversa. Pero en el fondo, los cambios de actitudes de la dirigencia responden, por lo regular, a necesidades de los tiempos y urgencias de sus militancias.
Resulta pues obvio que el peligro de una radicalización estriba principalmente en que sea el producto de un proceso forzado por demandas sociales insatisfechas y no como el fruto simple de comportamientos individuales de unos cuantos dirigentes. En el país, por ejemplo, hemos sufrido cantidad de líderes, reales e impostores, que en determinado momento han asumido posiciones radicales, por convicción o conveniencia, y no obstante el peso de sus influencias en la vida política de la Nación, no ha tenido dicha actitud ningún efecto evidente sobre el proceso social dominicano. Y es natural que así haya sido.
Diferente sería si esa tan temida radicalización hubiese sido el efecto de actitudes colectivas, demandas de masas e población, porque entonces su impacto en el desarrollo político y social de este país habría sido inexorablemente cierto que un líder puede influir de modo tal que marque, en muchas oportunidades el camino histórico de un pueblo. Ha pasado tantas veces que es imposible no aceptarlo de ese modo. Sin embargo, los grandes movimientos sociales, las revoluciones en otras palabras, han sido el resultado de la maduración de un conjunto de condiciones de índole social dadas en un momento determinado y no el fruto de la voluntad de un dirigente o de un grupo reunidos en un partido político o algún otro grupo similar.
Por lo tanto es obvio que el deterioro de la situación económica, con su enorme secuela de conflictos, puede en último grado contribuir a un proceso de radicalización política mucho más grave y determinante que el de la actividad de cualquier organización, a despecho de cuál sea ésta su tendencia o ideología. El desmejoramiento de la situación actual haría a la población más sensitiva a la prédica ideológica y facilitaría el trabajo de desquiciamiento en que siempre han estado empeñados partidos de extremas y que en condiciones normales -de altos niveles de ofertas de empleo, buenos salarios, bajo costo de la vida, etc.- carecerían de atractivo para las masas de población sobre las que caen todo el rigor de los ajustes económicos y la inflación.
Si muchos de los líderes terminan radicalizándose será en buena medida como resultado de un fenómeno político-social en el que se verán probablemente atrapados (aunque una apreciable cantidad lo hará por pose y oportunismo) y no por puro convencimiento de que ése sea el camino correcto. De manera alguna esto quiere decir que no habrá ya más otras radicalizaciones resultan tes de concepciones ideológicas o de teorías del tratamiento de una economía en crisis. Esto encierra una advertencia: la peor de las radicalizaciones que pudiera sobrevenir en un futuro cercano sería la resultante del comportamiento directo de grandes núcleos de población agobiados por el hambre, la desesperación y la ausencia de oportunidades. De esa deberíamos cuidamos.