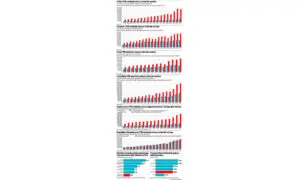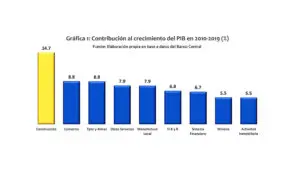El descalabro moral de una nación no se presenta de golpe. Es el resultado de un paulatino pero firme proceso de degradación que se manifiesta de distintas maneras. La más ominosa se observa en las calles, con su fatídica carga de tensión que colma de temor los hogares y la rutina ciudadana y que titulan sin cesar los medios llenando de tinta roja sus páginas y espacios en la Web.
Se da en el frenesí de las drogas, la prostitución y otras modalidades del crimen organizado, tan presentes por desgracia en la vida de nuestra nación. Pero también se expresa con la vulgaridad y la ofensa, que invaden los medios, sustituyendo el debate de las ideas con la retractación que multiplica los espacios de odio y siembra en el ánimo nacional las simientes de la confrontación y la guerra civil, que tantos llevan en su corazón haciendo sonar sus latidos más fuertes que el rugido de un cañón. La intolerancia expresada de esa forma nace de un fanatismo político inducido, con una carga en el presupuesto.
A diferencia de la Era de Trujillo, cuando el infame Foro Público era de la exclusiva potestad y propiedad del tirano, hoy se la practica de forma casi generalizada, abusando de la apertura de algunos medios ávidos de lectoría y popularidad, medidas por su alcance y visitas en sus páginas de Internet. Es de iluso pensar que tales expresiones cotidianas de intolerancia son sólo el fruto del fanatismo político e ideológico. Son prácticas enseñadas, rigurosamente aprendidas, escritas en el estilo de un gastado catecismo que intentó vender como modelo una prédica moral que sucumbió al embrujo de las mieles del poder, mostrando a sus promotores ante los ojos del país como los que en verdad siempre fueron.
La corrupción, con su manto protector de impunidad, y la inseguridad ciudadana, con su estela de asesinatos y asaltos diarios, nos revelan la realidad del mundo en que vivimos.