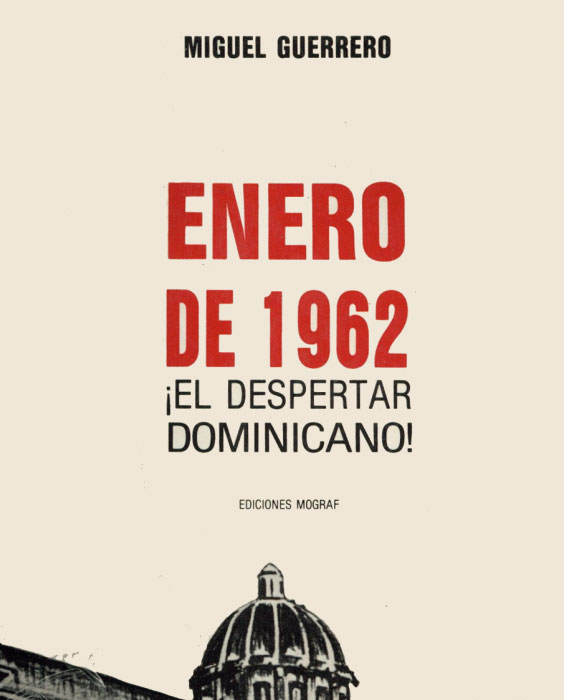“Un príncipe debe imitar al zorro y al león, porque el león no se puede proteger de las trampas y el zorro no se puede defender de los lobos. Así, pues, uno debe ser un zorro para conocer las trampas y un león para atemorizar a los lobos”.
MAQUIAVELO
(El príncipe)
Ligeramente desconcertado, Donald J. Reid Cabral descolgó el teléfono. Era la segunda llamada de Amiama Tió con el mismo propósito esa tarde: pedirle que le acompañara al Palacio. Le unían con Amiama Tió lazos muy afectivos y estrechos. Ese había sugerido buscarle a su casa y Reid Cabral había dado su consentimiento, lleno de dudas y preocupación.
Abogado y empresario próspero en una línea de importación de vehículos, Reid Cabral era el prototipo de la clase dirigencial emergente en una nación evidentemente escasa de liderazgo. De familia adinerada, sus apellidos habían comenzado a ser conocidos para la generalidad de los dominicanos después de que su hermano, Robert, médico pediatra graduado en los Estados Unidos, se suicidara tras ser perseguido por complicidad en el ocultamiento del complot que había culminado con el asesinato de Trujillo. A sus 37 años, apuesto, de ojos azules, con su pelo castaño cuidadosamente peinado hacia atrás, en el más clásico estilo varonil, Donald Reid Cabral, se parecía –a pesar de su baja estatura y su débil contextura física- más a un galán de cine que a un político caribeño. De temperamento impulsivo, sus habilidades trascendían, sin embargo, los límites del despacho de un hombre de negocios. Su talento y capacidad organizativa se reflejaban en muchas de las actividades de la UNC.
Reid Cabral sospechaba que un inesperado desenlace estaba próximo. Los acontecimientos del Parque Independencia esa misma tarde habían desatado fuerzas difíciles de detener. Tras colgar el teléfono negro colocado sobre una mesa de mimbre de la terraza de su amplia residencia de la calle Cervantes, en el tranquilo sector de Gazcue, Reid tomó la decisión de visitar a Viriato Fiallo, el líder de la UCN, uno de los blancos principales de la irritación de la alta jerarquía militar. Ambos estaban marcados por San Isidro. Tanto el uno como el otro sabían que nada podían esperar de un golpe de Estado. Sus diferencias con el mando militar eran prácticamente insalvables no obstante la relación de amistad personal con Rodríguez Echavarría. Esa relación nacía de la circunstancia de que una hermana del jefe militar, Altagracia, estuvo casada con el general Juan Tomás Díaz, uno de los cabecillas del complot que culminó con el asesinato de Trujillo, y de quien Reid Cabral fuera un excelente amigo y compañero.
La reunión con Fiallo no había contribuido a calmar las inquietudes de Reid Cabral, cuando Amiama pasó a recogerle para llevarle a Palacio, donde minutos después sería testigo excepcional de hechos que contribuirían a cambiar el curso de la historia dominicana. Pensativo durante todo el breve trayecto, Reid Cabral apenas esbozó unas cuantas sonrisas de asentimiento a la conversación de su importante acompañante. Esa noche, no volvería a verle. Como se perfilaban las cosas, Amiama sabía que si alguien podía correr peligro de una asonada militar, era él. En idéntica situación se encontraba Antonio Imbert, otro miembro del Consejo particularmente mal visto por la estructura trujillista que aún dominaba en los cuarteles. Como una medida personal de precaución, seguros de que no estaban en condiciones de modificar nada, optaron por ausentarse esa noche de Palacio. Alguien diría después que cumplían una visita “amistosa” a la misión diplomática de Estados Unidos.
Amiama e Imbert permanecieron hasta tarde en la noche en Palacio. De acuerdo con testimonios de testigos presenciales de los hechos, o fue hasta después de juramentada la Junta cuando optaron por esconderse. Evidentemente ambos hacían esfuerzos esa noche por evitar la caída del Consejo, aunque existen versiones de que no se oponían a la renuncia de Balaguer.
Con paso firme, Reid Cabral penetró al despacho del presidente Balaguer, en las primeras horas de la noche. Su ansiedad no disminuyó al notar la inusitada actividad militar alrededor de la casa de Gobierno.
Como otras veces en los últimos días, Balaguer se había quedado a comer aquella tarde del martes 16 en Palacio, ahora a la espera de noticias. El sonido lejano de las bocinas podía oírse casi con claridad, desde muchos puntos en la enorme mansión ejecutiva. El Presidente había hecho consultas para evitar una tragedia. Fabio Herrera, subsecretario de Estado de la Presidencia, sugirió una forma de acallar los altavoces sin el uso de la fuerza policial, suspendiendo el suministro de energía eléctrica al sector. Pero Polibio Díaz, consejero y amigo de años del mandatario, había observado que la acción afectaría el funcionamiento del hospital Padre Billini, situado a dos cuadras escasas de los límites del parque, donde la excitación de la multitud crecía a cada minuto. Guiado tal vez por razones humanitarias, Balaguer desestimó la sugerencia del subsecretario.
Herrera no olvidaría jamás aquel momento; menos esa noche cuando vio entrar al coronel Sessen, a paso marcial, en su impecable traje de zafarrancho por los pasillos de Palacio. Aquel hombre de elevada estatura, más alto que él, a pesar de sus seis pies y tres pulgadas, le pareció la viva estampa del oficial de la SS de la Alemania hitleriana.
Donald Reid Cabral hizo un ligero ademán de protesta y agradecimiento y buscó las palabras adecuadas para rechaza el ofrecimiento. Las causas de que se le llamara a Palacio esa noche estaban íntimamente ligadas a lo que parecía el lógico desenlace de la escalada creciente de violencia que había estado sacudiendo a la nación en las últimas semanas y que ese día había culminado en la matanza del parque. Pero Reid Cabral estaba decidido a no involucrarse directamente, por lo menos por el momento. En una forma muy diplomática expuso a Balaguer las razones por las cuales le resultaba imposible acepar integrarse a la Junta Cívico-Militar que habría de instalarse esa noche, en sustitución del Consejo de Estado. Balaguer parecía dispuesto a irse y su esfuerzo de última hora estaba dirigido a evitarle a la nación una nueva oleada de violencia o un caos igualmente terrible y traumático. El, como el que más, parecía consciente del peligro que esa noche se cernía sobre el proceso democrático que, quiérase o no, le había tocado encabezar, en los momentos más aciagos de la vida moderna de la República.
Tratando de salvar la situación, Reid Cabral propuso sin éxito a Emilio Rodríguez Demorizi, intelectual y político de carrera asociado a Trujillo como tantos hombres públicos, y que ayudaba a Balaguer en las tareas oficiales en la importante Secretaría Administrativa de la Presidencia. Autor de una enorme cantidad de libros, estaba reputado como uno de los historiadores más prolíficos del país. Tranquilo y pequeño de estatura, Rodríguez Demorizi podía tener muchas cosas en común con el Presidente. Le unían, por lo menos, su pasión por el estudio y la literatura.
La angustia de Reid Cabral era más grande cuando abandonó el despacho sobrio del Presidente. Había dejado allí a un hombre prácticamente solo y aparentemente abandonado. Sus horas como Presidente estaban contadas, no podía albergar dudas sobre ello. Estaba muy lejos, sin embargo, de parecer un hombre acabado. En sus ojos pudo observar una fuerza interior intensa, como avivada por una inextinguible llama, que parecía mofarse de los estribillos que la multitud cantaba, mecánica e inconscientemente, por plazas y avenidas: “Balaguer, Balaguer, muñequito de papel”. Detrás de su apariencia endeble se ocultaba una fortaleza indestructible, un carácter indomable, capaz de sortear las peores vicisitudes. El país no tendría que esperar más que tres años para darse cuenta de ello:
Balaguer retornó del exilio en 1965 para ganar las elecciones celebradas el año siguiente. Permaneció en el poder por tres períodos constitucionales, hasta el 16 de agosto de 1978. Después de un intento infructuoso de recobrar la Presidencia en las elecciones de 1982, ganó los comicios generales celebrados el 16 de mayo de 1986, en uno de los más sensacionales retornos políticos que registre la historia de la Nación.
El ruido de las voces animadas hirió los oídos de Reid Cabral cuando traspasó el umbral de la puerta del enorme antedespacho presidencial. A la expectativa de un desenlace, los hombres allí de pie, parecían no darse cuenta, sin embargo, de que su destino personal estaba completamente asociado a la suerte del frágil gobierno del que habían estado formando parte desde el primero de aquel mes de enero.
Los miembros del Consejo de Estado le saludaron efusivamente, algunos con una ligera palmada en la espalda. Además de Bonnelly, vicepresidente, estaban Pichardo, Read Barrera y monseñor Pérez. Sólo faltaban Amiama e Imbert, quienes habían sido vistos poco antes en el despacho del primero. En un saludo de rigor, Reid preguntó: “¿Cómo está todo?”
-Todo bien, tranquilo-, le respondió Bonnelly, mostrando un gran dominio de sí mismo.
-No estén tan seguros de eso. A mí me acaban de ofrecer formar parte de una Junta de Gobierno y creo que ustedes son sus prisioneros-, dijo, helando la sangre de los presentes.
En la época en que tuvieron lugar estos acontecimientos, la oficina del Presidente de la República estaba situada en un despacho contiguo al que hoy ocupa, en el extremo oriental de la parte frontal del Palacio Nacional. En ante-despacho estaba conformado por los amplios salones que después vinieron a convertirse, por remodelaciones internas, en las salas de visitantes y oficinas de los ayudantes militares.
José Battle Nicolás, hombre de negocios dedicado a la venta a comisión, y a servicios de exterminación de plagas, ratas y alimañas, con oficinas entonces muy cerca del Palacio Nacional, se disponía a cumplir una jornada de trabajo como otro día cualquiera, aquel miércoles 17 de enero, cuando observó a Fabio Herrera dar pequeños paseos a la entrada del hotel Paz (hoy Hispaniola), en el extremo occidental de la avenida Independencia. Hacia la derecha, podía notarse ingente actividad dentro y fuera de la fortaleza militar situada al frente, pero muy escasas almas animaban esa mañana las oficinas públicas de la antigua Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre (con la cual Trujillo había conmemorado en 1955 el veinticinco aniversario de su régimen), algunos de cuyos edificios alcanzábanse a ver desde el parqueo del hotel.
La impaciencia de Herrera se debía a la tardanza de su chofer en procurarle. Teniendo imperiosa necesidad de estar temprano esa mañana en Palacio, aceptó sin pensarlo dos veces el ofrecimiento de Battle de conducirle en su carro. Ambos se encontraban absortos en animada conversación sobre temas varios, cuando la figura vestida de blanco parada a las puertas de Palacio se le antojó familiar a Battle, tan pronto como el automóvil conducido por éste dobló de la avenida César Nicolás Penson hacia el norte por la Doctor Báez, con destino al Palacio del Ejecutivo. Detuvo el vehículo a la señal de pare del adusto oficial al mando de un grupo de soldados de servicio en la puerta principal de entrada y ambos dedicaron su atención al raro visitante, a quien identificaron de inmediato. Tras mostrar sus credenciales, Herrera abrió desde su asiento la portezuela trasera derecha y Bogaert se acomodó con una breve sonrisa de comprensión. El jefe de guardia dio entonces orden de que se permitiera al automóvil entrar al recinto.
Sentado algunas horas más tarde frente a un grupo de amigos en un restaurante de la parte alta de la ciudad, rigurosamente custodiada por patrullas motorizadas, Battle soltó una carcajada de asombro, cuando la radio oficial informó que Bogaert había tomado posesión como presidente de la Junta Cívico-Militar. En un arranque de humor despreocupado comentó, alzando su copa de ron:
-Hoy he llevado a un Presidente a Palacio.