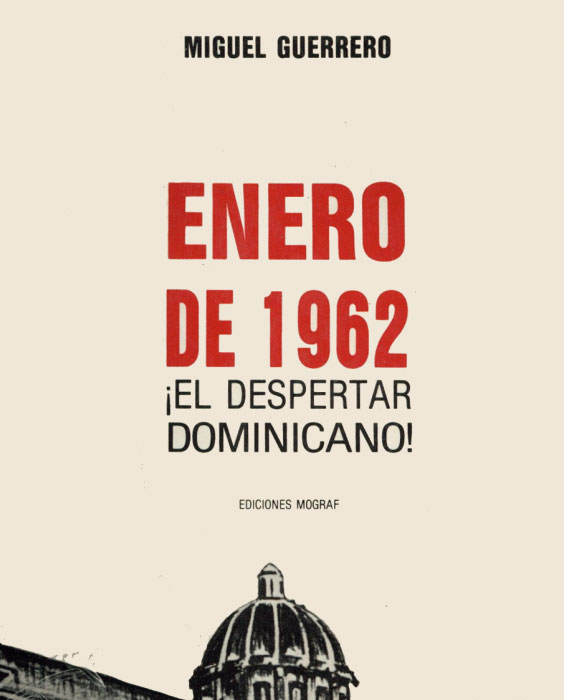“Terra de muita grandeza e
de muita miséria tambén”.
JORGE AMADO
El retumbar de los carros blindados se alcanzó a oir pese a la distancia entre los vecinos de la calle Fabio Fiallo, frente al Parque Eugenio María de Hostos. En frente, en la plaza, ajenos a la situación unos mozalbetes practicaban rústicamente el béisbol, descalzos sobre el duro suelo de concreto rodeado de almendros.
Ángel Carrasco, alias Chino, hizo un gesto de disgusto, y trató de sintonizar su aparato de radio. Por unos segundos le embargó una extraña sensación de confusión. El lejano y sordo aunque persistente sonido, no era sin duda alguna de la parte final de la overtura 1812 que transmitía HIG en su programa “Música de los Grandes Maestros”. En la acera comenzó a congregarse la gente. A través de la puerta, “Chino” pudo ver el rostro angustiado de Dulce María, su tía Nena, señalando con la mano derecha hacia el norte, de donde parecía provenir el ruido, ahora lleno de un tono sombrío.
Chino se dio cuenta que no podía seguir escuchando su programa favorito, miró el pequeño reloj de mesa colocado descuidadamente al lado del receptor de radio y se levantó del piso. Nada mejor que el frío del mosaico para combatir el mordiente calor del mediodía, en ese día particularmente húmedo y sofocante. Fue a la habitación contigua y se cubrió el torso desnudo con una camisa blanca. Pese al coro de voces y la agitación que se había apoderado de las mujeres del vecindario, Chino pudo escuchar la voz de Claudio Chavalier, el locutor, cuando anunciaba el Concierto para violín y orquesta de Bruch, con Yehudi Menuhin como solista. Hizo un débil ademán de quedarse, pero cedió a la tentación y se unió al grupo.
En la acera de la pulpería de “Nando”, en la esquina de las calles José Gabriel García y Francisco J. Peynado, el número de curiosos crecía rápidamente. Una guagua celular de la policía estacionada dos cuadras más arriba, frente al pórtico este del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, atestado de efectivos armados con rifles y metralletas, arrancó, calle abajo, lentamente en señal de advertencia. El grupo se dispersó. Chino se dirigió en compañía de unos cuantos en dirección este, por la José Gabriel García. Lo que vio al llegar al Parque Independencia le inquietó profundamente. Tuvo un presentimiento y se alejó un rato más tarde.
Chino había recibido días antes una noticia por la que había estado esperando desde hacía tiempo. El consulado de los Estados Unidos le fijaba cita para el visado a comienzos de la semana siguiente. No iba a echar a perder todos sus sueños, acariciados durante meses, de viajar a Chicago, por involucrarse innecesariamente en cuestiones revolucionarias.
Un estremecimiento le recorrió todo el cuerpo cuando alcanzó a escuchar, ya a varias cuadras de distancia, el sonido de ráfagas y un seco ronquido semejante al de un obús. Esa tarde tomó otra decisión que cambiaría el curso de su vida. No iría a la mañana siguiente tampoco a su trabajo en Tavares Industrial, situado en la Feria, en el extremo occidental de la ciudad.
–o–
Argüelles, el “Español”, pensó que iba a ser un día bueno para el negocio. Desde su prisma, las crisis tenían después de todo una ventaja: la gente se apresuraba a comprar para prevenir huelgas y disturbios. Su experiencia en el último año se lo había mostrado de ese modo. Pero esta tarde Argüelles fue asaltado por un temor. Las noticias de la radio eran escalofriantes, no obstante las dificultades de los reporteros para moverse en una ciudad prendida por el miedo y el sobresalto.
Movido por un mecanismo oculto, Argüelles anunció a los parroquianos su decisión de cerrar. Les concedió diez minutos para arreglar cuentas y empacar. Cuando el último de los clientes salió, Argüelles se cercioró de que todo estaba en orden y cerró la puerta de entrada que a al punto en que confluyen la Independencia, Padre Billini y Fabio Fiallo. Tomó seguidamente la escalera hacia el segundo piso del edificio de tres plantas donde vivía.
Dominado por una angustia creciente, Argüelles decidió esperar los acontecimientos y bajó de nuevo a recortarse el cabello en la barbería de Salvador García, dos casas al lado del pequeño supermercado de su propiedad, en la Padre Billini. En medio de la animada conversación con el peluquero, Argüelles vio varios mozuelos proveyéndose de gasolina en recipientes de plástico a unos pasos de él, en la estación Shell al otro lado de la calle. El traqueteo de los disparos le pareció interminable. Unos instantes después, que le parecieron un siglo, vio pasar la primera oleada de jóvenes, rompiendo todo a su paso. El nudo en la garganta le hizo tragar en seco. En su desesperación tuvo tiempo de dar gracias a Dios por su previsión de cerrar temprano ese día, pese al número creciente de clientes.
Una esquina más al este, el “Español” observó junto a la multitud de angustiados curiosos cómo sobre el conjunto abigarrado de tejados y árboles se alzaba el espeso humo, unas cuadras próximas al lugar de donde se habían producido los disparos. Un jovenzuelo de no más de 15 años detuvo su carrera para informar con voz entrecortada a la muchedumbre: “Incendiaron el Teatro Olímpia” y grupos iracundos recorrían toda la vieja ciudad en actitud desafiante. La furia de la turbamulta se había centrado sobre esa propiedad de Marcos Gómez, como lo había hecho antes contra la de otras figuras allegadas a la dictadura de Trujillo descabezada la noche del 30 de mayo. La exacerbación del ánimo popular se centraba sobre esa clase de símbolos de la tiranía, cuyos vestigios aún luchaban por controlar el escenario político dominicano.
Argüelles decidió que era tiempo de retirarse. Con lo visto era suficiente.
–0—
Con sólo inclinar ligeramente el oído izquierdo Arcadio podía escuchar los fuertes latidos de su corazón. Apartó sus oscuros ojos del libro de texto de Literatura Universal del tercer grado de bachillerato y se concentró en el roído y rupestre ejemplar de la “Primera Declaración de La Habana”, que le había sido entregada en la última reunión de la célula estudiantil a la que pertenecía en el Liceo Juan Pablo Duarte, en que hacía sus primeros méritos como “militante”.
La excitación comenzó a apoderarse de él a media mañana, cuando el paso rasante de un P-51 de la Aviación Militar sobre el rompeolas, a escasos metros del malecón, alarmó a todos los residentes de la calle Cambronal. Arcadio alcanzó a ver el avión desde el balcón de su casa próximo a la calle Arzobispo Portes, en el barrio de Ciudad Nueva.
Los rumores llenaban la ciudad de un extremo a otro. Vinicio, su vecino, le había invitado a unirse a una manifestación frente a la sede del Catorce de Junio, en la calle Hostos esquina El Conde, desde donde recorrerían todo el casco antiguo de la ciudad. Su madre le impidió unirse al grupo. Pero si el llamado de la Revolución se producía, él, Arcadio, que podía recitar frases enteras de Lenín y sostener largas discusiones sobre materialismo y dialéctica marxista, no le prestaría oídos sordos. No estaba dispuesto a sentarse a presenciar “el cadáver del imperialismo” cruzar frente a su casa. Si podía memorizar cada frase impactante de la “Declaración de La Habana” podía contribuir, con su vida si fuese necesario, a liberar al país de la opresión capitalista.
Cuando las primeras ráfagas retumbaron en sus oídos mientras subía las escaleras de su casa para una siesta, creyó llegado el momento de unirse a la revolución. “Al diablo con todo”, masculló arrojando los libros al piso. Apenas alcanzó a ver instantes después la zaga del convoy militar cuando se retiraba por la Arzobispo Nouel, pero las escenas de cadáveres y sangre sobre la hierba le estremecieron de arriba a abajo.
La bocina del local de la UCN empezó de nuevo a tronar llamando “asesinos” a los soldados que se retiraban apresuradamente. Las multitudes se reagrupaban con rapidez bajo los altoparlantes. Arcadio se unió al primer grupo que siguió los pasos del convoy militar. Guidado mecánicamente por la turba se internó en El Conde. El grupo se dividió. Sin ninguna señal previa la otra parte bajó por la Palo Hincado. Una confusa sensación de gozo invadió a Arcadio cuando los cabecillas del grupo empezaron a lanzar objetos contra los escaparates de las tiendas. Observó a varios entregarse a labores de saqueo, pero no le concedió mayor importancia. Los escrúpulos revolucionarios los dejaría para momentos más estelares que los latidos de su corazón le hacían sentir cerca. Una bomba de gas lacrimógeno lanzada desde una celular que cruzó fugazmente por la 19 de Marzo le separó de la columna. Sin darse cuenta, en medio del desorden y la acción depredadora de las turbas, Arcadio se vio de nuevo en las vecindades del Parque Independencia. Una densa humareda se levantaba desde el Olimpia en la Palo Hincado. Miró al oeste y vio la antigua casona de dos plantas que alojaba la escuela pública situada frente al restaurante de “Meng, el chino”, al lado del clausurado cementerio viejo de la ciudad, reducida casi a cenizas.
Se percató que las cosas iban en serio. A sus 17 años Arcadio había vivido intensamente su primera experiencia revolucionaria. Dominado todavía por la excitación, que se hacía más intensa, pudo ver a través de los árboles, como otra multitud, surgida no se sabe de dónde, subía por la 16 de Agosto. Sin pensarlo apresuró el paso y pudo dar con ella.
–0–
María de los Ángeles de Peña tomó al recién nacido en sus brazos y sonrió tímidamente a su madre, sentada al lado suyo. La alegría del primer bebé, después de un parto normal aquél mediodía lleno de presagios, no disipó totalmente la ansiedad con que había sido internada de emergencia horas antes en el hospital militar, en los predios de la universidad estatal.
La criatura estaba bien, lo que le preocupaba era Antonio, su esposo, segundo teniente recién graduado de la Policía, que dos noches antes había recibido orden de acuartelamiento. No había sabido de él desde entonces. Esta falta de noticias, en momentos tan especiales, se tornaba más inquietante ante el enorme caudal de rumores en circulación desde la víspera.
Habían tratado de mantenerla ajena a los acontecimientos, pero se había enterado por una enfermera de cómo empeoraban las cosas. La primera experiencia de Antonio esa noche de crisis no había sido nada agradable. Le había tenido en casa medio muerto de cansancio, lleno de polvo y sudor, a las siete de la mañana dos semanas atrás después de un día entero de patrullaje, bajo condiciones infamantes, enfrentando a la lluvia, a un inclemente sol y a la agresión de los revoltosos.
Miró de nuevo al bebé y le llamó quedamente por el nombre de su padre. Esperaban una niña. Habían comprado adornos y ropas en la seguridad de que se cumpliría la predicción de la vecina que le había leído las cartas y visto en el residuo de una taza de café el alumbramiento de una niña robusta y sana. La falla en la predicción volvería loco de contento a Antonio,que no soportaba la idea de que su primer hijo no fuera un “macho.”
La angustia de la joven madre creció al percibir las medidas de seguridad dispuestas en todo el hospital al avanzar la tarde. Ajena a cuanto sucedía, pero presa de una extraña corazonada, lloró desconsoladamente vertiendo algunas lágrimas sobre la cuna del bebé. Aunque esperaría por el padre para darle definitivamente el nombre.
No volvió a verle hasta la semana siguiente. Pero la faltaron razones para disfrutar el encuentro. El joven oficial de policía se restablecía de una grave herida en el tórax producida por un objeto cortante, lanzado por una turba.
–0–
Los acontecimientos desusadamente violentos de los últimos días parecían tener un carácter carnavalesco para mucha gente. Habían venido a alterar la monotonía de los vecinos de la Leonor de Ovando, en el ensanche Lugo próximo a Ciudad Nueva, el populoso sector de la ciudad donde habían tenido lugar la mayor parte de los sucesos.
Para José Antonio Medina la progresiva concentración de gente en los alrededores del Parque Independencia fue una oportunidad magnífica para exhibir su nueva adquisición, un radio portátil provisto de auditivos que podía ceñirse a la cintura con sólo pasar la correa por una ranura del forro de material plástico.
Arrastrado por unos amigos que tomaban cerveza en la pequeña barra de la calle Enrique Henríquez, frente a la panadería Teófilo, cercana a Ferrúa y Hermanos, la tienda de material de oficina que ese día había cerrado sus puertas por precaución, Medina se encontró de pronto en medio de los acontecimientos. Con los auditivos del radio colocados en las orejas no alcanzaba a escuchar bien el ruido de la multitud gritando lemas contra el gobierno y los militares que nerviosos apuntaban sus fusiles contra el local de la UCN, en cuyo balcón atestado de público se hacían señales obscenas contra los soldados.
Medina experimentó un grave presentimiento cuando el tanque ubicado frente a la sede de la organización política encendió sus motores y dirigió su largo cañón hacia el balcón. José Aníbal Sánchez Fernández, popular dirigente “ucenista”, permaneció tranquilo, dominando la creciente tensión que apenas se reflejaba en su rostro, cuando la punta de la mortífera arma se colocó a pocas yardas de su alta figura desafiante. Con las manos apoyadas en la barandilla Sánchez Fernández gritó a la multitud que mantuviera la calma, pero su exhortación, apenas audible por el sonido de los altoparlantes, no tuvo eco. Las bocinas dejaban oir por todo el vecindario el ruido de sus pegajosos ritmos marciales, entremezclados con llamamientos patrióticos y demandas de libertad y democracia política.
Medina apenas se dio cuenta de lo ocurrido. Al notar una repentina alteración y el correteo de la multitud se descubrió las orejas para llamar la atención de un compañero sobre el maravilloso sonido de su pequeño radio. Al pasarle el aparato sintió el peso de varios cuerpos sobre él y cayó al suelo. Todavía pudo escuchar la melodiosa y enérgica voz del tenor canario Alfredo Kraus interpretando “Karabalí”, del compositor cubano Ernesto Lecuona. En el suelo, Medina apenas pudo escuchar la voz de Kraus, cuando decía “tu esperanza es solamente morir”, cuando el ruido de los primeros disparos llenó el césped a su alrededor de muertos y heridos.
–0–
El capitán Amiama Castillo tenía razones personales para estar preocupado. Mientras el “sedán” oscuro en que se dirigía al edificio de El Caribe avanzaba a mediana velocidad hacia su destino, hizo un recuento mental de los sucesos del día. El viernes anterior, 12 de enero, había llevado apresuradamente a su esposa Theonil a la Clínica Betances, en la esquina de las calles Padre Billini y Pina, donde horas después dio a luz a Carlos, el hijo más pequeño de la familia. La mañana del martes 16, Theonil iba a ser dada de alta. Esa mañana, el joven y apuesto oficial de carrera había cumplido otra encomienda familiar más importante. Habíase presentado ante las oficinas de Ernesto Simó Clark, Oficial del Estado Civil de la Segunda Circunscripción, para hacer la declaración del nacimiento de su hijo. Los primeros síntomas de la agitación habían comenzado a presentarse desde temprano y Amiama Castillo pudo notarlos en las primeras horas de la mañana cuando atravesó una calle próxima al Parque Independencia, tras salir del Palacio Nacional donde tenía instaladas oficinas como oficial de la Marina de Guerra al servicio de la Presidencia de la República.
Tras registrar el nacimiento de Carlos, Amiama Castillo fue a buscar a su padre a quien llevó a almorzar en lo que el médico de cabecera autorizaba la salida de su esposa y el niño de la clínica. La agitación callejera crecía y Amiama Castillo no pudo ocultar un gesto de preocupación. Aproximadamente a la 1:30 de la tarde se dirigieron a la clínica, viéndose obligados a pasar de nuevo por los alrededores del Parque Independencia, donde la multitud era ahora mayor. Gritando consignas y palmoteando rítmicamente, los manifestantes correteaban, casi alegremente alrededor de la plaza. A su paso alcanzó a escuchar una voz ronca a través de los altoparlantes incitando a la multitud.
Su preocupación fue en aumento, al confrontar enorme dificultad para atravesar el lugar. La efervescencia de la multitud no auguraba nada bueno, pensó, mientras trataba de llegar rápidamente a la clínica a la búsqueda de su esposa e hijo. Amiama tardó casi media ha en llegar, arregló apresuradamente la cuenta y condujo a su familia a la casa tomando el malecón, la vía llena de palmeras que bordea la costa, para evitar las concentraciones de público. Allí dejó a su esposa, al recién nacido y a su padre y se dirigió a Palacio, donde fue informado de que el Vicepresidente Bonnelly, acompañado del doctor Nicolás Pichardo, otro de los miembros del Consejo de Estado, había decidido salir para el Parque Independencia en interés de aplacar los ánimos y evitarle al país una desgracia. Instantes después recibió una llamada que le heló la sangre. Los incidentes habían culminado con una matanza. Entre las víctimas figuraba un hermano del Comodoro Francisco Rivera Caminero, oficial de la Marina de Guerra, y amigo suyo.
Amiama permaneció trabajando, como de costumbre, hasta muy tarde, cuando le llamaron para encomendarle la tarea que se aprestaba ahora a cumplir como militar obediente y disciplinado, con todo y lo desagradable que le resultaba. Años después sus íntimos le llamarían en tono de chanza “Catón”, en referencia a este extraño episodio en que las circunstancias le situaron como el censor que en realidad nunca llegó a ser.
–0–
El dolor que unía a aquella heterogénea muchedumbre dio paso a un sentimiento generalizado de inquietud, cuando el ruido de los aviones, a paso rasante y temerario, despojó de solemnidad a la piadosa ceremonia, apenas empezada. Para casi todos los allí reunidos, el vuelo de los aparatos era señal inequívoca de la intención de San Isidro de continuar ametrallando a la población, ahora desde el aire. Uno de entre ellos, vio, sin embargo, un mensaje distinto. Extraño en aquella multitud de civiles opositores, que lanzaba gritos de muerte contra los militares, el joven oficial de la Aviación Militar que le había acompañado desde un principio, miró detenidamente la maniobra de los pilotos, desplazándose por todo el cielo de la ciudad y cuanto no tuvo dudas, acercó sus labios al oído de su joven esposa, y le musitó que debía irse. Sin mayores explicaciones la abrazó ligeramente y se alejó, abordando con prontitud el vehículo estacionado dentro del cementerio de la avenida Máximo Gómez, en la zona norte de Santo Domingo.
El joven oficial había obtenido desde días antes permiso de sus superiores para asistir al local del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), enfrente del Parque Colón, en el extremo este de la calle El Conde, en plena zona colonial y próximo al diario El Caribe, a una reunión que nada tenía de política.
Tratábase de una misión humanitaria. Había querido acompañar a su esposa a recibir los restos del padre de ésta, que habían sido encontrados por una comisión del partido junto a la de muchos otros desaparecidos durante la Era de Trujillo. El padre de su esposa había sido un opositor al tirano. Esta circunstancia estuvo a punto de impedir sus bodas, unos años antes, recién él graduado de la Academia. Cuando acudieron, junto a la madre de la novia ante el Servicio de Inteligencia Militar (SIM) para someterse a la investigación previa entonces al matrimonio de todo miembro de las Fuerzas Armadas, el oficial de guardia, que conocía a la viuda, le recordó el impedimento. Ella invocó una vieja relación de amistad, con una imploración que acabó por convencer al oficial, quien escribió en el libro de registros: “No hay nada que objetar de esta boda”.
El entierro simbólico de los restos del padre de la esposa del joven teniente de la Aviación Militar y el de otras víctimas, tenía lugar en medio del terror y la confusión de los deudos. La ceremonia e en el local del partido se había de hecho suspendido, al escucharse el ruido de los disparos en el Parque Independencia, un kilómetro más o menos al oeste. Apresuradamente, los restos habían sido llevados al cementerio para ser sepultados en una fosa común.
En muchas otras partes de la ciudad, esa tarde del martes 16 de enero de 1962, soldados y oficiales de asueto o con permisos especiales por diversas causas, vieron también en el peculiar y peligroso vuelo de los aviones, una señal para el regreso a sus cuarteles.
Después del tiroteo y el agudizamiento de la crisis, el vuelo de los aparatos tenía dos propósitos: intimidar sin duda a la población y llamar acuartelamiento a los militares. El joven teniente que abandonó el enterramiento de su suegro desconocido cuando observó la señal –como muchos otros oficiales entrevistados sobre el particular- se negó a describir en qué consistía específicamente ésta. “Es un secreto que todo buen militar debe llevarse a la tumba”, dio como respuesta. El joven oficial se encontró inesperadamente envuelto en el meollo de los acontecimientos. Camino de regreso a San Isidro se topó con la caravana de automóviles y vehículos militares que se dirigía al Palacio Nacional y al frente de la cual se encontraba el general Rodríguez Echavarría. Guiado por el sentido del deber, dio reversa y se unió a la tropa. El oficial tenía motivos para esta decisión repentina: era miembro de la escolta del secretario de las Fuerzas Armadas.
–0–
La orden de retirada se alzó por encima del ensordecedor sonido de los tanques, el primero de los cuales enderezó su largo cañón en dirección a la calle Palo Hincado y se alejó del lugar. Detrás dejaba una espesa humareda y una multitud asustada, presa del pánico y del asombro. Varios soldados confrontaron dificultades para abordar los vehículos y tomar el paso de la columna.
Tony, alias “El Cuervo”, el popular muchacho de la calle José Gabriel García entre el Número y la Francisco J. Peynado, logró incorporarse con dificultad, notando que tenía la manga de la camisa desgarrada. Con los puños cerrados gritó con todas las fuerzas de sus pulmones “Asesinos”, pero ninguno de los soldados podía ya escucharle.
A su alrededor todo lucía como una horrible pesadilla. Por todas partes podían verse cuerpos gimientes e inmóviles. Carmen Rodríguez Sánchez, estudiante de Contabilidad, se sacudió la falda de cuadros azules y observó que estaba manchada de sangre. Un grito de desesperación y rabia puso al desnudo todo el furor de su impotencia. Sin noción del tiempo y del espacio comenzó a correr por todo el parque, saltando entre los cuerpos, muchos de los cuales comenzaban a dar señales de vida. Carmen tropezó con un objeto de concreto que “me pareció una banqueta” y fue a dar a la grama. El cuerpo tendido de un hombre joven, con los brazos abiertos y toda la espalda cubierta de sangre, amortiguó la caída. Presa del dolor y la desesperación agitó violentamente el cuerpo, tomó uno de sus brazos, lo agitó en el aire y vio que no reaccionaba. “¡Dios mío, Dios mío!”, y se desmayó, víctima de un shock nervioso. Volvió a recobrar el sentido horas después cuando entre muertos y heridos se le condujo al cercano hospital Padre Billini, en la calle Santomé, a sólo unas cuantas cuadras del parque.
–0—
En la confusión y en medio de los gritos de horror, varios jóvenes se dedicaron a cargas cuerpos y depositarlos en la acera frente al local de la UCN, cuya bocina comenzaba a funcionar nuevamente con ritmos marciales que ahora parecían tener un sentido macabro. Como alucinados, dos hombres se inclinaron sobre un cadáver para untarse las camisas, los brazos y el rostro con su sangre. Con la cara manchada por la sangre aún caliente de un cuerpo, hecho una furia, gritando “venganza”, Jorge Yeara Nasser, un líder estudiantil de ascendencia árabe, se alejó detrás de una multitud que se internó amenazante por una calle lateral.
Varios testigos aseguran haber presenciado esta última escena, confirmada al autor por el propio Yeara Nasser.
–0–
La noticia de los sucesos se expandió rápidamente por toda la ciudad en innumerables versiones. Por todas las ventanas abiertas de la redacción de El Caribe, a considerable distancia del lugar de los hechos en la calle El Conde esquina Las Damas, en el extremo oriental de la zona colonial, logró filtrarse el lejano eco de los disparos y el sordo rumor de los blindados sobre el pavimento. Germán E. Ornes, su director-propietario, tuvo informe inmediato de la tragedia y quiso comprobarlo por sí mismo.
Preocupado por la situación y temeroso de un desorden que pudiera degenerar en un caos general con derivaciones negativas para el proceso democrático, abordó su automóvil y se dirigió al escenario de los hechos tomando el Malecón, en vista de que resultaba imposible hacerlo por una vía más directa. Ornes estacionó el vehículo unas calles más abajo del parque y se dirigió a pie directamente al local de Vanguardia Revolucionaria Dominicana (VRD), situada a pocas yardas de UCN, que dirigía su hermano Horacio Julio, uno de los sobrevivientes de la expedición anti-trujillista de Luperón en 1949.
“Los tanques y soldados se habían retirado a esa hora, primeras de la tarde”, rememoró años después el periodista, “pero podían verse los cadáveres, inmersos en grandes charcos de sangre, desparramados por todo el parque”.
Una enorme confusión reinaba por todo el lugar y la multitud comenzaba a desperdigarse en pequeñas turbas iracundas, vociferando lemas amenazantes y proveyéndose de toda clase de objetos como piedras, palos y ramas arrancadas furiosamente de los árboles del parque. “Era un espectáculo terrible, desgarrador, que conmovía al más duro”, recordaría Ornes años después.
Ornes decidió que había visto suficiente. Ahora más profundamente preocupado, abandonó el lugar, abordó su automóvil y se dirigió pensativo a su oficina en el diario. Ese día necesitaría de toda su experiencia y sangre fría para manejar la edición siguiente. Pero se dijo que nada le haría retroceder en su decisión hacer de El Caribe un instrumento de la defensa de las libertades del pueblo. Ornes no prestó demasiada atención a los grupos desafiantes que se iban formando a lo largo del trayecto hacia el periódico. Su mente estaba ocupada en el contenido del editorial de la edición de la jornada siguiente.
A pesar de la censura que se le iba a imponer esa noche, El Caribe describiría los acontecimientos con dramatismo en la edición del día siguiente. Bajo un encabezado de 124 puntos, el diario informó al país de los luctuosos sucesos con este título: “Ametrallan pueblo”. La crónica sin firma fijaba las bajas civiles en cinco muertos y por lo menos veinte heridos de bala, muchos de ellos de gravedad. La reacción popular se manifestaba en los numerosos grupos de indignados ciudadanos que recorrían las calles en actitud agresiva contra todo lo que, a sus ojos, representara la represión, agregaba.
–0–
La matanza provocó una repentina y furiosa ola de indignación en toda la ciudad. Los comercios cerraron sus puertas en señal de protesta, algunos, y por miedo a las turbas, la mayoría. A su paso, las multitudes rompían e incendiaban cuanto estuviera a su alcance. Automóviles y autobuses, privados y oficiales, fueron destrozados y devorados por las llamas. En la parte alta de la ciudad, jóvenes estudiantes lanzaron cocteles molotov contra patrullas policiales y locales comerciales. Una escuela y un teatro, el Olimpia, ubicado en la Palo Hincado, a dos cuadras del escenario de los graves acontecimientos de ese tarde, fueron asaltados e incendiados por las multitudes enfurecidas.
La destrucción del Olimpia daba a aquellas escenas un dramático simbolismo. La resistencia popular en aquel día fatídico y sangriento sintetizaban las ansias de libertad de un pueblo sojuzgado hasta hace poco por más de tres décadas de tiranía trujillista. El teatro era propiedad de una familia allegada a los Trujillo. En cierta forma, con su destrucción se daba rienda suelta al odio acumulado durante años de esclavitud y sufrimiento.
A las cinco de la tarde, Santo Domingo era un campo virtual de batalla. En casi todos los barrios de la ciudad, los jóvenes levantaban barricadas provocando incendios y enfrentando con piedras y bombas molotov a las fuerzas de la Policía y de la Aviación que seguían disparando sus armas de regreso a sus cuarteles.
La pertinaz lluvia que comenzó a caer sobe la capital dominicana poco después de los hechos del parque, como un presagio, no detuvo las protestas. Aviones P-51 y AT-6 de la Aviación Militar, sobrevolaron temerariamente la parte alta de Santo Domingo, mientras largas y espesas columnas de humo se levantaban sobre los edificios desde puntos distantes, impregnándole un ambiente de sublevación total a la crisis política que sacudía nuevamente a los dominicanos.
Pocos minutos después de las cinco, el locutor de Radio Santo Domingo, la emisora oficial del Gobierno, interrumpía el programa de música folklórica para leer un breve comunicado. Se anunciaba al país la implantación del estado de sitio y toque de queda a partir de las seis de la tarde del mismo día.
La ley marcial y la oscuridad aplacaron la furia de las turbas. Tropas mixtas, en trajes de faena, ocuparon virtualmente la ciudad con carros de asalto, en un intento por reprimir la ira popular. Los destacamentos policiales resultaban pequeños para albergar a los cientos de detenidos. En clínicas y hospitales se hacían esfuerzos desesperados para conseguir sangre con que atender a los heridos. La United Press International (UPI) transmitió esa noche un despacho con declaraciones de un portavoz de la Aviación Militar, de que se había ordenado la movilización ante informes de que “partidos proyectaban actos de violencia”. Cuando el periodista norteamericano que cubría los acontecimientos para la UPI le pidió al vocero que identificara a esos partidos, el oficial se encogió de hombros y dijo: “Todos los partidos políticos dominicanos han sido infiltrados por los comunistas”.
Otra agencia estadounidense, The Associated Press (AP) atribuyó al general Rodríguez Echavarría una declaración que perseguía restarle dimensión en el exterior a los disturbios. El jefe militar había dicho que el despliegue de fuerzas y blindados carecía de importancia: “Igual que el cuerpo humano, la maquinaria necesita ejercicio. Este equipo ha estado ocioso y simplemente decidimos darle un poco de ejercicio”.
Entre los detenidos y golpeados de esa tarde figuraban varios periodistas y un grupo de jóvenes había apedreado el automóvil del licenciado Eduardo Read Barrera, segundo vicepresidente del Consejo de Estado. Las puertas del Palacio Nacional, sede del Gobierno, se cerraron a la prensa y la burocracia. Varios tanques y unidades blindadas del Ejército fueron apostados en los jardines de la casa presidencial, con uno de ellos apuntando hacia las amplias escalinatas de entrada.
Estos eran los antecedentes del ambiente que reinaba en Santo Domingo aquella noche del 17 de enero de 1962, cuando el Chevrolet con placa oficial que ocupaban Sánchez y Sánchez y el capitán Amiama Castillo atravesaba la zona antigua de la ciudad con rumbo al edificio de El Caribe.