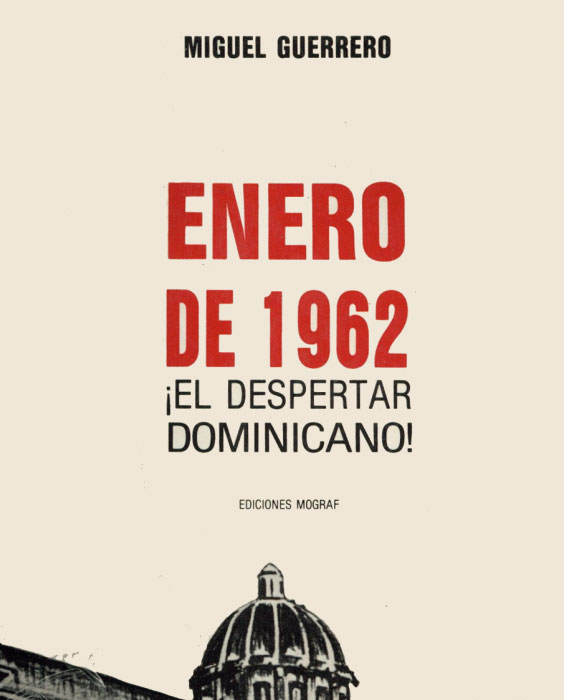La democracia no se funda en la violencia o
el terrorismo, sino en la razón, en el juego
limpio, en la libertad, en el respeto de los
derechos de las demás personas. La
democracia no es una ramera recogida en la calle por un hombre con una pistola
ametralladora.
WINSTON CHURCHILL
(Obras Escogidas)
GRÁFICAS
DE LOS INCIDENTES
OCURRIDOS
EN EL
PARQUE INDEPENDENCIA
Las consignas vertidas por toda la ciudad fueron congregando desde temprano en la mañana del martes 16 a centenares de partidarios de la UCN, en los alrededores del local de ésta frente al Parque Independencia. Desde el balcón, su principal activista, José Aníbal Sánchez Fernández, se dirigía a la muchedumbre en crecimiento pidiendo la renuncia del presidente Balaguer. Sus arengas dieron paso al sonido de las bocinas, instaladas en los extremos del balcón, con discursos grabados de Viriato A. Fiallo, el líder ucenista.
Transportadas por el viento, las voces chillonas de los altoparlantes llenaban las oficinas de la parte este de Palacio, donde tenía su despacho el Presidente. Balaguer pidió al coronel Rafael de Jesús Checo, su jefe de ayudantes militares, buscar la manera de acabar con ese ruido.
Haciendo un poco de memoria, Checo me dijo que podía recordar que Balaguer, irritado por el ruido de las bocinas que penetraba a su oficina y no le dejaban concentrar le ordenó que buscara la forma de silenciarlas. Checo cree haber llamado a Rodríguez Echavarría para informarle de los deseos del Presidente, pero no recuerda exactamente los términos de la conversación entre ambos. El autor ha podido establecer, sin embargo, que ambos hablaron por teléfono ese día antes de los incidentes.
Al mediodía, la manifestación adquiría visos impresionantes. Los informes de inteligencia intranquilizaban a las facciones del gobierno contrarias a la UCN. Prevalecía entre ellos la impresión de que las protestas podían degenerar ese día en un verdadero motín contra el gobierno. Y esa posibilidad, unida a la quiebra del prestigio de Balaguer y el de Rodríguez Echavarría, podía culminar con un derrumbamiento del gobierno y cambios en los estamentos jerárquicos de las Fuerzas Armadas. A medida que transcurrían las horas y se hacía mayor la agitación, la preocupación oficial se tornaba desesperante.
Al otro lado de la ciudad, unos quince kilómetros al Este, en la Base Aérea de San Isidro, centro de operaciones de la Aviación Militar, podía percibirse con más claridad la intensidad de la crisis. Sin embargo, muy pocos dominicanos podían llegar hasta allí. Núcleo del poder militar de la tiranía, donde Trujillo había concentrado la flor y nata de sus ejércitos, sólo contados civiles habían tenido la oportunidad de conocer sus instalaciones. San Isidro había estado protegido siempre por una aureola de secreto y fantasía.
Los soldados no habían vuelto a disponer de sus jornadas de asueto y en aquel día particularmente caluroso las órdenes parecían más severas de lo usual. Al ocupar su turno de guardia a la puerta de entrada del recinto, el sargento Ortíz tuvo el ligero presentimiento de que algo andaba al revés. Estricto en cuestiones de aseo, no había podido mudarse de ropas y el hedor a sudor y polvo que percibía de su traje de faena verde-olivo le sentaban mal: tan horriblemente mal como el sonido de los blindados que desde el interior de la base indicaban que muy pronto sus temores irían a confirmarse. Era imposible precisar que estaba sucediendo. Pero podía sentirse en la pesadez del aire. Ortiz miró a su compañero de guardia y el rostro pétreo de éste, casi sin expresión, le pareció indicar que compartía sus inquietudes.
De la ciudad habían llegado noticias alarmantes y el general Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, hizo un postrer intento por evitar la intervención del ejército. Sabía que si esto último ocurría, se precipitarían acontecimientos desbordantes, difíciles de controlar. Regio en su impecable uniforme de campaña, sin más emblemas que las estrellas correspondientes a su rango, Rodríguez Echavarría era, a pesar de la preocupación creciente que le embargaba, la viva estampa del jefe militar de carácter que podía hacerse respetar sólo con su presencia. Era también la figura más odiada en ese momento, con la probable excepción de Balaguer.
Paradójicamente, tan solo unas semanas atrás, cuando encabezó la oposición militar al frustrado golpe con que los tíos del dictador intentaron perpetuar el régimen trujillista, era una persona amada en los medios políticos; una especie de héroe rodeado de una leyenda de arrojo y valentía. No todos los líderes políticos rechazaban, sin embargo, a Rodríguez Echavarría. Bosch, cuyo atractivo entre los pobres parecía ir en constante crecimiento, tenía un buen concepto de él. Lo conservó por mucho tiempo y por encima de los acontecimientos que habrían de distanciar, sobre agrios antagonismos personales e ideológicos, a las pujantes fuerzas nacientes de la incipiente democracia dominicana.
“Rodríguez Echavarría había reconocido a Balaguer como presidente de la República y eso determinó el enfrentamiento de Unión Cívica con él”, escribiría Bosch al explicar las causas del golpe de Estado que le derrocó siete meses después de asumir la Presidencia, el 25 de septiembre de 1963, producto de las elecciones celebradas a finales de 1962. “A partir del 19 de noviembre de 1961, la UCN dedicaría todas sus fuerzas a derrocar conjuntamente a Balaguer y a Rodríguez Echavarría. Rodríguez Echavarría tenía una inclinación franca a la justicia social. No sabía cómo hacerla, pero sentía la necesidad de hacerla. Era tosco y violento, pero no tanto que no pudiera ser conducido en dos puntos: su instinto de justicia social y su sentimiento nacionalista”. (Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana, edición citada, páginas 44 y 45).
En ese libro Bosch sostiene la tesis de que la juventud del Catorce de Junio se opuso a Rodríguez Echavarría inducida por la UCN, a despecho de que el jefe militar se inclinaba a los catorcistas. “Desde luego, agrega, (Rodríguez Echavarría) era un típico ´guardia’, con todos los resabios de su profesión. Había iniciado su carrera como guardia raso y por su origen popular era anticívico. Como a toda la masa del pueblo, el instinto le hacía repudiar a esa casta de ‘primera’ que surgía de entre las ruinas del trujillato queriendo apoderarse de los mandos del país”. Bosch no hace mención del hecho de que Rodríguez Echavarría había sido un alto oficial de Trujillo muy ligado a Ramfis, su hijo mayor.
Balaguer había expresado también opiniones muy elevadas del jefe militar. En un discurso pronunciado el 10 de diciembre de 1961, al destacar la importancia de la participación de éste en los hechos del 19 de noviembre, dijo que Rodríguez Echavarría “lo único que reclama es que a las Fuerzas Armadas se le reconozcan sus derechos legítimos y que no haya represalias ni injusticias entre los dominicanos”. Balaguer pedía al país evitar que “esas nobles intenciones sean frustradas” impidiendo así que se empujara “con un gesto huraño o con una actitud incomprensiva, hacia la dictadura militar a quien ha puesto sus armas al servicio de la República y de nuestra democracia en ciernes”. Las palabras del Presidente en cuanto a la posibilidad de un nuevo intento dictatorial resultarían proféticas. Los dominicanos estaban próximo ya a comprobarlo.
Rodríguez Echavarría estaba dispuesto a imponer su autoridad a toda costa. Los militares a su alrededor estaban furiosos por la debilidad mostrada por la policía. El Estado Mayor compartía el punto de vista del secretario de que la policía podía bastarse por sí misma para sostener la tranquilidad, a punto de derrumbarse. A juzgar por las opiniones del grupo, era evidente que la soledad del recinto, y el aislamiento social de la rígida vida militar, les nublaba la perspectiva. Ninguno de los jefes militares reunidos después del mediodía en el despacho del general Rodríguez Echavarría parecía en condiciones de analizar objetivamente la situación. No parecía haber para ninguno de ellos otra salida que la castrense. Y desde ese prisma resultaba obvia su ineptitud para enfrentar los acontecimientos debidamente.
Rodríguez Echavarría levantó bruscamente el teléfono y marcó el número privado del coronel de la Policía, Julio Arzeno Colón, alias Tuto. La conversación fue evidencia del cisma que amenazaba a la jerarquía militar. Colón dudaba en acatar la orden de marchar contra los manifestantes y disolver la concentración de opositores en el Parque Independencia alegando falta de recursos y tropas adecuadas. Balaguer había hecho llamar poco antes a Rodríguez Echavarría para ordenarle restablecer el orden y éste había prometido impartir instrucciones inmediatas al jefe de la Policía. Las vacilaciones de Colón encolerizaron al secretario de las Fuerzas Armadas.
-No puedes negar que eres un pendejo, Tuto- y estrelló el teléfono.
Sin embargo, Rodríguez Echavarría seguía dispuesto a poner fin a la agitación y restablecer la tranquilidad a cualquier precio. Sin pensarlo más, se presentó ante su comandante de tanques, teniente coronel Manuel Antonio Cuervo Gómez, y en presencia de su Estado Mayor le dio órdenes de marchar con dos pelotones de inmediato:
-Tuto nos ha fallado. Vaya a la Policía y tráigalo preso. Si hace resistencia, resuelva eso. Quite también las bocinas del parque y a los cívicos que jodan menos-, dijo haciendo un breve saludo de despedida al oficial.
Cuervo se cuadró militarmente y salió sin pérdida de tiempo. En pocos minutos una hilera de blindados traspasaría las puertas de la base en dirección oeste, a toda marcha. Rodríguez Echavarría hizo un breve cálculo mental. A los 90 kilómetros por hora de velocidad de los blindados, el convoy estaría ejecutando sus órdenes en no más de 60 minutos. Se dejó caer pesadamente sobre su sillón giratorio y marcó el número de su casa. Su esposa Dolores acostumbraba a llamarle y no lo había hecho. Quería averiguar por qué.
El sargento Ortiz de guardia a la entrada de la base no pudo evitar un estremecimiento por todo el cuerpo cuando el convoy militar pasó raudamente por su lado. A pesar de la relativa seguridad que le brindaba la protección del resguardado recinto, le asaltaron toda clase de temores al recordar que en su vecindario, el barrio María Auxiliadora, en la zona noreste de la ciudad, se habían estado produciendo movilizaciones de estudiantes y las turbas habían causado destrozos, agrediendo a policías y militares. Pensó en Patria, su mujer, y su pequeño hijo de tres años. Mayor fue todavía su estremecimiento cuando una gota de sudor espeso recorrió la cara de su compañero, que antes parecía tan impertérrito frente a él, como un muro de piedra.
Cuervo se dirigió lentamente al cuartel de la Policía situado en la confluencia de las calles Francia, México y Leopoldo Navarro, en un tranquilo sector residencial a escasos metros de la embajada de Estados Unidos, pero no encontró al coronel Colón. Apenas había allí unos cuantos agentes, con uno de los cuales Cuervo intercambió pocas palabras. Sin pérdida de tiempo encaminó su columna blindada hacia el Parque Independencia, tomando la calle San Juan Bosco descendiendo por la 30 de Marzo. Al llegar a la plaza dobló a la derecha por Las Mercedes, giró inmediatamente a la izquierda por la Mariano Cestero y tomó la Arzobispo Nouel, situándose en su AMX, exactamente debajo del local de la UCN.
La remodelación de Santo Domingo a partir de 1966 ha transformado por completo esas y otras zonas de la ciudad. Parte de la San Juan Bosco correspondía entonces al tramo que hoy comprende la 27 de Febrero, entre la cabecera del Puente Duarte y el sector de Don Bosco.
La multitud arropaba prácticamente el lugar, en medio de un enorme bullicio, más propio de comparsas que de revolución.
El joven teniente coronel Cuervo, de 32 años, se había visto involucrado en los sucesos de forma inesperada. Después de un agotador día de patrullaje por la ciudad, creía llegada la hora de un descanso. Fue unos momentos a su casa, en el barrio de oficiales de la Base de San Isidro, para tomar una taza caliente de café y ducharse, cuando se le ordenó presentarse al comando de tanques. La llamada urgente no le dio tiempo a mudarse de ropas y esa fue la causa de que, contrario a sus deseos, se presentara vestido de kaki con el uniforme diario de la Aviación Militar, y no en traje de faena, verde-olivo. Al observar la posición del sol, Cuervo recordó que a esa hora de la tarde no había siquiera desayunado.
Rodríguez Echavarría le había ordenado disponer de 10 tanques, pero Cuervo analizó la situación y tomó una decisión. Se llevaría cinco AMX y otros cinco carros de asaltos (half-track), conocidos por “orugas”. Los tanques AMX, adquiridos en 1959 por Trujillo eran los más modernos en todo el arsenal de las Fuerzas Armadas. Pero sólo tenían capacidad para tres personas, el conductor, el jefe de la unidad y el artillero. En cambio, en los “orugas” podía transportarse toda una escuadra, entre nueve y doce hombres. Cuervo los necesitaba en la eventualidad de que las cosas se complicaran y surgieran problemas, en vista de las informaciones sobre desmanes y agitación creciente en toda la ciudad. El oficial calculó que los carros de asalto, como en cualquier combate militar, podían apoyarlas acciones de los AMX. Eran blindados para transporte de personal que normalmente se emplean para acompañar a los tanques en un asalto y apoyarse mutuamente. Su capacidad de fuego era más de lo que Cuervo requería, aún en el caso de una situación extrema. Artillados con ametralladoras terrestres y anti-aéreas, además de las armas de los soldados, estos vehículos de finales de la Primera Guerra Mundial, tenían excelentes hojas de servicio en innumerables ejércitos alrededor del mundo y muchos de ellos lo mantenían aún en uso.
Al llegar al parque, Cuervo situó sus unidades en ángulo recto alrededor de la plaza, guardando la regla militar de mantener una distancia de entre 10 y 15 metros entre un blindado y otro, por si uno es incendiado o atacado. El joven oficial asomó la cabeza por la escotilla de su AMX y observó a su alrededor. Poco acostumbrados a este tipo de actuación, los soldados lucían tan nerviosos ahora como la muchedumbre, que no cesaba de palmotear y gritar a los militares epítetos y obscenidades.
Momentos antes, Bonnelly despidió afablemente al último de los visitantes a su despacho y avisó al teniente Luis Segundo Miller Céspedes, su ayudante militar que se iba. El oficial recogió el maletín del Vicepresidente y le acompañó, como de costumbre en las dos últimas semanas, hasta el parqueo de la planta baja del Palacio, le abrió la portezuela trasera derecha y abordó el asiento delantero. Después de dejar a Bonnelly en su residencia, en la calle Pedro Henríquez Ureña, Miller ordenó al chofer que le condujera directamente a su casa, en la calle 19 de Marzo, una cuadra más arriba de Las Mercedes, en el centro de la ciudad. En el trayecto, Miller pudo comprobar la creciente agitación en los alrededores del Parque Independencia.
El oficial, de 32 años, no prestó demasiada importancia a ese hecho. De todas maneras, las multitudes habían estado inquietas desde hacía días y esperaba que todo transcurriera normal. Si se atenía a la costumbre, dispondría de dos horas para comer, echar una pequeña siesta, conversar con su mujer y juguetear un poco con su hija antes de pasar a recoger a su jefe para conducirle de nuevo a Palacio. Esta vez no tuvo suerte. La llamada telefónica que habría de pararle de la mesa mientras comía, apenas una media hora después de haber dejado al Vicepresidente, era del propio Bonnelly. El Vicepresidente mismo se había tomado la molestia de discar su número.
-Le necesito de inmediato, teniente-, díjole, cerrando sin esperar respuesta.
Mientras Miller abordaba de nuevo el automóvil, tras revisar mecánicamente su metralleta Thompson, que colocó en el sillón delantero entre él y el conductor, Bonnelly discaba otro número telefónico. Había recibido informes alarmantes sobre los acontecimientos del parque y tomado la decisión de comprobar la situación por sí mismo. Al cabo de tres timbrazos, el doctor Nicolás E. Pichardo levantó el auricular:
-Tengo informes de muy buena fuente de que puede haber graves incidentes en el Parque Independencia. Rodríguez Echavarría ha enviado tanques para sofocar las protestas populares. Deseo que me acompañes para hacer una verificación y evitar una desgracia. ¿Estás en condiciones y dispuesto a ir?-, díjole Bonnelly. Pichardo respondió sin ambages:
-Claro. Creo que es buena idea la de que yo te acompañe.
Bonnelly prometió pasarle a recoger de inmediato a su residencia, en la avenida Bolívar a esquina Abraham Lincoln, en dirección opuesta al Parque, lo cual cumplió. El Cadillac negro placa 02, modelo 1959, del Vicepresidente del Consejo de Estado, tardó unos minutos en llegar de Palacio para recogerle. Pichardo apenas tuvo tiempo para despedir a un visitante. Acompañado sólo del chofer y el edecán militar, los dos “consejeros” tomaron en dirección este la Avenida Bolívar (en la que entonces podía transitarse en ambas direcciones) a gran velocidad. La vía estaba despejada, cosa inusual para la hora. Al llegar a la esquina del Parque, en la confluencia de la calle Julio Verne, el automóvil fue detenido por un par de soldados. Al comprobar la identidad de los ocupantes, permitieron que continuara, pero la congestión de la multitud no permitió que penetraran hasta la sede de UCN. Miller ordenó al chofer que estacionara al lado del cine Independencia, donde ese día anunciaban “Sissy Emperatriz”, y a pie Bonnelly y Pichardo, seguidos del teniente Miller se dirigieron al local.
Pichardo admiró la tranquilidad y gran dominio de sí de Bonnelly, cuando trataba en vano de subir al local para desde allí dirigirse a la multitud y pedirle que se retirara para evitar una desgracia. Cuervo había tratado de convencer a los dirigentes ucenistas, de pie en el balcón, que bajaran las bocinas, sin lograrlo. El acceso al local estaba herméticamente cerrado y protegido por una puerta de hierro, reforzada con candado. Cuervo mandó a uno de sus oficiales a buscar una escalera al Cuerpo de Bomberos, situado a poca distancia, al final de la Palo Hincado, con avenida Mella. Los manifestantes se negaban a permitir la entrada de los miembros del Consejo temerosos de que detrás de ellos pudieran penetrar los soldados. Su única protección consistía en mantener cerrada la puerta de entrada.
Dos soldados subieron por la escalera traída de los bomberos y estaban a punto de trepar al balcón y desprender los altoparlantes, cuando uno de ellos fue empujado y cayó aparatosamente al suelo. De pronto alguien comenzó a disparar. Pichardo alcanzó a ver al teniente Miller situarse en frente de él y Bonnelly para protegerles de las balas, mientras unos pasos más allá dentro del parque, la multitud corría en forma desordenada. Varios manifestantes cayeron alcanzados por los disparos, tratando de buscar refugio detrás de los árboles y debajo de las banquetas.
“Vi tirar al ejército”, – recordaría después. “Nos quedamos de pie, sólo protegidos por el edecán del Vicepresidente”.
Miller conservó la calma. Llamó al conductor e hizo estacionar el Cadillac número 02 a unos pasos de distancia, pese al tumulto. Desafiando el peligro, apartó a varios soldados agitando su metralleta. Alcanzó a Bonnelly por un brazo y le obligó a entrar al vehículo por el lado derecho, pese a la resistencia de éste, empeñado en permanecer en el lugar. Del empujón, Bonnelly cayó casi acostado en el sillón trasero del Cadillac. Pichardo permanecía del otro lado, medio conturbado por el tiroteo. La multitud corría a su alrededor y soldados, a su lado y desde distintas posiciones, disparaban sin blanco específico. Miller dio la vuelta y pudo colocarse al lado de Pichardo. Abrió la portezuela y le introdujo casi al tiempo en que un joven caía a su lado herido por una bala. De un brinco se situó de nuevo del flanco derecho y abordó el asiento delantero cuando el vehículo se encontraba prácticamente en marcha. Todo transcurrió en minutos. A una orden suya, el conductor guió entre los tanques, haciendo sonar ininterrumpidamente el claxon, hasta alcanzar la esquina de la Palo Hincado, dobló en dirección norte y volvió a virar en la esquina siguiente, por Las Mercedes, dando la vuelta al parque hasta conseguir la 30 de Marzo, por donde enfiló a toda velocidad. Atrás pudo escuchar el sonido de los tanques poniéndose en marcha.
Con la respiración entrecortada por el esfuerzo y la tensión, Miller preguntó a Bonnelly cómo se sentía. Bonnelly tardó en dar una respuesta positiva mientras el Cadillac penetraba al Palacio por el lado lateral este, entrada que sería clausurada años después, por efectos de una remodelación.
Una sombra de preocupación ensombreció el rostro de Bonnelly que a pesar de todo lucía sereno “como siempre”, diría Pichardo. En el trayecto tomaron tácitamente la decisión de convocar de emergencia al Consejo. Bonnelly era de opinión que la única salida a la crisis, agravada ahora por el derramamiento de sangre, consistía en la renuncia de Balaguer y el mantenimiento de los demás miembros del Consejo.
Ninguno podía apostar que Balaguer aceptaría abandonar la Presidencia. Situaciones más delicadas y peligrosas estaban aún por producirse.
El vehículo no se detuvo hasta llegar al parqueo interior de la mansión ejecutiva. Pichardo recordó perfectamente su última visión del incidente. No podía apartar de su mente la figura de Cuervo moviéndose alrededor, alzando la voz y los brazos por encima del ruido de los disparos.
Cuervo sostiene que Bonnelly pidió a uno de sus oficiales hablar con él, inmediatamente se apersonó al parque. De acuerdo con su versión, Sánchez Fernández le había solicitado cinco minutos hasta que Bonnelly llegara, antes de que él desprendiera por la fuerza las bocinas. “Recuerdo que el dirigente de la UCN me pidió que antes de que cortara los alambres esperara la llegada de Bonnelly y yo decidí esperar. Cuando se bajó del coche que lo traía, a considerable distancia nuestra, se dirigió directamente hacia mí y empezamos a hablar. Me preguntó quién me había mandado. Le respondí que el Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, porque allí se estaba denigrando el nombre del Presidente de la República, Joaquín Balaguer, e incitando al pueblo a la rebelión y el desorden. Me contestó que él (Bonnelly) era el Presidente de la República a lo que yo le respondí: Con todo respeto, señor, el Presidente es el doctor Balaguer. Usted es el vicepresidente del Consejo de Estado. Cuando iba a contestarme sonaron los disparos. Inmediatamente tomé a Bonnelly por los hombros y lo coloqué debajo del tanque para protegerle. Todo el mundo se lanzó al suelo. Pude verlo perfectamente. Sentí varios disparos pasarme cerca de los oídos, pero no me lancé al piso. Por el contrario, comencé a recorrer el lugar ordenando ‘alto al fuego, alto al fuego’, hasta que lo conseguí”.
Cuervo asegura que un periódico izquierdista, que no identificó, logró tomarle una fotografía con los brazos en alto, ordenando detener los disparos, que luego fue publicada como evidencia de que él había ordenado abrir fuego contra la multitud, lo que negó rotundamente. “Yo usaba las señales correctas, al estilo militar, para ordenar alto al fuego y eso puede verse en la fotografía”, me dijo en una larga entrevista. “Nunca se dio orden de disparar”. Cuervo niega también la versión ampliamente difundida en esos días por la prensa nacional e internacional de que los vehículos blindados dispararon sus cañones y ametralladoras y hace la explicación siguiente: “El cañón del AMX lleva un soporte con un tornillo muy largo para evitar que se mueva y no dio tiempo para quitarlo”.
El doctor Nicolás Pichardo recuerda que entre Bonnelly y Cuervo se produjo en efecto una conversación, pero no pudo precisar en qué términos. Sin embargo, la versión de Cuervo de que lanzó a Bonnelly al suelo para protegerle fue de hecho descartada por Pichardo, Miller y otros testigos presenciales entrevistados por el autor.
En la entrevista con Cuervo se encontraban dos testigos: su abogado, doctor José Acosta Torres y el periodista Miguel Franjul. Tuvo lugar en su residencia de Santo Domingo, la mañana del lunes primero de febrero de 1988.
El primero de los disparos se escuchó con la fuerza de un trueno, por encima del ruido de la multitud. Guiado por una fuerza oculta, Ernesto Rodríguez, estudiante de secundaria de la Escuela Argentina, ubicada a una considerable distancia del lugar, se lanzó al suelo, tras una banca de mármol, cuando oyó un quejido próximo a él de un hombre grande, vestido con una camisa de cuadros tenues. Del estómago de éste brotaba un hilillo de sangre. El estudiante no volvió a escuchar los gritos de “libertad, libertad”, al ritmo de las palmadas. En su lugar, un fúnebre y prolongado traquetear de fusiles y metralletas se apoderó del ambiente.
Tan pronto como cesaron los disparos, Cuervo vio a decenas de jóvenes tratando de subir a los tanques, por lo que impartió a sus oficiales orden de retirada. La columna tomó a toda velocidad la calle Palo Hincado hacia arriba para doblar por la avenida Mella, sin detenerse hasta llegar a la Base de San Isidro. Al pasar frente al Altar de la Patria, al terminar la calle del Conde, uno de los camiones “oruga” tuvo un ligero percance al embestir a un auto del transporte público. Pero esto no detuvo la marcha.