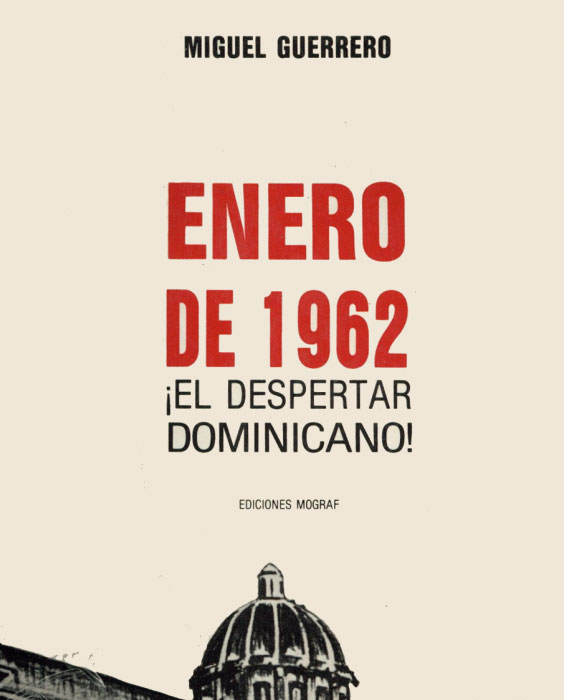“Llega a mis oídos
el rumor de ágiles corceles”
Palabras de NESTOR al
acercarse los caballos de Diómedes.
LA ILÍADA
Lidia Rodríguez de Carrasco tardó unos segundos en comprender qué sucedía. En medio del calor, cualquier cosa podía ser posible en aquel febril enero tan inusitadamente agitado. Pero si bien el caldeado ambiente político comenzaba a resultarle familiar, experimentó un profundo temor cuando el bulto cargado de viandas se le cayó de las manos debido a una fuerte sacudida. Para todo el vecindario de clase media baja de la calle Ravelo, próximo a La Altagracia, el movimiento telúrico de esa mañana del domingo 7, vendría a tener un significado premonitorio. Recogiendo rápidamente los víveres, la señora Carrasco abandonó a toda prisa el colmado y se dirigió a su casa a verificar si había daños.
El temblor, de una intensidad de 6.7 en la Escala Richter, despertó fuera de hora a los habitantes de Santo Domingo. Calificado como “potencialmente destructivo” no se tendrían noticias definitivas de sus consecuencias hasta mucho después del mediodía, cuando en las oficinas de Palacio y de El Caribe los funcionarios y redactores, sin conexión alguna, se entregaban a la tarea de cotejar los datos llegados del interior.
Manuel A. Machado Báez, historiador y redactor de estilo del periódico, se paró de su asiento en la larga mesa rectangular donde se procesaban los originales del material a publicarse, e hizo un chiste a costa de los informes. La alegría de saber que no se habían registrado daños mayores ni víctimas a consecuencia del fenómeno natural, no apaciguó la intranquilidad que le producían otras noticias.
Para la señora Carrasco y otros vecinos de la calle Ravelo, los partes radiales tampoco tuvieron un efecto tranquilizante. Ni la menor intensidad de los cuatro temblores posteriores de ese día, ni la información de que sólo la cúpula de la torre de la iglesia de Baní y una escuela de San José de Ocoa habían sufrido daños de consideración, contribuyeron a aliviar la fuerte aprensión que les embargaba ese domingo tan cargado de presagios.
Todos ellos presentían en el fondo que las sacudidas políticas influirían más dramáticamente en sus vidas. Los disturbios escenificados esa tarde en varios puntos de la vía donde residían, desde hacía años, eran una razón mayor para preocuparse. Tres jóvenes del vecindario serían heridos esa tarde en la esquina la Altagracia en enfrentamientos con la policía.
El motivo principal de la inquietud de los redactores de El Caribe nada tenía que ver esa tarde con los temblores de tierra y los desórdenes callejeros que seguían produciéndose en diversos puntos de la ciudad y en distintos poblados del interior. Para varios de ellos que habían hecho planes para dejar temprano la redacción y echarse una buena farra de comienzos de semana, como les era habitual los domingos, la nota marcada para la primera página de la edición del día siguiente dando cuenta de una nueva división en las Fuerzas Armadas, resultaba todavía más preocupante.
Había en esta oportunidad ingredientes para sospechar de un verdadero mal de fondo. El problema se centraba en un planteamiento público dirigido a lograr la destitución del secretario de las Fuerzas Armadas. Tres oficiales de la Aviación Militar se habían tomado el riesgo de solicitar al Consejo de Estado, mediante una carta pública, la separación del general Rodríguez Echavarría. Tanto en su contenido como en la forma, el pedido podía prestarse a grandes conjeturas. Los oficiales habían convocado sorpresivamente a una conferencia de prensa con reporteros nacionales y corresponsales extranjeros, para dar a conocer su petición. El planteamiento, además de un desafío abierto a la autoridad militar, reflejaba el malestar y la división crecientes que afectaban tanto la unidad del gobierno como de los institutos castrenses.
De no aceptarse su petición, lo cual parecía imposible bajo tales circunstancias, los oficiales –un capitán, Enrique Prestol Castillo, y dos segundos tenientes, Octavio Rafael Alba Minaya y Eddy Francisco Tineo, todos pilotos-, daban como un hecho sus renuncias. Su decisión, afirmaban en la misiva, podía ser tomada como la “opinión general de la mayoría de la oficialidad” activa de los cuerpos armados de la nación. A preguntas de los corresponsales extranjeros, los oficiales justificaron su actitud en la presunción de que Rodríguez Echavarría, en contradicción con el deseo de los mandos medios y superiores, se había inmiscuido en cuestiones ajenas a las militares y concernientes a la esfera del gobierno civil. Como prueba citaban la influencia creciente del secretario en asuntos relacionados con programas de reforma agraria.
Este era el segundo conflicto interno en las filas de las Fuerzas Armadas en unas cuantas semanas. A comienzos de diciembre, en efecto, un grupo de oficiales había presentado colectivamente renuncia en repudio de Rodríguez Echavarría, aunque algunos se habían retractado luego. Aquel primer grupo de rebeldes incluía oficiales de mayor graduación, como los tenientes coroneles José Nelson González, Raymundo Polanco Alegría y Ramón Manuel Durán. Circulaban versiones de que pudo haberse tratado de una destitución. Cualquiera que fuese la razón del hecho, lo cierto era que sus efectos disolventes sobre la unidad militar constituían una amenaza gravitante sobre la marcha del proceso democrático.
En la nueva crisis militar podía esconderse un elemento adicional todavía más preocupante, que sugería la posibilidad de que las rivalidades en esa área reflejaran más desavenencias políticas de fondo que conflictos de personalidades o luchas por el control de ciertos estamentos claves en las milicias regulares. El que la carta de los tres oficiales de la Aviación Militar fuera dirigida al presidente y demás miembros del Consejo no ocultaba que el ejército se hallara dividido en sus simpatías hacia Balaguer y el resto del gobierno. A la inquietud contribuía un fenómeno comprobado: la existencia de una tirantez, no del todo soterrada, entre el mandatario y los hombres que habían sido juramentados por él para integrar el Consejo. Estas y otras razones tendían a disminuir la fe de la gente en la permanencia del gobierno colegiado.
Aquel domingo, entre los temores de un nuevo temblor de tierra, y la amenaza de disturbios peores, el futuro del Consejo de Estado parecía sumamente precario.
El texto de la carta de los oficiales de la Aviación Militar era el siguiente:
“En nuestra calidad de oficiales de carrera de la Aviación Militar Dominicana y de ciudadanos dominicanos que aman y profesan los principios democráticos, denunciamos ante ese Honorable Consejo de Estado la conducta del mayor general Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría, a quien consideramos como un continuador del régimen autocrático que imperó en las Fuerzas Armadas en el negro período de la historia nacional que creemos ya liquidado”.
“En tal sentido, solicitamos a ese Honorable Consejo, muy respetuosamente, la separación del mayor general Rodríguez Echavarría del cargo de Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, petición en la que estimamos nos estamos identificando con todo el pueblo dominicano, al cual, como integrantes del mismo, nos sentimos profundamente ligados”.
“De no acceder ese Honorable Consejo de Estado a esa petición nuestra, que puede ser tomada como la opinión general de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, le encarecemos a sus miembros, aceptar nuestra irrevocable renuncia como oficiales pilotos de la Aviación Militar Dominicana”.
Las interpretaciones respecto de la profundidad y alcance de la crisis militar quedaron confirmadas con la reacción de Rodríguez Echavarría, quien respondió de manera pública que petición tan inusitada constituía un esfuerzo de los comunistas locales para promover choques entre los distintos cuerpos castrenses.
“El dinero comunista está funcionando en mentes débiles que se dejan sobornar fácilmente “, dijo. Entre los planes, citaba el intento de socavar el espíritu combativo de las Fuerzas Armadas, mediante la “desmoralización de las tropas”. También “una ida al monte”, una forma muy peculiar de hacer referencia a la posibilidad de un brote guerrillero, con “lo cual lograrían tener armas” y producir el consiguiente debilitamiento de los organismos armados de la República.
La inseguridad del Consejo ante la creciente influencia deliberante de la jerarquía militar quedaba de manifiesto con el silencio oficial del gobierno ante el conflicto. El debate se circunscribía a una estricta esfera castrense en la cual, ningún poder civil parecía interesado o en capacidad de intervenir. Para Rodríguez Echavarría, la renuncia de los tres oficiales pilotos, como las anteriores encabezadas por el general de brigada Andrés Alfonso Rodríguez Méndez, formaban parte de un plan para destruir la unidad militar y crear confusión dentro del pueblo. El hombre fuerte de San Isidro restaba al mismo tiempo importancia a la iniciativa de los pilotos. A quienes se habían atrevido a pedir su separación “se les habían subido los humos a la cabeza”, razón por la que serían procesados. Los aviadores habían incurrido en el delito de insubordinación y usurpación de funciones, sancionados por los códigos militares, al tratar de imponérseles al Consejo de Estado. Rodríguez Echavarría echaría sobre ellos la acusación específica de deserción al retirarse de sus recintos sin permiso y no haberse reportado a ellos.
En el curso de las próximas horas, una serie de manifestaciones públicas vendrían a respaldar la posición de Rodríguez Echavarría entre la oficialidad superior. Generales y coroneles de las tres armas se manifestarían en apoyo suyo y en repudio de los tres pilotos. Sin embargo, en el fondo, el nuevo cuestionamiento había de hecho resquebrajado la autoridad del jefe militar entre sus mandos. La cuestión tendría derivaciones graves inmediatas que la población no tardaría en comprobar. Aunque por razones diversas, la inquietud que esa tarde embargaba a los vecinos de la calle Ravelo y a los redactores de El Caribe estaba, desafortunadamente, bien fundamentada.
El proceso de destrujillización parecía haber experimentado un impulso en la universidad estatal, con el otorgamiento de la autonomía y el fuero. En una acción impactante, presionada por los estudiantes, el Consejo Provisional Universitario decidió anular las designaciones de Rector Advitam, doctor Honoris Causa y profesor titular de la facultad de Derecho que habían sido otorgados a Trujillo. Tales honores inmerecidos, decía la resolución, “constituyen los horrores más vergonzosos” de ese centro académico.
La medida, firmada por los doctores Julio César Castaños Espaillat, rector; René Augusto Puig y Froilán J. Tavárez, por el profesorado; y por los bachilleres Asdrúbal Domínguez y Antonio Isa Conde, incluiría también la suspensión de un gran número de intelectuales y profesionales como profesores de la universidad, por sus estrechos vínculos con la tiranía. A muchos de ellos se les sacaría del recinto casi con el uso de la fuerza. Por altoparlantes y octavillas, en todo el campus de la universidad, se recitaba el texto del Manifiesto de Córdoba, el documento que había sentado las bases de la Reforma de la educación superior en Argentina y que en todo el continente había sido el modelo de las reivindicaciones estudiantiles y el sostén de la lucha por una cátedra libre. El tiempo entre su redacción, a miles de kilómetros de distancia, y su lectura libre en los predios de la universidad de Santo Domingo, no le restaba emoción a las proclamas. Roberto Encarnación, estudiante de leyes, sintió una ráfaga de sentimiento patriótico recorrerle las venas, al recitar de memoria ante aquel grupo de entusiastas compañeros las primeras líneas del Manifiesto: “Hombres jóvenes, pueblos nuevos. Acabamos de romper el último lazo que en pleno siglo XX nos unía a la dominación monárquica y monástica. Córdoba (Santo Domingo, dijo), se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son los libertades que faltan…”
Pero quedaban demasiados dolores “y las resonancias del corazón”, de que hablaba el Manifiesto a seguidas, no podían advertirle al estudiantado las calamidades que la lucha por la libertad les deparaba todavía.
Las suspensiones de profesores fueron masivas. Las primeras y más resonantes incluían a los siguientes:
Facultad de Derecho: José Manuel Machado, Federico Nina, Porfirio Basora, Manuel de Jesús Castro, Carlos Cornielle, Federico Cabral Noboa, Efraín Reyes Duluc, Pedro Adolfo Cambiaso Lluberes, Ernesto J. Suncar Méndez y Alfredo Mere Vásquez.
Facultad de Medicina: Gilberto Herrera Báez, Fabio A. Mota, Ramón Lovatón P. y Manuel A. Robiou.
Facultad de Ingeniería y Arquitectura: Sócrates Díaz Curiel, Leopoldo Espaillat Nanita.
Facultad de Odontología: Fernando Camilo Cestero, José Enrique Aybar, José G. Sobá, Mailde Hernández de Franco y Pedro Delgado Castro.
Facultad de Ciencias Químicas: Luis Eduardo Velázquez Díaz (Farmacia).
Facultad de Ciencias Económicas: Ernesto Suncar Méndez, Antonio Tellado hijo, Bernardo Díaz hijo, Carlos Cornielle, Virgilio Álvarez Sánchez, Manuel Resumil Aragunde, Jaime A. Guerrero Ávila y Jaime Álvarez Dugan.
Facultad de Agronomía y Veterinaria: Luis E. Mañón Martínez, Juan Ulises García Bonnelly.
Facultad de Filosofía y Educación: Armando Cordero, Fabio A. Mota, Francisco Batista García, Manuel de Jesús Goico Castro, Emilio Rodríguez Demorizi, Manuel Valdeperes, Francisco Prats Ramírez y José Manuel Machado.
Algunos nombres aparecían en más de una facultad como profesores titulares. La acción abarcó todas las áreas de la universidad en las que esos trujillistas prestaban servicios o aparecían en nóminas.
De vez en cuando, acontecimientos del exterior venían a rivalizar con los sucesos nacionales en el interés del público, principalmente si versaban sobre la suerte de algunos de los Trujillo o de sus colaboradores más cercanos. Ninguno de esos personajes despertaba tanto la imaginación como podía hacerlo Porfirio Rubirosa. Diplomático la mayor parte del período de la Era trujillista, Rubirosa era el prototipo del hombre viril y machista que escandalizaba y atraía poderosamente a las mujeres por sus historias de tenorio. Su fama de “play boy” estaba cimentada en legendarios amoríos con bellas mujeres del “jet set” internacional.
Rubirosa se ganó la confianza y aprecio de Trujillo cuando contrajo nupcias con la primera hija de éste, Flor de Oro. Aunque el matrimonio había terminado en un fracaso rotundo, Rubirosa se las arregló para quedar bien con el “Jefe”. Sus servicios al régimen trascendían las obligaciones de sus responsabilidades diplomáticas. Una serie de historias acerca de sus proezas en el tráfico de refugiados en la Segunda Guerra Mundial y años de postguerra, daban a este personaje cierta aureola de heroísmo cinematográfico. Sus contribuciones al éxito de misiones especiales del tirano, hacían de él, empero, más un villano que un héroe.
Mientras el Consejo de Estado hacía esfuerzos por resolver muchos de los graves problemas propios de la trágica herencia de la tiranía y las multitudes reclamaban la entrega inmediata de aquello que estuvieron silenciando por tres décadas, las autoridades norteamericanas se hacían cargo de Rubirosa. Despojado de su condición de diplomático e imposibilitado por tanto de invocar la inmunidad que el cargo le confería, Rubirosa se vio de pronto enfrentado a cargos muy delicados de complicidad con secuestro y asesinato. Un Gran Jurado investigador de la ciudad de Nueva York decidió interrogarlo en relación con sucesos que habían estremecido la comunidad hemisférica años antes. Rubirosa estaba siendo requerido en conexión con pesquisas sobre el asesinato del opositor a Trujillo, Sergio Bencosme, ocurrido en Nueva York en 1935 y con la desaparición, 21 años después, del historiador e intelectual español Jesús de Galíndez, profesor de la Universidad de Columbia.
Rubirosa había atendido al requerimiento del Jurado Investigador pero rehusaba declarar y se negaba rotundamente a firmar el formulario, por virtud del cual los testigos renuncian a toda inmunidad aplicable a un proceso ulterior fundado en sus declaraciones. Sobre la desaparición de Galíndez, cuyo tema era objeto de intenso debate internacional, Rubirosa alegaba total desconocimiento. El profesor vasco era el autor de una tesis doctoral titulada “La Era de Trujilllo”, que había encolerizado al tirano. En una época estuvo al servicio de su régimen. Fue uno de tantos valores españoles que se había acogido a sus garantías tras la derrota de la República en la guerra civil española y encontrado refugio en el Nuevo Mundo.
Después de unos cuantos años en el país, Galíndez descubrió que le era imposible sobrevivir junto al dictador y tomó la decisión de irse a Estados Unidos. Allí, compartiendo sus tareas de profesor en la universidad newyorkina de Columbia, escribió la tesis que le serviría para optar por un doctorado.
Trujillo hizo grandes esfuerzos por evitar que Galíndez publicara su libro y Rubirosa, al parecer, estaba relacionado con los mismos. La última vez que se había visto con vida al profesor vasco era entrando al subterráneo de Nueva York. La creencia general era la de que había sido secuestrado y trasladado a Santo Domingo, donde sería asesinado en presencia del propio “Jefe”. Estas historias apasionaban a los dominicanos y Rubirosa, a quien muy pocos de ellos habían visto jamás personalmente, era el foco de la atención pública en esos días de aquel invierno caluroso de 1962.
La prueba estaba en un editorial de El Caribe pidiendo una indagación local del caso. “Esta investigación, clamaba el diario, debiera estará concluida para el 12 de marzo de este año, fecha en que se cumple el sexto aniversario de la noche en que Galíndez desapareció de su residencia en Nueva York”. Pero los problemas en el país eran demasiado graves y urgentes como para que el Consejo pudiera incluir esta petición en su lista de prioridades. Era una cuestión de supervivencia y ni Balaguer ni sus adversarios, aún dentro del propio Consejo de Estado, tenían certeza de que pudieran sobrevivir ellos mismos.
Una resolución del Consejo Provisional Universitario, a quien el Presidente había atendido concediéndole el fuero y la autonomía al viejo centro académico, vendría a recordarle cuán difícil era su situación. La medida suspendía a Balaguer, doctor en leyes de la Universidad de París, uno de los más cultos intelectuales dominicanos y autor de una gran cantidad de libros sobre tópicos literarios e históricos, como profesor de la ahora Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Los motivos de la suspensión estaban cimentados en razones puramente políticas. Contra él no podían invocarse alegatos académicos. Si Balaguer carecía de méritos para ser profesor, entonces ningún otro dominicano podía serlo. Esa era una verdad irrefutable. El texto de la resolución despejaba toda duda al respecto. Las causas de la acción podían encontrarse en las rivalidades políticas que dividían a la nación y hacían la lucha por el poder el fin y propósito de toda actividad en ese campo. La universidad acusaba a Balaguer de negligencia en la persecución y castigo de acusados de atrocidades desde la muerte del tirano e invocaba, irónicamente, su “tenaz oposición a la autonomía universitaria”, sin hacer mención alguna del hecho de que una medida suya había consagrado días antes el fuero y la autonomía a ese centro docente.
También se usaba en su contra un discurso pronunciado el 23 de octubre en el que felicitaba la acción policial contra un grupo de jóvenes refugiados en los tejados de la calle Espaillat, en el sector antiguo de la ciudad. En esos hechos, la policía había disparado contra los estudiantes matando a varios de ellos. La actitud de esos jóvenes era recordada como una “gesta patriótica” en los medios opositores y los nombres de las víctimas inscritos como héroes en volantes y proclamas universitarias.
Ya en aquellos tiempos, de la acción podían extraerse lecciones políticas duraderas. Balaguer sería constantemente acusado desde entonces de ser un político rencoroso. Pero muchos de los que tomaron parte en decisiones en su contra, serían llamados por él años después para compartir las tareas del Gobierno, cuando se le exaltara de nuevo al poder por votación popular. Castaños Espaillat, el rector que encabezó las firmas suspendiéndole como profesor, sería en 1986, tras su segundo y más triunfal retorno al poder, miembro destacado de su Gabinete, como Procurador General de la República, el equivalente nacional al Ministro de Justicia. Muchos otros connotados opositores suyos de esos días febriles, serían luego, a instancias suyas, colaboradores cercanos.
Sobre la ciudad reinaba una tranquilidad insospechada. Para los siete hombres responsables de la marcha del gobierno colegiado encargado de conducir a la República hacia sus primeras elecciones libres y democráticas, la mañana del martes 9 de enero no podía resultar más encantadora. Desde sus oficinas del Palacio Nacional, separadas apenas por unos cuantos pasillos vigilados por soldados, cada uno podía darse por satisfecho con la noticia que habían transmitido los teletipos. La primera copia fue llevada al Presidente. Los Estados Unidos habían eliminado una de las prohibiciones, adoptadas como parte de las sanciones económicas y diplomáticas impuestas a Trujillo, que más afectaban el desenvolvimiento general de la economía dominicana. Por decisión del Departamento de Agricultura se autorizaba la compra de 315,987 toneladas cortas de azúcar a la República. Aunque esperada desde el levantamiento del boicot continental decretado por la OEA, la noticia constituía un verdadero respaldo a las gestiones encaminadas a encauzar al país por senderos democráticos.
De todos los miembros del Consejo, ninguno como Balaguer apreciaba en su justa dimensión el valor de esta medida. El más que nadie asociaba el éxito del proceso democrático a la consecución de ciertos avances en el campo social y económico. Las necesidades materiales de una vasta parte de la población eran muy elementales y gigantescas como para que sobre el cuadro general de miseria que constituía el legado de la tiranía, pudieran construirse los cimientos de una democracia sólida y permanente. De ahí que sus empeños por fortalecer el área económica marcharan parejos con sus inquietudes en el campo político. Para una gran cantidad de líderes nacionales, las cuestiones sociales debían supeditarse a la tarea prioritaria de desmontar los restos del andamiaje del aparato trujillista. Los demás miembros del Consejo encajaban en esta línea de acción y pensamiento.
Sus diferencias eran, sin embargo, más profundas todavía. Balaguer estaba próximo a irse. Entre bastidores se había establecido su retiro formal a más tardar el 27 de febrero. Ese era uno de los acuerdos que habían conducido a la formación del gobierno colegiado. La tarea de organizar las elecciones correspondería, pues, a un Consejo encabezado por Bonnelly. Pero en la tranquilidad aparente de aquel martes 9 de enero de 1962, muchos de ellos estaban deseosos de apresurar los acontecimientos. Las divisiones militares, por un lado, y las presiones populares, por el otro, conducían al país hacia un despeñadero.
Frente al texto de los despachos de prensa con los informes de la asignación de una nueva cuota azucarera en el mercado de precios preferenciales de los Estados Unidos, ninguno –Balaguer, Bonnelly y los demás integrantes del Consejo- podía sospechar que el camino hacia ese despeñadero sería tan corto.
Los parroquianos habituales del restaurante Panamericano pudieron apreciarlo con suficiente claridad. A esa hora de la mañana, la actividad era por lo general grande y más tratándose de un viernes. Sentado en su mesa situada estratégicamente al lado del ventanal protegido por una cortina, Carlos Valentín, “Camacho” entre sus amigos, podía darse el lujo de ver pasar las muchachas por esa esquina tan concurrida de las calles El Conde y Sánchez. El olor a cigarrillos y cerveza llenaba todo el ambiente de aquel popular negocio chino. “Camacho” dejó el vaso a medio consumir y corrió a la puerta al ver pasar a un grupo de jóvenes coreando consignas y portando una bandera norteamericana.
Una esquina más al este, en dirección a la zona colonial, podía notarse un conato de agitación. Frente al edificio en una de cuyas oficinas de la segunda planta laboraba el Consulado de Estados Unidos, un grupo de estudiantes y agitadores protestaba contra el gobierno de esa nación. El pretexto de la manifestación era el presunto apresamiento en la Florida del dirigente comunista Máximo López Molina, del Movimiento Popular Dominicano (MPD), de filiación castrista. Atraído por la curiosidad, “Camacho” se acercó a la esquina de la calle 19 de Marzo, confundiéndose con los manifestantes, unos 30 en total.
“Camacho” alcanzó a ver a uno de ellos rompiendo el vidrio lateral de un minibús propiedad del Consulado, para el transporte de personal dominicano, estacionado en una calle lateral, cuando asustado, el grupo de curiosos rompió a correr por la calle El Conde. En medio de la vía una bandera desteñida de los Estados Unidos comenzó a arder, mientras los “emepedeistas” hacían ondear una pancarta con la escritura “Váyanse yanquis”. Guiado por la curiosidad y entusiasmado por las consignas, “Camacho” veríase de pronto en medio del tumulto, cuando la guagua celular de la policía se presentó al sitio.
Así, de esta manera casual, “Camacho” se convertiría en uno de los primeros detenidos en la serie de movilizaciones anti-norteamericanas que tendrían lugar en ese y los días siguientes. Aquel viernes 12 de enero de 1962, la ola de sentimiento anti-yanki promovida por agitadores y grupos de la extrema izquierda, añadiría un motivo más de inquietud a los abrumados miembros del Consejo de Estado.
La reacción oficial no se haría esperar. Al producirse nuevas demostraciones, una de las cuales tuvo lugar en los alrededores de la embajada de Guatemala, el gobierno impartiría órdenes precisas para evitar desmanes contra locales de misiones diplomáticas. El gobierno atribuyó la acción a organizaciones castristas y en fuentes norteamericanas se desmintió la especie sobre el arresto de López Molina en Miami.
A todo esto, vendría a sumarse un nuevo elemento de agitación militar. Esta vez, la crisis parecía irreversible.
Como todos los sábados, desde temprano, los habitantes de Santo Domingo comenzaron ese 13 de enero a planear la evasión de fin de semana. En vehículos propios o en autobuses del transporte público, miles de ellos se dirigían a disfrutar de un día de playa y sol en Boca Chica, Guayacanes y otros lugares relativamente cercanos. Ajena a todo, la población parecía entregada a la esplendidez de una jornada de asueto. En los cuarteles la situación era otra.
Los corresponsales extranjeros habían encontrado un motivo para mantener despierto a los editores de sus centrales en Nueva York, Washington y París. La secretaría de las Fuerzas Armadas daba a conocer en un comunicado detalles de un supuesto complot a cargo de oficiales y suboficiales de la Marina de Guerra. Los detalles de la conspiración ofrecidos por el parte firmado por el general Rodríguez Echavarría restaban credibilidad a la propia denuncia. Sin embargo, en el fondo, la misma era evidencia del recrudecimiento de las divisiones castrenses. Aunque tratárese de una ficción el comunicado reflejaba un hecho: la proximidad de un conflicto verdadero. No habría en mucho tiempo más fines de semanas apacibles.
Rodríguez Echavarría alegaba que la trama perseguía restablecer un régimen de inspiración trujillista, y arreglar el regreso de los familiares del déspota, ahora en el exilio. En realidad parecía que el problema se limitaba a un asunto de renuncias por desacuerdos con el jefe militar de San Isidro, la poderosa base de la aviación que había sido el baluarte de Trujillo; el centro de su enorme poder con el cual había sustentado sus últimos años de tiranía y extendido su brazo de hierro más allá de las fronteras dominicanas, tomando parte o auspiciando conspiraciones y golpes de estado regionales.
La opinión pública recibió con escepticismo el anuncio del complot. Se le entendía en el contexto de un esfuerzo de Rodríguez Echavarría para restablecer su autoridad y recobrar la popularidad entre las masas. Su intervención en noviembre de 1961, apenas dos meses atrás, para evitar un golpe trujillista había sido la base de su ascensión. Pero su ardid no surtía efecto ahora. Los tiempos habían cambiado rápidamente sin que él y muchos otros se percataran de sus consecuencias.
El comunicado militar tuvo, sin embargo, una gran resonancia internacional. En diarios de todo el continente se publicaría la noticia bajo grandes titulares. En los medios oficiales dominicanos no se le prestaría tanta trascendencia. El Presidente Balaguer lo resumió en declaraciones a los corresponsales “No puede considerarse (la trama) más que como un episodio aislado de la campaña que desde hace tiempo se viene realizando contra las Fuerzas Armadas”. No obstante, Balaguer había autorizado una investigación y entendía que “todos los dominicanos, sea cual sea su tendencia política, deben reflexionar seriamente sobre el peligro que representaría para el país la disolución de sus Fuerzas Armadas por la infiltración en ellas de doctrinas o ideas foráneas”. Cuando los reporteros preguntaron a Balaguer, si hacía referencia al comunismo y si no estimaba ese argumento un expediente gastado, el Presidente respondió: “Sí, me refiero al comunismo. Y en cuanto a lo de gastado no hay tal, pues si antes era un fantasma imaginario, hoy es una realidad y el que no la ve tiene una venda en los ojos”.
Los demás miembros del Consejo reaccionarían con desdén al anuncio de la trama. Su incredulidad se basaba en las versiones de los familiares de los implicados que habían declarado a la prensa que la acusación era fruto de la decisión de unos cuantos oficiales de abandonar las filas de la Marina en desacuerdo con el comportamiento autoritario del Rodríguez Echavarría.
Únicamente en apariencia Rodríguez Echavarría parecía haber salido fortalecido de este episodio. Como en ningún otro momento en las últimas semanas, su posición lucía tan débil; como cimentada en pilares de madera podrida o descompuesta.
Una interminable secuencia de reuniones militares tendría lugar ese mismo sábado 13 de enero de 1962 y los días subsiguientes. La suerte del secretario de las Fuerzas Armadas parecía condenada. El, sin embargo, liberaría todavía algunas cartas secretas. En medio de aquella tensión creciente, nadie podía aventurar que sucedería. Nadie, en su fuero interno, quería tampoco hablar de ello. En el fondo, todos, dirigentes políticos y jefes militares, temían de sus consecuencias. Ninguno podía abrigar seguridades de que de una revuelta miliar saldrían beneficiados. Y nadie podía de aquel modo cerrar las compuertas abiertas. Era cuestión de esperar y lo peor estaba por venir.
A medida que la efervescencia aumentaba se hacía evidente la proximidad de una confrontación. Las últimas horas del lunes 15 de enero fueron, sin duda, decisivas. Esa noche, como muchas otras en las semanas anteriores, tuvo lugar una reunión clandestina que señalaría los acontecimientos que habrían de estremecer a la República con una fuerza devastadora.
Las desavenencias entre la cúspide dirigencial, encabezada por el doctor Fiallo y Ángel Severo Cabral, y los más militantes miembros del Comité del Distrito, en cuyo local, frente al Parque Independencia, se alentaba por medio de altoparlantes a la agitación y al derrocamiento del gobierno, habían alcanzado su punto máximo. Los desacuerdos giraban en torno a cuál había de ser el papel de la protesta contra el régimen. Fiallo y Cabral entendían que ésta había llegado a un nivel peligroso capaz de obstaculizar las gestiones políticas para desplazar a Balaguer y llevarse de paso a Rodríguez Echavarría. Pero los dirigentes del Comité del Distrito tenían sus propias opiniones al respecto. Estaban persuadidos de que sólo con una acción de masas podían precipitar los hechos que habrían de definir el panorama, confuso e incierto. Por ello entendían conveniente proseguir la agitación a toda costa.
Esa noche habían convocado a una reunión secreta del Comité del Distrito para analizar la situación y asegurar la continuidad de las protestas. Nadie en la sede del Comité Central, en la segunda planta de un inmueble de la esquina de las calles El Conde y Espaillat, tenía aparentemente conocimiento de la misma. El secreto tenía dos propósitos: evitar un boicot de la dirección central política y eludir, por supuesto, la represión oficial.
Para asegurar la discreción escogieron como lugar de la importante cita la enorme residencia conocida como Rancho Cayuco, donde funcionaba un Colegio, el San Luis Gonzaga, de la señora Fabiola Catrain de Pérez. Este inmueble ofrecía ventajas adicionales. Hacer la reunión en el local del Distrito, supervigilado por la policía habría representado enormes riesgos. En cambio, en Rancho Cayuco podían moverse con mayor libertad. La antigua mansión (que años después sería desmantelada para facilitar la construcción del Hotel Sheraton) tenía acceso por las avenidas Independencia y George Washington (Malecón) y eso facilitaría una huida en caso de irrupción policial.
La señora Catrain de Pérez era una educadora muy respetada, a quien no se atribuía militancia política lo cual despejaba cualquier sospecha sobre el edificio. Era ya un sitio establecido de reuniones sorpresivas, hacia donde podían dirigirse sin previa convocatoria otros dirigentes en la eventualidad de una emergencia. Había sido, además, el centro de otras reuniones similares en los últimos días. El lugar tenía su historia.
Había sido la residencia que Trujillo le diera a su hija Flor de Oro como regalo de bodas tras sus nupcias con Porfirio Rubirosa. Y allí, contaba una leyenda, Lorenzo Berry, el ciudadano norteamericano conocido con el apodo “Wimpy”, había supuestamente hecho entrega a los conjurados del 30 de Mayo de las armas con que éstos dieran muerte al tirano.
Todos los miembros del Comité del Distrito habían sido convocados esa noche. Desde estudiantes y profesionales imbuidos de ideas marxistas y revolucionarios ansiosos de actividad, este grupo representaba la más variada gama del pensamiento político de aquellos días. Hombres de derechas, del centro y la extrema izquierda, se habían unido en ese Comité abrazados al ideal común de librar al país de la herencia trujillista que, a su modo de ver, Balaguer y Rodríguez Echavarría simbolizaban.
La mayoría de los integrantes del Comité se había dado cita esa noche desafiando las severas medidas de seguridad adoptadas en toda Santo Domingo. (Componían la directiva José Aníbal Sánchez Fernández, presidente; Otto Ricart Vidal, vicepresidente; Ignacio González Machado, secretario general; Jottin Cury, vice-secretario general y a cuyo cargo estaban los trabajos cotidianos; Manuel Cáceres Troncoso, delegado ante el Comité Central; Rafael (Johnny) Pacheco Perdomo, tesorero; Julio Senior, vice-tesorero; y Carlos Ascuasiasti, Manuel Doñé, Juan Sully Bonnelly, hijo mayor del vicepresidente; Eridania Mir y Ángela Ricart viuda Mota, vocales, entre otros). Los dirigentes del Distrito constituían el núcleo más activo y pujante de toda la organización y esa noche del lunes 15 de enero, presintiendo la proximidad de un desenlace, tenían razones personales y políticas para acudir a la cita, a despecho del peligro.
El propósito era el de analizar la crisis a la luz de los acontecimientos más recientes en el área militar y mantener, a toda costa, la labor de agitación, cuidadosamente elaborada durante semanas. Los jóvenes e impulsivos dirigentes ucenistas pensaban que no debía dilatarse más tiempo la inevitable salida de Balaguer del Palacio Nacional y la idea era precipitarla cuanto antes.
Varias llamadas telefónicas a Rancho Cayuco desde diversos puntos de la ciudad, con intervalo de pocos minutos, contribuyeron a aumentar la excitación de esa noche. Las noticias eran que San Isidro había movilizado sus unidades blindadas. Los presentes en la reunión elaboraron varias teorías sobre el caso. Muchos de ellos opinaban que se trataba de un simple traslado logístico de tanques, para intimidar de paso a la población.
El itinerario de los blindados no tardaría en responder todas sus interrogantes. Al tocar la avenida George Washington, bajando la Avenida Fabbre Geffrard (hoy Abraham Lincoln), el convoy militar dobló a la izquierda, internándose de nuevo hacia la ciudad. Ya no podían caber dudas, era un acto de intimidación para disuadir a los agitadores y aplacar los ímpetus de la oposición. Los ucenistas tomaron una decisión rápida. Las protestas continuarían al día siguiente y esa misma noche demostrarían a Rodríguez Echavarría hasta donde estaban dispuestos y decididos. Tras una serie de llamadas desde Rancho Cayuco consiguen reunir una veintena de automóviles que se une al desfile de tanques, cuyo ronco sonido sobre el pavimento llena de incertidumbre a centenares de hogares que esa noche los distrae del capítulo nuevo de la radio novela “Yo compro esa mujer”, de moda en Santo Domingo.
Como un cortejo macabro, haciendo sonar sus claxones en señal de protesta, una larga hilera de vehículos se une a la marcha de los tanques. A su paso por la ciudad, hombres de todas las edades se agregan a ella. Es una multitud la que le sigue al llegar a la cabecera occidental del Puente Duarte, donde el convoy militar toma el camino de vuelta a la base de donde había partido. De pronto, la muchedumbre, estimada en cerca de mil personas, improvisa una breve manifestación de repudio a Balaguer y los militares.
Los dirigentes del Comité del Distrito, algunos de los cuales ha formado parte de tan extraña caravana, se felicitan por su éxito. Han la tomado la invariable decisión de intensificar la lucha de inmediato. Ninguno, en el éxtasis provocado por tan espontánea demostración de apoyo, podía imaginarse cuán graves serían los resultados de esa decisión. Mucho menos podían suponer que el desenlace por el que habían estado esperando impacientemente, estuviera tan solo a distancia de horas.