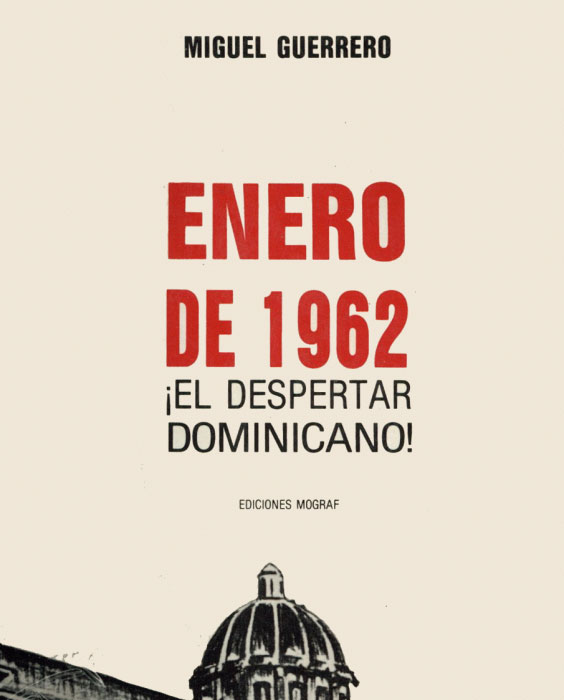|
ESCUCHA ESTA NOTICIA
|
“Algo que se ganó por nada”.
Dicho por WELLINGTON
de la Batalla de Waterloo.
Al día siguiente de instalar privadamente a Bogaert, como Presidente de la Junta, ante la noticia de una nueva crisis militar, Balaguer toma la decisión de asilarse. El coronel Checo, a quien le hizo la confidencia, trató de disuadirle, indicándole que se habían tomado las medidas de seguridad pertinentes para garantizar su vida. Pero el ex Presidente había decidido ya el camino a tomar probablemente guiado por la convicción de que su presencia en el país sólo constituiría un obstáculo para el gobierno. Checo llamó por teléfono al general Román, jefe del Ejército, y pidió noticias de los acontecimientos.
-Hay un movimiento de oficiales para reponer el Consejo sin Balaguer-, díjole Román.
Sin pérdida de tiempo, Checo reunió a sus oficiales y se dirigió a Palacio, donde creía estaba ahora su lugar. Una vez allí, tomó un teléfono y logra comunicarse después de muchos esfuerzos con su hijo, el teniente Manuel de Jesús Checo, comandante de tanques, quien había sido despachado al frente de una unidad para evitar la sublevación de la policía. El oficial comunicó a su padre que allí todo parecía en orden y que no se esperaban hostilidades. Checo se tranquilizó y decidió esperar los acontecimientos sin mayores preocupaciones. De todas formas, era poco lo que él, teniente coronel jefe del cuerpo de Ayudantes Militares de un ex Presidente, podía hacer en esas circunstancias para evitarlos.
Los informes todavía sin confirmación del asilo del ex Presidente no parecieron llamar demasiado la atención, en medio de los nuevos sucesos que vendrían a plantear la segunda crisis política-militar en menos de 48 horas. Mientras en San Isidro se debatía la sustitución de la Junta Cívico-Militar liberando a los encarcelados miembros del Consejo de Estado y colocándolos otra vez en Palacio, en la mansión presidencial todo era un caos, sin que hubiera allí un poder real, en capacidad de asumir la situación.
Bogaert, el hombre que había sido juramentado como jefe de la junta en las más curiosas circunstancias y en medio de violentos disturbios callejeros, no se encontraba en su despacho. De acuerdo con informaciones, estaba en Mao, visitando a su familia, o escondido, consciente de la suerte que acechaba a su efímero régimen. Nadie parecía en condiciones de asumir la dirección del país y restablecer el orden. Los antagonismos militares que habían determinado las divisiones de comienzos de mes y finales del año, estaban próximos a una confrontación. El apoyo que sostenía a Rodríguez Echavarría se desmoronaba a ritmo acelerado. El derrocamiento del Consejo y el consiguiente encarcelamiento de Bonnelly y otros miembros del gobierno colegiado habían levantado una ola de indignación nacional e internacional. Los Estados Unidos se apresuraron a expresar su disgusto por la acción y Rodríguez Echavarría se encontraba virtualmente acorralado.
Entre tanto, el pueblo continuaba manifestándose. Desde diferentes puntos de la ciudad podían notarse columnas de humo por el incendio de neumáticos y vehículos. Unidades militares seguían siendo hostilizadas por bandas ocultas en barrios de la parte alta, donde los desórdenes habían producido ya nuevos muertos e incontables heridos. Desde el interior de las viviendas, herméticamente cerradas para evitar la entrada de soldados, se hacían sonar calderos y latas vacías. Desafiando el toque de queda, jóvenes de diferentes edades cruzaban las esquinas para lanzar piedras contra las patrullas. El tableteo de fusiles y metralletas quebraba constantemente el silencio de la ciudad, media a oscuras por un apagón, de origen desconocido.
Ninguno de los ocupantes de la inmensa sala de la segunda planta del Club de Oficiales de San Isidro se puso de pie, cuando hizo su entrada a ella el general Rodríguez Echavarría acompañado de dos oficiales. El jefe militar hizo un breve saludo, colocó su metralleta de mano al lado suyo en la mesa situada en la esquina del sofá e inició una extensa conversación. En su tono y contenido era diferente a la de otras, desde que los miembros del Consejo de Estado habían sido llevados allí en calidad de detenidos. Rodríguez Echavarría trataba ahora de convencerles de que apoyaran la Junta Cívico-Militar y se adhirieran al gobierno, ya sea formando parte de ella o aceptando reponer al Consejo bajo condiciones trazadas por San Isidro.
Bonnelly, Pichardo y Read Barrera mantenían su rechazo a colaborar con Rodríguez Echavarría y entendieron que su propuesta era una muestra evidente de debilidad. A pesar del aislamiento podían imaginar que algo le iba mal a la Junta.
El hombre fuerte de la base se dirigía directamente a Bonnelly sentado frente a él, en línea recta. En el mismo sofá, más próximo a la puerta, se encontraba Pichardo y un poco más a la derecha, Read Barrera. Monseñor Pérez, el cuarto detenido, era mantenido en algún lugar de la primera planta, vigilado por militares.
Nadie entre los presentes pareció prestar demasiada atención al ruido de pasos en la escalera, ni cuando de pronto hicieron entrada al salón el coronel Elías Wessin y Wessin, sin más compañía que la del mayor Rafael Fernández Domínguez y el teniente Fidel Báez Berg.
De mediana estatura, de complexión fuerte y robusta, Wessin, de 33 años, era el jefe del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas (CEFA). Había jugado un papel importante en el golpe anti-trujillista de Santiago de noviembre encabezado por Rodríguez Echavarría y ello le había valido su ascenso a coronel y su traslado a San Isidro. El CEFA estaba considerado como la guarnición mejor dotada de las Fuerzas Armadas.
Fernández Domínguez era un oficial de carrera de excelente preparación académica y hombre de confianza de Wessin. Aún cuando le debía obediencia por el rango, era Fernández Domínguez quien había involucrado a Wessin en la operación. Apenas horas antes se había presentado al Batallón Táctico de Antiguerrillas y logrado el apoyo del comandante de la Segunda Compañía, capitán Rafael Quiroz Pérez, a quien pidió prestado un fusil Fal que llevó en compañía de éste al jefe del CEFA. El oficial reunió a sus oficiales y soldados y pidió 50 voluntarios. Todos dieron un paso al frente al comunicarles que la misión sería encabezada por el mayor Fernández Domínguez. “Tuve que llevármelos a todos”, diría años después el entonces capitán Quiroz Pérez.
Unidades blindadas estaban simultáneamente ocupando la pista de la base y rodeando el campamento. Ninguno de los hombres de Rodríguez Echavarría parecía dispuesto a poner resistencia. Decidida apenas momentos antes, la acción se cumplía casi con un rigor matemático. Pero aún faltaba el episodio final, donde podía echarse todo a perder. La incorporación de Wessin era decisiva. Si sus 5,000 efectivos apoyados con las mejores unidades de tanques de todas las Fuerzas Armadas permanecía indiferente o se ponía del otro lado, el movimiento fracasaría. No podría oponerse a las tropas del general Rodríguez Reyes o a una reacción del jefe de la base, general Santiago Rodríguez Echavarría, hermano del secretario, a quien se disponían arrestar en estos momentos. Fernández Domínguez sentía un gran afecto por Wessin, pero estaba decidido a actuar por encima de él, en caso de que flaqueara. El éxito de su misión dependía de dos factores fundamentales: la sorpresa y la rapidez. Habían acordado proceder sin pérdida de tiempo. Por eso, Wessin se dirigió, tan pronto entraron a la sala, directamente a Rodríguez Echavarría sin preámbulos:
-Entrégueme la ametralladora.
-¿Qué pasa?-, dijo su interlocutor tratando de ponerse en pie e imponer su rango.
Wessin repitió la orden. Rodríguez Echavarría observó preocupado cierta oscilación en el arma del oficial, como si éste hiciera grandes esfuerzos para controlarse. Sin embargo, la voz de Wessin lució dominante cuando repitió la orden. Rodríguez Echavarría les pidió que tuvieran calma y empujó cuidadosamente su metralleta hacia ellos. Fernández Domínguez la tomó. Sin dejar de apuntar, Wessin inquirió, dirigiéndose esta vez a los depuestos miembros del Consejo de Estado:
-¿En qué condición se encuentran ustedes aquí?-
-En condición de detenidos-, respondió Bonnelly, mirando de reojo a sus compañeros.
Wessin reprochó entonces a Rodríguez Echavarría que se le había negado esa información a la oficialidad de las Fuerzas Armadas y le comunicó que podía considerarse bajo arresto. Rodríguez Echavarría asintió sin protestar. Un grupo de oficiales, al frente del cual se encontraba el capitán Quiroz Pérez, entró y condujo al general a la planta baja. Allí oficiales de los conjurados detenían a los guardaespaldas del secretario y liberaban a monseñor Pérez. Fernández Domínguez informó a Bonnelly que podían dirigirse a Palacio a reasumir sus cargos. Wessin se dirigió directamente al CEFA para informar de la situación. Una vez allí puso en alerta a sus tropas y se aseguró que todo estaba bajo control.
Entre tanto, Bonnelly y los demás consejeros, seguidos de una fuerte escolta militar, abordaron un automóvil blanco y se dirigieron con prisa al Palacio. Antes hicieron un alto en la base, donde el jefe de la Aviación y hermano de Rodríguez Echavarría, no ajeno por completo a los acontecimientos, conferenciaba con un grupo de oficiales. La escolta de Bonnelly hizo primero una entrada brusca en el salón. Los oficiales se pusieron de pie a la llegada de los miembros del Consejo. Bonnelly ordenó el arresto de Santiago Rodríguez Echavarría e informó de la restauración del Consejo de Estado.
Como jefe de la base quedó encargado, a sugerencia de los propios oficiales, el coronel Elbys Viñas Román. Pichardo consideraría luego que el aceptar esta sugerencia constituyó un error. Al ceder al pedido de los militares, éstos se sentirían después tentados y con fuerzas para hacer otras sugerencias de nombramientos. Ello fue la causa, en efecto, de muchas fricciones posteriores, pero en las circunstancias de esa noche era poco lo que podían hacer ante los militares, dueños de la situación. La noticia del contragolpe que restablecía el Consejo, ahora bajo la presidencia de Bonnelly, se extendería rápidamente por la ciudad.
Después de dejar al coronel Viñas Román al frente de la Base de San Isidro, Bonelly y su caravana se dirigieron a toda velocidad hacia el Palacio. Los militares habían tenido la precaución de conducir hasta allí al detenido secretario de las Fuerzas Armada, con la idea de que él disuadiera cualquier intento de resistencia. Los jefes del contragolpe habían tomado desde temprano la previsión de disponer una movilización de los tanques emplazados en la guarnición del Palacio, tan pronto como se tuvieran detalles de la acción contra Rodríguez Echavarría.
El coronel Corominas, jefe de la Guardia Presidencial, carecía de informaciones al respecto. Pero el jefe de los ayudantes militares de Balaguer, el coronel Checo, estaba enterado desde temprano y así lo había comunicado al ex Presidente. Su hijo, el teniente Checo, le había puesto en aviso. La circunstancia de que el coronel Corominas no lo supiera y en cambio si tuviera Checo conocimiento previo de ello, se debía sencillamente a que la unidad de tanques de servicio en Palacio era una dependencia directa del CEFA, el poderoso comando al mando del cual se encontraba el coronel Wessin.
A pesar de esta medida, los jefes de la revuelta estaban empeñados en que no se produjeran nuevos derramamientos de sangre. Por eso, habían tomado la decisión de llevarse a Rodríguez Echavarría. También querían estar seguros de que nadie en San Isidro, donde el jefe militar detenido gozaba de simpatías, intentara ponerle en libertad y restituirle en el mando. En Palacio sería más fácil y menos riesgoso mantenerle en constante vigilancia.
Rodríguez Echavarría aún abrigaba la débil esperanza de una reacción a su favor por parte de la Base de Santiago. De reojo miró atrás y vio una hilera de blindados marchando detrás de la caravana. En el asiento trasero le vigilaban el coronel Adriano Valdez Hilario, sentado a la izquierda detrás del conductor; un oficial desconocido en el centro y el joven teniente Fidel Báez Berg, a la derecha. No le parecía adecuado que por su rango, Valdez Hilario ocupara el lado izquierdo y no el otro extremo, directamente detrás suyo. Una fugaz intención le dominó, por breves instantes el pensamiento. Comenzó a calcular la posibilidad de que si provocaba un vuelco aún podía hacer volver atrás a muchos de los oficiales que se habían adherido al contragolpe. Sintió la punta de la metralleta Thompson de Báez Berg pegada a su espalda, al través del asiento, y desechó rápidamente la idea. Volviéndose al coronel sentado detrás, exclamó:
-Oye, dile que baje esa arma.
El cortejo no tuvo problemas para traspasar los portones de hierro de la puerta trasera, que da a la avenida México, del Palacio, e inmediatamente los miembros del Consejo fueron reinstalados en sus puestos.
Las noticias del contragolpe se expandieron rápidamente por la ciudad y al cabo de pocos minutos comenzó a congregarse una multitud en los alrededores de la mansión presidencial. Muchos de ellos lograron entrar al edificio. En las calles, los soldados hacían sonar sus armas al aire en señal de alegría, compartiendo con civiles que en las últimas 48 horas habían enfrentado en violentos disturbios callejeros. Jóvenes subían a los tanques y se abrazaban a los oficiales y soldados, haciendo sonar cornetas y tamboras. La ciudad adquirió un ambiente de carnaval.
La reinstalación del Consejo se llevo a cabo en el salón de reuniones de la tercera planta, bajo un agobiante calor. Rodeado de militares y civiles que palmoteaban sin cesar, Bonnelly busco afanosamente con los ojos a su alrededor. Su mirada se detuvo ante la figura de un joven apuesto oficial que observaba en silencio, como absorto en una reflexión profunda.
-Ese es el héroe de esta noche- dijo Bonnelly señalando a Fernández Domínguez con el brazo derecho.
El oficial se cuadró y se hizo el centro de todas las miradas. Algunos compañeros le felicitaron con el gesto muy nacional de palmotearle varias veces el hombro. Su respuesta nada tenía de presuntuosa:
-Respetuosamente, Señor. Los héroes son todos los oficiales de las Fuerzas Armadas.
Los detalles de estas escenas fueron ofrecidos separadamente por los protagonistas principales. El autor reconstruyó los hechos con sus datos y los resultados de otras investigaciones. El contragolpe estaba decidido desde temprano, pero se esperó la caída de la tarde para evitar que la aviación pudiera recurrir en auxilio de Rodríguez Echavarría utilizando su poder de ataque. La idea de ocupar la pista con los tanques tenía precisamente el objetivo de evitar que los aparatos pudieran despegar, en la eventualidad de una resistencia. Pichardo dijo que el éxito de la operación se debió a que tomaron por sorpresa a las tropas aliadas de Rodríguez Echavarría, de quien dijo se comportó serenamente frente al peligro, sin rasgos visibles de miedo, cuando fue detenido por Wessin y Fernández Domínguez. Por su parte, Wessin dijo que la acción se consumó en cuestión de minutos. “Fue una cosa rápida”, sostuvo, al confirmar la reacción tranquila de Rodríguez Echavarría. “Todo fue tan fácil, dentro de la tensión prevaleciente”, expresó al autor. “No nos hicieron ninguna resistencia. Rodeamos el club con tanques sólo por si acaso”.
En las diversas entrevistas que sostuve con Rodríguez Echavarría, éste insistió siempre en que no se llamara golpe ni contragolpe a los hechos de las noches del martes 16 y jueves 18 de enero de 1962. Para él, la instalación de la Junta Cívico-Militar era sólo un cambio en la composición del Consejo de Estado. Su versión de su arresto en el Club de Oficiales de la Base de San Isidro fue básicamente la misma descrita en este libro. Sin embargo, presenta cierta discrepancia con otras versiones recogidas por el autor con respecto al comportamiento de los oficiales que le arrestaron.
Sobre Wessin, por ejemplo, Rodríguez Echavarría alega que mostraba cierto nerviosismo en crecimiento y que en un momento dado se situó de espaldas al balcón, teniendo él que prevenirle que allí podían herirle y provocar una matanza. Esta versión no parece muy lógica, puesto que la base estaba prácticamente tomada por los partidarios del contragolpe y la gente de Rodríguez Echavarría no opuso resistencia de ningún tipo, incluido su hermano Santiago, a quien habían llegado informes de la acción. Sin embargo, Bosch le da crédito a la misma. En un testimonio ofrecido en un acto de recordación de Fernández Domínguez –recogido después en un libro-, el 19 de mayo de 1979, el ex presidente dijo:
“El general Rodríguez Echavarría me había contado en el año 1964 que cuando esos dos oficiales fueron a detenerlo él le había dicho al de mayor graduación: ¡Muchacho, ten cuidado con esa ametralladora que se te puede zafar un tiro y matarme!, y agregó: Pero cuando le vi los ojos a Rafaelito me di cuenta de que él era el que iba a matarme si yo no me daba preso”.
El ex teniente coronel retirado Quiroz Pérez, capitán en 1962, ofreció un testimonio parecido en el mismo acto en que hablara Bosch: “Una vez que pusimos en marcha la organización”, dijo, “la misión mía era defender el Club de una supuesta aproximación del entonces inspector general de las Fuerzas Armadas, general Rodríguez Reyes, quien podría llegar con intenciones de libertar a Rodríguez Echavarría. La misión mía era dejarlo pasar a él solo, porque él vendría con unos 30 ó 35 vehículos y la orden que me había dado Rafael era dejarlo pasar a él solo. El inspector general no se presentó, sino que quien se presentó fue Atila Luna con los pilotos, en unos 15 a 18 carros. El grupo de los pilotos estaba también en disposición de derrocar a Rodríguez Echavarría. Atila Luna trató de entrar pero yo no lo permití porque no tenía orden de eso y después que le hice la negativa le dije que era de orden superior; él profirió algunas amenazas y se fue a la base. Dejé la puerta y encargué a mi segundo, el teniente Pulgar Ramírez y fui adentro dónde se encontraban Wessin, Fernández Domínguez, aquellos dos oficiales (escoltas de Rodríguez Echavarría) y su servidor. También se encontraba el general Rodríguez Echavarría sentado en una mecedora, muy calmado por cierto, e invitando a Rafael que le dijera a Wessin que bajara el fusil, porque Wessin lucía muy nervioso con el fusil Fal que yo le había prestado de mi organización (la Segunda Compañía del Batallón Táctico de Antiguerrillas)”.
Es posible que Wessin, como el propio Rodríguez Echavarría y los demás oficiales, fuera en ese momento presa de cierta excitación, debido a los peligros que la acción envolvía. Pero Pichardo, testigo de excepción, dijo que Wessin mostró serenidad y se comportó adecuadamente. El entonces teniente Héctor Lachapelle Díaz, oficial de escolta de Rodríguez Echavarría, de quien tenía y conserva una opinión muy alta, descarta la posibilidad de que la tensión desbordara a Wessin. En su opinión, el entonces director del CEFA es un hombre de arrestos, con un control de sus nervios y emociones muy efectivo. Wessin era, por su actitud y comportamiento militar, el prototipo de oficial que los estudiantes de academia y los jóvenes oficiales aspiraban a ser. Esa era, según el hoy mayor general retirado Lachapelle Díaz, la opinión prevaleciente entre los estudiantes de la academia y la oficialidad joven de San Isidro en aquella época. La opinión de Lachapelle tiene mucho valor, si se toma en cuenta que tres años después de esos acontecimientos ambos (Wessin y él) pelearon en bandos contrarios durante la guerra civil dominicana, que dejó un balance de 5,000 muertos y provocó la segunda intervención militar norteamericana al suelo dominicano. Entrevistados más de 20 años después de esos sucesos –los de enero de 1962 y los de abril de 1965- ninguno de los oficiales hoy retirados que tomaron parte en unos y otros, habló con rencor de sus adversarios de antaño. Por lo general, al referirse a los demás ex compañeros y viejos adversarios, los ex oficiales lo hicieron con respeto y consideración.
La primera orden al joven y eufórico teniente Báez Berg fue la de que trajera a los hijos del ahora presidente Bonnelly a Palacio. En cuestión de veinte minutos había cumplido la encomienda, trayendo en la limosina presidencial a Rafael Francisco y Juan Sully ante su padre.
Báez Berg no podía contener la alegría que le embargaba. Desde su graduación en la academia militar nunca antes se había sentido tan orgulloso de su uniforme. Sin saber cómo, fue a parar al restaurante Panamericano de la calle El Conde. Allí compartió alegremente con civiles, brindando por la felicidad del pueblo y la gallardía de los militares que esa noche habían salvado la democracia.
Pasado de tragos, el joven y apuesto oficial, de mediana estatura, tex blanca salpicada de pecas, abordó sólo su pequeño y viejo automóvil Renault y se dirigió no sabe cómo a la Base de San Isidro, para reportarse a su puesto. A toda velocidad cruzó la casa de Guardia de entrada, en vía contraria, y no detuvo el coche hasta chocar con la torre de control, donde quedó prácticamente destruido.
Para contados oficiales, la jornada del jueves 18 de enero había sido tranquila. Entre ellos podía incluirse al teniente Héctor Lachapelle Díaz, miembro de la escolta presidencial del general Rodríguez Echavarría. No le tocó servicio esa tarde, pero a la salida del Club de Oficiales ubicado dentro del recinto de la Base de San Isidro, donde había ido a cenar, se disponía a iniciar el relevo porque venía ahora su turno. Ajeno por completo a los acontecimientos que tenían lugar en el otro Club de Oficiales, en las afueras del recinto, pero dentro del perímetro de la base, en la antigua residencia del coronel León Estévez, ex esposo de Angelita Trujillo, la hija preferida del dictador, el joven oficial no sospechó nada cuando el teniente de puesto en la casa de de guardia le hizo desmontar del Mercedes Benz, conducido por el sargento Agapito. Lachapelle ordenó al conductor que estacionara más adelante y aguardara.
Una vez dentro vio que le apuntaban con el fusil. Observó al oficial nervioso dirigirse a él, sin ninguna explicación:
-¡Tengo órdenes de detenerle, entrégueme su arma!
Lachapelle comprendió que no tenía caso resistir y entregó su pistola. Permanecería dentro de la garita en condición de detenido por el resto de la noche. Ya no seguiría quejándose de la falta de actividad en ese día.
El joven teniente de infantería había pasado a formar parte de la escolta de Rodríguez Echavarría después del golpe anti-trujillista de noviembre. Se le había mandado a buscar desde Barahona, donde prestaba servicios en la base aérea de esa ciudad sureña. La orden de traslado le había inquietado en principio, pero una rápida entrevista con Rodríguez Echavarría, quien le ordenara reportarse a su escolta militar, disipó todos sus temores. Era, en cierto sentido, un paso de avance. Lachapelle no tardó mucho en tomarle afecto a su jefe. Sobre todo después de aquella tarde en la finca de éste en Guerra, localidad cercana a la base, cuando el general se le presentó como un hombre dotado de gran sensibilidad social. Mientras daban un pequeño paseo después de la comida, uno de los alistados de la escolta se agachó apresuradamente para recoger un billete de cinco pesos que había encontrado en el suelo. Rodríguez Echavarría, viendo el gesto angustiado del soldado, se volvió hacia sus oficiales y comentó: “debemos trabajar para que ningún dominicano se vea necesitado de hacer eso”. La reacción impresionó favorablemente a Lachapelle. Desde entonces guardaría un afecto especial hacia “Chavá”, apodo con que solían llamar a escondidas a Rodríguez Echavarría los demás oficiales.
El mayor Rafael Fernández Domínguez, quien había participado en el arresto del secretario de las Fuerzas Armada, le confiaría más tarde a Lachapelle Díaz que se dispuso ejecutar la acción en su ausencia, por no estar seguro de que, en un acto de lealtad hacia su jefe, el joven teniente no ofrecería resistencia. Después de los incidentes del Parque Independencia, se quería evitar a toda costa, nuevos derramamientos de sangre, especialmente entre militares.
Fernández Domínguez le ordenaría esa misma noche, al disponer su libertad y la devolución de sus armas, ponerse a su servicio. Así se fortaleció, pese a las diferencias de rango, un vínculo de amistad que se haría legendario en las Fuerzas Armadas. Un afecto que se mantendría intacto hasta aquella tarde, tres año, cuatro meses y un día después, cuando, a pocas yardas de él, Lachapelle viera caer herido de muerte a su amigo durante un intento de asalto a Palacio, durante la revuelta armada iniciada en abril de 1965.
Uno de los muertos de los incidentes del Parque independencia era el Ing. Oscar Álvarez Lachapelle Díaz, primo hermano del teniente Lachapelle Díaz, quien no se enteraría de ello hasta el día siguiente.
Tan pronto como supo del arresto de Bonnelly y los otros miembros del Consejo, el teniente Miller consideró en peligro su vida y decidió esconderse. Su percepción era correcta. Se había impartido orden de arresto en su contra. Pero Miller se veía imposibilitado de abandonar Palacio, debido a la fuerte vigilancia militar.
Entonces se le ocurrió una idea milagrosa. Abrió la puerta del ascensor próximo al despacho presidencial llevando consigo el maletín de Bonnelly, y se escondió allí. ¡A quién se le ocurriría buscarle ahí dentro! Para estar más tranquilo y seguro, Miller apretó un botón y el aparato subió a la tercera planta: permaneció dentro de él un buen rato, al cabo del cual bajó de nuevo. A causa del movimiento de soldados por los pasillos, no se atrevió a salir. Se entretuvo entonces, para matar la tensión, subiendo y bajando intermitentemente.
Atisbando por el pequeño vidrio de la puerta del ascensor, pudo darse cuenta al cabo de varias horas que el ajetreo amainaba. Sintió después un tenso silencio y decidió jugársela. Abrió la puertezuela y salió al pasillo de la tercera planta. No vio a nadie. Descendió las escaleras sin confrontar inconvenientes. Aceleró el paso hasta llegar al parqueo, donde abordó un vehículo y salió del edificio.
Durante los dos días siguientes permanecería escondido en un lugar de la ciudad. No abandonaría su refugio hasta tanto no estuviera seguro del contragolpe. Cuando por la radio se le llamó a presentarse al Cuerpo de Ayudantes Militares se dirigió directamente al Palacio. Bonnelly le restituyó en su puesto.
La debilidad de la Junta ya se había hecho notoria en su fracaso por encontrar rápido apoyo norteamericano. En Washington, funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado habían expresado públicamente, sin ambages, su inconformidad con el derrocamiento del Consejo. El gobierno de los Estados Unidos consideraba la instalación de la Junta Cívico-Militar como una regresión del proceso democrático y la base de una nueva dictadura militar en el país. Como primer paso, los Estados Unidos anunciaron su decisión de negarle reconocimiento diplomático al régimen de facto y la suspensión inmediata de toda ayuda económica a la República. El anuncio de que Washington descartaba la posibilidad de enviar barcos a las costas dominicanas o propiciar una acción multilateral dentro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), debido a que la nueva Junta “no ofrece una amenaza al hemisferio”, como había informado un despacho de The Associated Press (AP), firmado por Lewis Gulick, no contribuyó a disminuir el pesimismo entre el círculo de Rodríguez Echavarría.
En cambio, la intensidad del repudio local e internacional a la Junta motivó a un grupo de oficiales a alzarse contra el poder militar y restablecer al Consejo de Estado en Palacio. Bonnelly, juramentado esa misma noche como Presidente titular, en sustitución de Balaguer, designó al doctor Reid Cabral en la plaza dejada vacante por la salida del ex presidente.
Los despachos de prensa dieron cuenta del estallido de alegría popular que siguió al conocimiento del contragolpe. “El pueblo de la capital, sin distingos de clases, se lanzó a las calles con explosivas demostraciones de entusiasmo, al enterarse de la detención del general Rodríguez Echavarría, por un grupo de oficiales de las tres instituciones castrenses de la nación”, diría en su edición del día siguiente El Caribe. Haciendo caso omiso al riguroso toque de queda que había decretado la Junta Cívico-Militar, el pueblo se volcó a las calles, esta vez no con fines amenazadores sino para celebrar su propio civismo. Grupos de jóvenes subían a las pesadas máquinas gritando: “Libertad, libertad”.
Las versiones de la prensa internacional estaban redactadas en el mismo tono. “Multitudes delirantes de entusiasmo y de alegría volvieron a llenar las calles de esta capital, dando vivas al contragolpe que permitió derrocar a otro dictador en potencia. Algunos exigen a gritos que el general Rodríguez Echavarría sea condenado a muerte”, informaba un cable de UPI, firmado por Martín McReynolds. Robert Berrellez, de AP, resaltaba las manifestaciones de repudio al régimen depuesto indicando los abucheos de la multitud contra Balaguer y la manera en que gritaba en las calles “con silbidos y aplausos rítmicos” mientras los automóviles hacían sonar sus bocinas al unísono.
Los Estados Unidos anunciaron inmediatamente el reconocimiento del nuevo Consejo de Estado encabezado por Bonnelly y la reanudación de la ayuda económica y militar. Pero los aires de libertad no disipaban las angustias. El camino hacia las primeras elecciones libres, fijadas para diciembre, se presentaba lleno de obstáculos. El despertar del pueblo, tras la pesadilla interminable de 31 años de tiranía trujillista, había sido demasiado rápido y violento. La población y los partidos, las entidades profesionales que surgían de todos los niveles y estratos de la sociedad, parecían dominados por la misma sensación de urgencia. Muy pronto hubo tantos partidos y organismos políticos como dirigentes y la República se encontró de improviso inmersa no en una lucha política por una elección presidencial, sino en una carrera caracterizada por las pugnas ideológicas. Antes de que el amanecer calmara el grito de “libertad, libertad” que brotaba del corazón de miles de jóvenes entusiastas, las calles, plazas y avenidas, los dolores del lento y accidentado proceso democrático, como un parto, vendrían a mostrarle las espinas del sendero, pendiente por recorrer.
En los tres próximos años, de los dolores de un golpe militar, que cercenaría el primer gobierno legítimamente electo encabezado por Bosch, apenas siete meses después de su instalación: de la sangre de una revuelta militar que culminaría en una rebelión popular y desataría una intervención militar de Estados Unidos, y que habría de costar más de 5,000 vidas, los dominicanos vendrían a comprender el precio real de la libertad y la democracia. Las fuerzas que girarían alrededor de todos esos acontecimientos históricos posteriores se incubaron, sin lugar a dudas, en esos tensos días del caluroso enero de 1962.
La mañana del viernes 19 de enero, vino a despertar a Cuervo como de un sueño. Su rango de coronel vendría a ser tan efímero como la propia Junta Cívico-Militar. Cuervo se cuadró militarmente cuando a su despacho de la comandancia de tanques de Sn Isidro se presentaron, sin previo aviso, varios altos oficiales, entre los cuales se encontraba el teniente coronel Osiris Perdomo del Rosario. El jefe del grupo le pidió las insignias de coronel que le había impuesto apenas tres días antes del depuesto general Rodríguez Echavarría, ahora encarcelado y a la espera de ser deportado.
Cuervo pasó sus insignias esmaltadas de la Aviación Militar a Perdomo y tomó de manos de éste las de teniente coronel plateadas del Ejército. Perdomo colocó a Cuervo el emblema que le retornaba su antiguo rango y que constituía una degradación, mientras un oficial imponía a Perdomo las de coronel que antes pendía del cuello de Cuervo. En un gesto mecánico, ambos oficiales decidieron cambiar de corbatas. Cuervo entregó la suya verde-olivo y recibió la color kaki de Perdomo. Por último cambiaron los quepis.
Ninguno de los dos pudo disimular una breve sonrisa al comprobar lo bien que encajaban los quepis en sus cabezas.
Cuervo sufrió la misma suerte de Rodríguez Echavarría y otros oficiales que habían respaldado la Junta Cívico-Militar. La explicación que se le dio para degradarle de rango fue la de que el decreto ascendiéndole a coronel no había sido firmado por el Consejo de Estado.
Al segundo día de su arresto, solo en la amplia habitación de la tercera planta de Palacio, aislado del mundo exterior, Rodríguez Echavarría había abandonado toda posibilidad de una acción militar a su favor. Conservaba aún sus ropas e insignias militares de mayor general de la Aviación Militar Dominicana, pero de hecho carecía de poder alguno.
Hasta él habían llegado rumores de que sería deportado o trasladado pronto a otro lugar, donde su condición de prisionero se haría más intolerable todavía. Sumido en sus pensamientos no alcanzó a percibir la llegada del general Rodríguez Reyes, el mismo que apenas cuatro noches antes había cumplido su orden de poner bajo arresto al hoy presidente y a sus principales compañeros en el Consejo, hasta que el oficial se detuvo frente a él y le pidió, con cortesía, la entrega de las insignias.
Rodríguez Echavarría se despojó él mismo de las estrellas de mayor general y se las tendió con la palma de la mano derecha abierta. Intercambiaron una breve mirada y el visitante las tomó. Se cuadró e hizo un breve saludo de despedida, cerrando cuidadosamente la puerta al salir.
El ex jefe militar se convenció de que su carrera, a los 37 años de edad, había terminado. El oficial de guardia, al otro lado de la puerta, en el pasillo, se sorprendió de oir que desde adentro silbaban una canción muy popular. Sólo la dura mirada de reproche del general Rodríguez Reyes evitó que él también la tarareara.