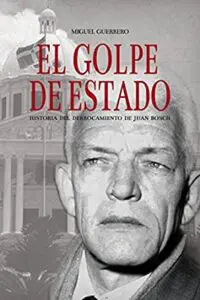“Ser superior a los otros nunca ha representado
un gran esfuerzo si no se une a ello el deseo,
más hermoso, de ser superior a uno mismo”.
CLAUDE DEBUSSY
El timbre del teléfono despertó al hombre de 45 años, robusto y de mediana estatura, que saltó de la cama, tomó el aparato y respondió, con una mueca de profunda preocupación en el semblante: “Mira que llamar a esta hora”, dijo con una especie de gruñido a su esposa Margarita, que despertó al segundo timbrazo.
El doctor Juan Casasnovas Garrido, presidente del Senado de la República y de la Asamblea Nacional, reconoció inmediatamente la voz del Presidente Bosch del otro lado de la línea:
-Doctor ¿en qué tiempo logra usted ponerse aquí en Santo Domingo?
Casasnovas consultó su reloj de pulsera, con el cual dormía, y sólo acertó a responder:
-Tenga en cuenta que acabo de levantarme, son las 4:30 de la mañana y debo bañarme, vestirme…
-¿No puede venir usted en media hora?-, le interrumpió Bosch para decirle que tenía urgencia de verle en el Palacio Nacional.
-Ni que fuera (Juan Manuel) Fangio, señor Presidente. Yo conduzco mi auto y soy un chofer muy lento.
-¡Pues venga inmediatamente. Es urgente!
Casasnovas Garrido hizo un ademán de fastidio y respondió:
-¡Déme por lo menos una hora!
Bosch asintió con un ligero gruñido y colgó el aparato.
El senador se había acostado temprano la noche anterior y estaba, pese a la preocupación y los temores que le embargaban, bastante despejado y sereno. Margarita, temiendo lo peor, le convenció de que ella debía acompañarle. Casasnovas se había retirado a su residencia en el barrio de Mejoramiento de la ciudad de San Pedro de Macorís, capital de la provincia del mismo nombre que él representaba en el Senado, profundamente disgustado y decepcionado con Bosch, apenas dos días antes, para sentarse “a esperar lo inevitable”. Su casa, situada en los suburbios de la zona norte de la ciudad, camino del ingenio Cristóbal Colón, propiedad de la influyente familia Vicini, era un lugar apacible, alejado de las sórdidas pugnas políticas que caracterizaban la vida en la capital, cuyo ambiente él no tenía en alto aprecio. Bosch no le había dado razones para requerir su presencia a hora tan inusitada en el Palacio Presidencial, pero no hacía falta. Casasnovas imaginaba lo peor. El mismo había advertido al Presidente del peligro que le acechaba y éste permanecía indiferente, a sabiendas de que se atentaba contra la propia estabilidad del Gobierno.
Las relaciones entre ambos no eran del todo buenas. Sin embargo, Casasnovas se creía en el deber de acudir al llamado de Bosch y estar presto a ayudarle en momentos de peligro. Mientras se vestía para su inusual cita con el mandatario, a quien creía bajo amenaza seria, Casasnovas tuvo tiempo para reflexionar sobre los últimos acontecimientos que le habían obligado a tomar la decisión de retirarse momentáneamente a su casa, a 75 kilómetros al Este de la capital, el centro nervioso de la vida política dominicana.
En su condición de presidente del Senado y alto dirigente del PRD, había visitado a Bosch días antes, a poco del regreso del Presidente de su viaje a México, para ofrecerle una confidencia. Un amigo suyo, Bienvenido Rodríguez, hacendado de Moca y simpatizante del partido, presenció el momento en que militares y civiles descargaban lo que parecía un camión lleno de armas en una residencia de Santo Domingo. La versión, digna de credibilidad por la seriedad del informante, le dijo al Presidente, robustecía las versiones según las cuales estaría en marcha una acción violenta contra el Gobierno. Bosch, a su juicio, debía tomar las acciones preventivas y ordenar una exhaustiva investigación del caso. Era una denuncia que no debía tomarse a la ligera, porque la situación prestábase a cualquier cosa. Para infortunio de Casasnovas, Bosch ignoró la advertencia y tratando de calmar a su colaborador levantó el teléfono de su residencia y llamó al general Peguero Guerrero para que la Policía investigara el caso, sin darle mayor importancia. Casasnovas sintió un fuerte jalón de estómago. El Presidente, se dijo, estaba siendo sordo a los reclamos de los amigos, quienes veían condenada la suerte del Gobierno por el que habían luchado tanto.
Las relaciones entre ambos estaban en un momento difícil debido a los tirantes nexos entre el Presidente y el Congreso. Bosch, encolerizado con la actitud de las cámaras, controladas por su partido, amenazaba en privado con asumir una posición de fuerza y utilizar, si fuese necesario, el Ejército para neutralizar el Congreso. Ya el Presidente se había distanciado de su partido, disponiendo el cierre de locales y sugiriendo a la alta dirigencia, al frente de la cual se encontraba Ángel Miolán, que abrieran en ellos planteles escolares para fortalecer los esfuerzos de alfabetización llevados a cabo con lentitud por el Ministro de Educación. Miolán y otros dirigentes creían que la medida era un crasso error que tendría un enorme costo político, pero finalmente cedieron, a regañadientes, al pedido de Bosch. A causa de ello, el Gobierno había quedado aislado de sus propias fuerzas. Casasnovas lo veía así y entendía que esta situación actuaba a favor de quienes propugnaban por un derrocamiento del Presidente. Por eso le resultaba difícil comprender la actitud pasiva de Bosch.
En medio de esa crisis interna fue a visitarle nuevamente en su residencia el domingo 22 de septiembre, para tratarle “seriamente” la posibilidad de que sus opositores creyeran madura la situación para un golpe de estado. Doña Carmen, esposa del Presidente, trató de cerrarle la vía hacia éste, alegando que estaba “enfermo” e insistiendo en que no se le molestara. Las relaciones entre la esposa del Presidente y algunos altos funcionarios del Gobierno y dirigentes del partido no eran las mejores. Casasnovas no podía jactarse de despertar simpatías frente a la Primera Dama, con la que siempre llevaba un trato cortés, aunque frío y distante.
Esta vez, se dijo, estando de pie en el lobby de entrada de la residencia del mandatario, haría valer su condición de presidente de la Asamblea Nacional, el segundo poder constitucional de la República. La situación era, además, demasiado grave como para que una ligera indisposición del Presidente evitara la discusión de un asunto que entrañaba la suerte misma de las instituciones y del Gobierno.
Por eso insistió ante la señora Bosch para que le anunciara ante su esposo, lo cual consiguió sólo después de un correcto pero subido intercambio.
-Yo insisto en verlo, señora, porque él puede haber dado instrucciones para que no se le moleste, pero lo que vengo a tratarle es un asunto que pone en peligro la vida de todos nosotros, y él es dueño de una de las cabezas que podría ser puesta a rodar primero. Así que, con todo respeto, le ruego que le avise que yo, presidente de la Asamblea, tengo urgencia de verle ¡ahora!
Casasnovas encontró a Bosch tendido en su cama, con pijamas, leyendo con poco interés un libro. Bosch no desvió la mirada hacia el visitante cuando éste hizo entrada en la habitación, pero Casasnovas fue al grano de inmediato, diciéndole que tenía informes confiables de un golpe inminente y que el paro del comercio y otras actividades económicas el viernes 20 y la amenaza de una huelga de trabajadores azucareros en el mayor de los ingenios estatales situado en la vecina localidad portuaria de Haina, a unos 15 kilómetros al suroeste, eran señales ominosas que urgían una acción firme e inmediata del Gobierno.
Casasnovas sugirió a Bosch un llamamiento al pueblo desde su lecho, en ese mismo instante. Él, le dijo, podía encargarse de traer personalmente las cámaras y los técnicos de la radiotelevisora oficial. El Presidente desestimó el planteamiento y Casasnovas se retiró decepcionado ese mismo día a su residencia en San Pedro de Macorís, molesto con Bosch y resignado a lo peor.
Apenas unos días antes, un hermano suyo de crianza, Nicolás Garrido (Tito), que ocupaba funciones consulares en San Juan, Puerto Rico, había arribado al país profundamente preocupado por las versiones, cada vez más insistentes en esa isla, de que Bosch corría amenaza de derrocamiento. Garrido visitaba a Casasnovas en un esfuerzo por hacerle llegar a Bosch tales informes, que incluso habían ganado eco de la prensa puertorriqueña, por lo general favorable a Bosch. Garrido era un político respetable que gozaba de amplio aprecio en los círculos oficiales de San Juan y tenía acceso franco a las oficinas de La Fortaleza, asiento del Gobernador Luis Muñoz Marín, a quien solía tratar con frecuencia lo mismo que al resto de la cúpula del Partido Popular, que tenía el control del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Garrido se había pasado todo el martes 23, Día de las Mercedes, en casa de los Casasnovas, pernoctando en ella. No tenía nada de extraño que ocupara el asiento delantero derecho del automóvil del Senador, cuando éste, en compañía de su esposa Margarita, tomó la carretera hacia Santo Domingo para atender el llamado urgente de Bosch. Dejaban con la criada el cuidado de sus cuatro hijos Constanza, Alfonsina, Juana y Juan, muy pequeños todavía para percatarse de lo peligrosa de la misión que sus padres emprendían esa madrugada calurosa del 25 de septiembre, bajo un cielo espeso, cargado de nubes que presagiaban un tiempo de mil demonios.
Casasnovas era uno de los principales dirigentes del PRD. Médico internista, estaba dedicado por completo a la política y su nombre figuraba junto a los de apenas otros cuatro en la influyente Comisión Política del partido, integrada además por Miolán, el doctor Rafael Molina Ureña, presidente de la Cámara de Diputados, el licenciado Jacobo Majluta, ministro de Finanzas y José Francisco Peña Gómez, el fogoso líder juvenil de color que Bosch apreciaba tanto, y que había sustituido en la secretaría general al doctor Washington de Peña. Aprovechando el escaso tránsito de la hora, Casasnovas hizo el trayecto en menos de la hora solicitada a Bosch. Al llegar a Santo Domingo observó una discreta pero inusual vigilancia militar por los alrededores del puente Duarte, donde podía verse un tanque de guerra estacionado a un lado de la vía, debajo de una arboleda.
-Humm… dijo a sus acompañantes- Esto me huele a golpe. En silencio dirigió su automóvil hacia el Palacio Nacional pero los militares del servicio impidieron su entrada por la puerta principal, a pesar del número de la placa oficial 0-27, que mostraba su condición de presidente del Congreso. El guardia de puesto hizo un mohín de desprecio señalando con la punta de su fusil hacia el lado opuesto del Palacio.
-¡Por atrás, señor!-, indicándole que sólo había entrada por la puerta norte, del lado de la avenida México, por donde usualmente entraba el personal de servicio y los funcionarios subalternos de la casa del Ejecutivo.
Ante esta situación irregular, Casasnovas decide dejar primero a su esposa Margarita en casa de una hermana de ésta, a escasas cuadras del Palacio, en la calle Uruguay y minutos después logra penetrar al recinto, tras dejar su coche en el parqueo. Garrido se situó al lado suyo mientras se dirigían a pie hacia la enorme mole de concreto y mármol. Nadie les preguntó el motivo de su visita a esa hora. Pero ambos se dieron cuenta de que se enfrentaban a una situación irreversible, cuando vieron descender de una limusina negra que se detuvo ante la puerta de entrada, a varios civiles que parecían dominados por la prisa. El senador logró distinguir entre ellos a los doctores Viriato Fiallo y Juan Isidro Jimenes Grullón y al licenciado Emilio de los Santos. Los dos primeros eran conocidos líderes de oposición que Bosch había derrotado ampliamente en las elecciones del 20 de diciembre de 1962, para ganar la Presidencia. Fiallo era líder de la Unión Cívica Nacional (UCN), el grupo más fuerte de oposición y Jimenes Grullón, de Acción Social Democrática (ASD) y uno de los más fuertes críticos de Bosch. De los Santos era un respetable magistrado de buena fama en la justicia.
Un soldado de puesto comentó con sorna a un compañero de servicio:
-¿Serán estos los nuevos jefes?
Casasnovas y Garrido, su hermano de crianza, cónsul en San Juan, Puerto Rico, se dieron finalmente cuenta de que el Gobierno había sido derrocado. Este súbito enfrentamiento con una realidad que él veía venir resultó un shock para ambos. Sin embargo, continuaron sus pasos en dirección al despacho presidencial, donde Bosch había citado al primero de ellos.
No tropezaron con ningún obstáculo. Nadie le cuestionó sobre su presencia allí. Era como si todo estuviera normal. Qué extraño le parecía todo aquello mientras ascendía las escaleras y tomaba el angosto pasillo de pisos de mármol que llevaban al despacho del Presidente, al cual pudo ingresar sin ninguna dificultad, dejando a Garrido en la antesala llena de ministros y colaboradores.
Casasnovas encontró a Bosch sentado en su silla detrás del escritorio de caoba, sólo en su amplio despacho, haciendo sonar rítmicamente un lápiz sobre el extremo superior del mueble como si tocara un pequeño tambor. Tuvo una primera e imborrable impresión de que el Presidente parecía “libre de una carga pesada”, con una ausente pero aliviada expresión en sus ojos azules y todo su rostro enjuto, surcada por rayas profundas en la frente y las mejillas rosadas. Bosch levantó la cabeza al sentirle y le saludó:
-Hola, doctor ¿Cómo estás? ¡Nos han derrocado y usted ha caído en la ratonera!
-¿Por qué usted lo dice?- Sólo acertó a preguntar el visitante.
-Porque estamos presos.
-Usted es el preso más raro. Usted me ha llamado para que yo también caiga preso. ¿Se da cuenta, señor Presidente?
Bosch encauzó la conversación por otros senderos, explicándole el propósito que le movió a requerir allí su presencia.
-Yo le he llamado en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional, solamente ante la cual puedo renunciar siguiendo los procedimientos constitucionales; no frente a un grupo de ambiciosos…- y continuó haciendo conjeturas sobre la situación. La posibilidad de un contra-golpe, decía, podía conducir a un lamentable derramamiento de sangre y a una segura guerra civil, cosa que él no quería ni apoyaría.
Poco a poco el despacho presidencial se fue llenando de ministros y colaboradores cercanos del mandatario, que tomaron, como sonámbulos, asientos en los sofás y butacas para visitantes dispuestos a ambos lados del escritorio presidencial, próximo a la puerta que daba al antedespacho donde permanecía todavía, ya desarmado, el coronel Julio Amado Calderón Fernández, jefe de los ayudantes militares del Presidente de la República, prácticamente como un prisionero.
Cerca de las siete de la mañana se presentó el embajador John Bartlow Martin, acompañado de otros funcionarios de la embajada de los Estados Unidos. El diplomático hizo un breve aparte con Bosch y se retiró con un ligero ademán de adiós con su mano derecha. El rostro de Bosch parecía petrificado. Los ministros, sabiéndose abandonados a su suerte, prisioneros y bajo amenaza de muerte o deportación, creyeron que había llegado su fin.
En una de las entrevistas con el autor, Casasnovas relató que antes de marcharse, Martin le llevó a un rincón de la oficina y allí le habló en un tono muy bajo para que nadie les oyera:
-¿En qué calidad está usted aquí?- asegura que le requirió Martin.
-¿No le preguntó usted a los militares?- le respondió.
-No.
-Pues tengo entendido que todos estamos presos, lo mismo que el Presidente.
-¡Ah!- rezongó el embajador- ¿Y qué opinión tiene usted de estos acontecimientos?
-Que serán una catástrofe para el pueblo dominicano.
-¿Por qué dice usted que una catástrofe?- le cuestionó Martin, aparentemente molesto por la reacción de Casasnovas.
-Porque el pueblo ha disfrutado de libertad absoluta y temo que se levante y haya un gran derramamiento de sangre.
-¿Cree usted?- inquirió Martin, retirándose sin esperar respuesta.
El presidente de la Cámara de Diputados, doctor Rafael Molina Ureña, llamado también al Palacio por Bosch, tuvo mejor suerte que Casasnovas. Se le había localizado en su residencia, situada en el kilómetro ocho y medio de la Autopista Duarte, donde permaneció desde que fuera informado alrededor de las once de la noche del martes 24, que algo grave estaba ocurriendo en la casa de Gobierno.
La primera llamada se la hizo Sacha Volman, el rumano norteamericano amigo de Bosch, que tenía fuertes y desconocidos nexos con la embajada de Estados Unidos. A partir de entonces comenzó a recibir, con pausas de media hora, llamadas cada vez más inquietantes de su amigo, el secretario político de la embajada norteamericana, Harry Shlaudeman. El interés de la misión diplomática estaba conectado con sus esfuerzos, según dijo Shlaudeman a Molina Ureña, de evitar el golpe, ejerciendo presión contra los jefes militares. En la eventualidad de que el golpe llegara a consumarse, en su condición de presidente de la Cámara de Diputados, Molina Ureña podía resultar una buena salida constitucional a la crisis. El estaba en la línea de sucesión constitucional detrás del doctor Casasnovas, presidente del Senado.
Alrededor de las cuatro de la madrugada del 25, Bosch también llamó al congresista para requerirle su presencia en el Palacio. Como otros colaboradores del Gobierno, Molina Ureña no confrontó dificultades para entrar y llegar hasta el despacho presidencial, donde Bosch le esperaba. Bosch estaba “muy abatido”, recuerda. Allí estaban también los ministros de Finanzas, Jacobo Majluta; de la Presidencia, Abraham Jaar; de Interior, Domínguez Guerra, entre otros. No había militares en ese momento en el despacho y el coronel Calderón permanecía afuera, en su oficina.
Sin pérdida de tiempo, Bosch le dijo lo que pasaba y que él quería acudir en las próximas horas ante el Congreso para presentar renuncia del cargo, junto con el Vicepresidente, que estaba sentado a un lado, próximo a un rincón, también muy abatido. Molina Ureña podía darse cuenta que el intento de Bosch resultaría inútil. El golpe estaba consumado y poca cosa podía hacerse ya, a pesar de lo cual aceptó el reclamo de Bosch y se apresuró a salir a intentar reunir el Congreso. Mientras salía se cruzó con el doctor Casasnovas que hacía su ingreso al Palacio. Los ministros dejaron a Bosch solo en su oficina por unos momentos.
Salir no resultaba tan fácil como entrar. No obstante, Molina Ureña pudo alcanzar el parqueo de la parte norte del edificio, donde dejara estacionado su automóvil, que conducía su cuñado, Diego Pulgar, hermano de su esposa Flor, quien le aguardaba con ansiedad creciente. De ahí se dirigió primero en busca del periodista Julio César Martínez, director de la planta radiotelevisora oficial, quien vivía en la calle San Juan Bosco esquina Hilario Espertín, y que a esa hora todavía nada sabía de lo que estaba ocurriendo a pocas cuadras de su casa.
Después fue a recoger al diputado César Roque, con quien se dirige a casa de Ángel Miolán, el jefe del Partido Revolucionario Dominicano, en la calle 19 de Marzo, en la zona colonial, donde ya una patrulla, al mando del coronel José de Jesús Morillo López, vigilaba para detener a Miolán, que momentos antes había escapado por los tejados, según llegara a explicarle le esposa de éste, Carmen Palacios.
Muchos senadores y diputados se encontraban ya en el Palacio del Congreso, en el Centro de los Héroes, a considerable distancia del centro de la ciudad, cuando Molina Ureña llegó allí acompañado del diputado Roque. Unos minutos después recibe una nueva llamada de Shlaudeman invitándole a desayunar a la embajada de Estados Unidos.
El embajador Martin estaba a esa hora reunido con los militares en el Palacio, según le confió Shlaudeman, que le esperaba en las escalinatas de la residencia. Martin estaba en camino y esperaba que “todo se arreglaría”. Martin llegó a las 7:30 de la mañana y mientras desayunaban le informó que había recibido instrucciones del presidente Kennedy de que aún cuando se depusiera a Bosch, la Constitución debía seguir vigente, para dar término al período constitucional. Molina Ureña, le dijo Martin, inspiraba confianza al gobierno norteamericano y debía generarla también en los militares dominicanos.
Según le confió, los jefes militares que habían derrocado a Bosch lamentaban que cuando el embajador se presentara al Palacio en la madrugada, ya la Constitución estuviera derogada y se hubiera lanzado el manifiesto anunciando al país el cambio en la situación política.
Molina Ureña le recordó a Martin que no tenía a donde ir, por lo que tendría que regresar a su casa. El embajador suponía que los militares no le molestarían, aunque le sugirió protegerse por unos días en una embajada amiga “hasta que las cosas se aclaren”. El propio Martin se ofrece a llamar al embajador de Bolivia, quien envía su automóvil en busca de Molina Ureña. Allí permanecería por dos días consecutivos, tras los cuales marcharía a su casa.
El ministro del Trabajo, Silvestre Alba de Moya, de 51 años fue solo en su Chrisler, modelo 1961, a la sede presidencial, tan pronto como se requirió telefónicamente su presencia. Alba de Moya comprobó que la ciudad estaba en completa calma mientras hacía el trayecto desde su residencia en la calle Presidente Vásquez, del ensanche Ozama, del lado este del río Ozama.
Bosch le dijo que se encontraba detenido cuando lo vio entrar a su oficina, llena ya de colaboradores. El coronel Braulio Álvarez Sánchez, que había dejado marchar al ministro Guzmán Fernández, se dio cuenta de la presencia del ministro del Trabajo y le preguntó qué hacía él allí. “Me dijeron que estaba detenido”. El oficial le llevó ante el general Imbert, quien comenzó a decirle que la deposición de Bosch había sido un “acto patriótico”, en vista de los derroteros que estaba tomando el país. Él entendía que no existían motivos para mantenerle detenido y que, incluso, podía quedarse ejerciendo el cargo de ministro en el nuevo gobierno en formación.
-No puedo aceptar su ofrecimiento, general, porque sería bochornoso para mí retener esa posición en un gobierno de facto, que acaba de deponer al Gobierno al que yo pertenecía.
El coronel Álvarez Sánchez intervino para señalar que de todas formas no había nada personal en su contra y que él debía reconsiderar su actitud y mantenerse como ministro del Trabajo. Alba de Moya les dio la espalda y retornó, sin esperar la custodia militar, al despacho donde estaban detenidos Bosch y los ministros.
En su testimonio en el catorce aniversario de la muerte del coronel Fernández Domínguez, Bosch dijo años después que al producirse el golpe, alrededor de las dos de la mañana, quedó preso junto con Molina Ureña. Éste, dijo Bosch, “logró salir de Palacio disimuladamente, después de haber comprobado que todos los esfuerzos que yo hacía para comunicarme con alguien en la calle eran inútiles, y allí estaba cuando uno de los ministros, que era familiar del coronel Fernández Domínguez por vía política, el licenciado Silvestre Alba de Moya, recibió la visita de su señora (Mercedes Fernández de Moya), quien llegó en horas muy tempranas del día 25 con un mensaje del coronel Fernández Domínguez. Ese mensaje era el siguiente:
“Estamos listos para asaltar el Palacio Nacional, somos doce oficiales nada más, pero cumpliremos nuestro deber. Pedimos, sin embargo, que se le informe al Partido Revolucionario Dominicano, a fin de que desate una huelga general”.
Bosch sostuvo en esa oportunidad que “con la misma persona que había llevado el mensaje, la señora del ministro Alba de Moya, le mandé a decir al coronel Fernández Domínguez que un ataque hecho al Palacio Nacional con doce hombres era un suicidio, que esa acción no conduciría a nada positivo, pero no quise referirme a su solicitud de pedirle al PRD que desatara una huelga general, cosa que no podría llevarse a cabo porque el PRD no tenía ni los contactos ni la autoridad necesaria sobre las pocas organizaciones obreras que había entonces en el país”.
Alba de Moya, sin embargo, me aseguró en una entrevista que nunca pasó a Bosch el mensaje del coronel Fernández Domínguez, porque él no creía que esa acción propuesta pudiera tener éxito y en cambio provocaría un gran derramamiento de sangre.
En una de las varias entrevistas que sostuve con el coronel Calderón, ya retirado a sus 71 años, dijo que había sugerido a Bosch enfrentar el golpe intentando detener a los jefes militares, cosa que él consideraba posible, a pesar de que se desataría un tiroteo. Calderón me dijo que Bosch desestimó esa posibilidad por temor a un estallido de violencia.
A pesar del testimonio de Bosch de que tuvo dificultades para comunicarse con el exterior, todas las evidencias indican lo contrario. Su teléfono directo, que estaba sobre su escritorio, permaneció en servicio durante toda la madrugada. Muchos de los ministros y colaboradores que se apersonaron en la madrugada lo hicieron a pedido telefónico del propio Bosch.
Mientras se desarrollaban los acontecimientos, se unió a Bosch el Vicepresidente Segundo Armando González Tamayo, un médico cardiólogo de 33 años, y entre los dos se originó un diálogo en el cual éste preguntó a Bosch si él también debía renunciar. Bosch le dijo que así lo creía porque los militares no le dejarían asumir la Presidencia. Entonces González Tamayo le declaró que incluyera también la suya en la renuncia que él se proponía presentar ante el Congreso.
El ministro de Finanzas, licenciado Jacobo Majluta, de 27 años, no olvidaría nunca la reacción de Bosch cuando le vio llegar a su despacho en la madrugada, cuando estaba ya consumado el golpe. Al cambiarse de prisa, Majluta se había puesto chaqueta pero no corbata. Bosch le dijo al apretarle la diestra:
-¿Por qué no tienes corbata?
-Porque ya estamos tumbados.
-Cuando el hombre cae debe tener su mejor traje puesto- le dijo Bosch, que vestía un traje oscuro, de muy buen corte, con el que había asistido la noche anterior a la recepción en honor al vicealmirante Ferrall.
Majluta preguntó a Bosch si el partido debía emprender una campaña de resistencia. La respuesta que obtuvo fue la de que eso “provocaría un baño enorme de sangre”.
En las últimas horas de la noche del martes 24, después de visitar la casa de Bosch, el coronel Fernández Domínguez encabezó una reunión de oficiales leales en la residencia del mayor de leyes, Emilio Ludovino Fernández, en el ensanche Ozama, en el extremo oriental de la ciudad. Entre los participantes estaba el teniente Marino Almánzar, a quien el coronel instruyó trasladarse de inmediato a San Isidro “a trabajar”.
Lo primero que hizo Almánzar al llegar a la base fue quitarle las agujas de percusión a cuatro tanques. Momentos después esas unidades serían enviadas al Palacio Nacional para reforzar el golpe de estado y ocupar las instalaciones del Palacio de la Policía.
En la casa de Bosch, Fernández Domínguez había entregado al Presidente una lista de nombres de jóvenes oficiales en los que podía confiar en caso de emergencia. Después del golpe esta lista fue encontrada en el escritorio de Bosch y muchos de esos oficiales fueron cancelados o despojados de mando.
Como muchos otros funcionarios del régimen y dirigentes del PRD, Casasnovas permaneció detenido en el Palacio Nacional varios días después del golpe. Otros corrieron suerte diferente y fueron deportados. Tan pronto como fue dejado en libertad, el presidente de la Asamblea Nacional, disuelta por el régimen de facto, se dirigió directamente a su casa, recogió su ropa y se retiro con toda la familia a su finca La Pringamosa, en las cercanías de Hato Mayor, al noroeste de San Pedro de Macorís.
Allí le esperarían muy pronto nuevos acontecimientos que le situarían en el primer plano de la atención y el temor de las autoridades de facto.
En Crisis de la Democracia, publicado al año siguiente del golpe, Bosch analiza las causas de su caída. “La democracia es un régimen político que se mantiene sobre la voluntad de todos los sectores sociales y de todos los individuos que tienen alguna responsabilidad que cumplir como ciudadanos. Si falta esa voluntad, la democracia no puede sostenerse. En la República Dominicana, los sectores más influyentes y los líderes políticos que habían conquistado prestigio luchando contra la tiranía, conspiraron en la forma más vulgar para derrocar el sistema democrático; trabajaron concienzudamente en los cuarteles para llevar a los soldados a dar el golpe del 25 de septiembre de 1963. Los soldados se dejaron conducir a esa triste hazaña. ¿Pero qué podía pedírsele a ninguno de ellos si los doctores, los abogados y los sacerdotes eran incapaces de frenar sus pasiones?”, escribió Bosch entonces.
Con los años, sin embargo, su opinión sobre las causas del golpe cambió radicalmente. En una serie de charlas, con motivo del séptimo aniversario del golpe, en septiembre de 1970, por el programa radial del PRD Tribuna Democrática, Bosch culpó de la trama al embajador norteamericano John Bartlow Martin y a los miembros de la misión militar. Martin y los asesores castrenses de la embajada habían instigado a los militares dominicanos para apoyar las actividades del ex general haitiano León Cantave, cabecilla de la expedición que cruzó dos días antes del golpe la frontera haitiana en un intento por derrocar a Duvalier. Bosch sostuvo, entonces, que muchos militares que suscribieron la proclama del golpe “no tuvieron nada que ver” con el mismo. “Sus firmas aparecen en la proclama porque estaban en el Palacio Nacional la noche del 25 de septiembre, no porque tomaron parte en los acontecimientos. Es más, algunos llegaron al Palacio sin saber que era lo que estaba sucediendo allí, cosa por ejemplo que le pasó al general Belisario Peguero; otros firmaron la proclama mientras decían que ese golpe era un error que iba a costarle muy caro al país, y tal fue el caso del general Renato Hungría; otros la firmaron porque creyeron que si no lo hacían perderían sus rayas y hasta sus uniformes”.
Para entonces Bosch creía que ni siquiera Wessin era responsable del golpe que le derrocó. “El general Elías Wessin y Wessin declaró hace algún tiempo, mientras se hallaba en los Estados Unidos, que fue él quien derrocó el gobierno constitucional de 1963, y que si tuviera que hacerlo otra vez lo haría de nuevo; pero el general no fue ni el autor ni el jefe del golpe”.
Bosch dijo que a Wessin lo llevó al Palacio Nacional el general Luna a las tres de la mañana “cuando ya la suerte de la República había sido resuelta por otros, y lo mismo que hicieron otros, puso su firma en la proclama sin llegar a darse cuenta de lo que iba a significar la noche del 25 de septiembre en la historia dominicana”.
En 1970 Bosch sostenía que el golpe había sido instigado por la embajada de los Estados Unidos sin el consentimiento del presidente John F. Kennedy que desconocía por completo las actividades ilícitas de su embajada en Santo Domingo. Martin y los jefes de la misión militar norteamericana promovieron el golpe, de acuerdo con esta versión de Bosch, al enterarse de que él había instruido al canciller Héctor García Godoy para solicitar una investigación de la Organización de Estados Americanos (OEA) de los sucesos ocurridos en Dajabón y al otro lado de la frontera con Haití.
Esa investigación, según el ex presidente, podía poner al descubierto los sucios manejos de Martin en el país, provocando un escándalo en los Estados Unidos que les costaría el puesto al embajador y a los asesores militares. De manera que el Gobierno dominicano fue derrocado en 1963 para que “unos cuantos norteamericanos salvaron sus posiciones y prestigio”, dijo.
Once años después, en septiembre de 1981, al analizar nuevamente las causas del golpe, Bosch modificó sustancialmente su opinión. Esta vez, según publicara el Listín Diario y cita Víctor Grimaldi en su libro Juan Bosch: El Comienzo de la Historia (Alfa & Omega, 1990), dijo:
“Hace diez años yo pensaba que el presidente Kennedy no lo conocía, pero después de haber leído varias obras sobre el funcionamiento de los centros de poder político de Estados Unidos llegué a la conclusión de que el plan que se hizo para derrocar a Duvalier con ataques guerrilleros no podía llevarse a cabo sin la aprobación del presidente Kennedy”.
También el general Luna Pérez ofrecería su versión, en un comunicado de prensa, semanas después del golpe militar, para responder acusaciones de Bosch de que él, Luna, instigó la acción por la negativa del Gobierno a complacerlo con la compra de aviones a reacción a Gran Bretaña. Según Luna, la solicitud se le hizo a raíz de la crisis con Haití y su declaración a los mandos militares de que “todo podía esperarse del loco Duvalier”.
“Con esta atmósfera, las Fuerzas Armadas tenían que pensar en cumplir con su misión de defender el territorio nacional y dar merecida respuesta al que osara poner los pies en nuestro suelo”. Luna insistió en que “nadie quiso derrocar al Gobierno” y que el golpe nunca hubiera sucedido si el Presidente hubiera “cumplido con sus responsabilidades de mantener los principios democráticos y preservar la paz interior”.
En la segunda edición de El Diario Secreto de la Intervención Norteamericana de 1965 (Amigo del Hogar, 1989), Víctor Grimaldi añade un apéndice documental del golpe de estado. El autor cita documentos de la época de la CIA y la embajada de los Estados Unidos. En uno de ellos, de fecha 23 de septiembre, los asesores militares mencionan el fracaso del intento del golpista de la huelga del viernes 20. También, según Grimaldi, rechazan la versión que Bosch fuese comunista y de infiltración en las Fuerzas Armadas de elementos de extrema izquierda. En el mensaje, los militares norteamericanos dicen que “por el momento no habrá golpe”. Grimaldi cita otro mensaje, éste del embajador Martin y recibido en el Departamento de Estado a las 6:17 p.m. del 24 de septiembre, según el cual estará “en marcha un golpe de estado encabezado por Wessin y Wessin”. Otro informe del embajador señala que a las 2:30 de la madrugada del día 25, el coronel Fritz Long había recibido de Wessin la promesa de “no derrocar a Bosch esta noche”. Estos documentos, según dicho autor, demuestran que la embajada tenía conocimiento previo del golpe contra Bosch.