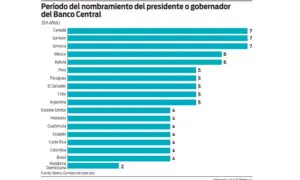Ese jueves, sin motivo claro, me senté en un banco del Mirador Sur. Vacío todo: el banco, la plazoleta. El cielo tenía el color de un cigarro mal apagado, y los árboles, la actitud de quien sabe algo grave pero no lo cuenta. A un lado, una señora barría hojas con la resignación callada de una madre abandonada. Yo pensaba en el hombre que una vez manejó el poder.
No el hombre. Sino el gesto. En la forma en que desaparece alguien cuando ya no sirve al Estado. Pensaba en quienes fueron alguien: oficina en Palacio, escolta, teléfonos que no paraban. Hoy caminan sin que nadie los mire. Y lo peor no es eso. Lo peor es que ellos sí miran.
Volví a casa con la espalda pesada. No de años, sino de verdades. Fui a la biblioteca. No a buscar respuestas, sino a ver si alguna pregunta dolía menos. Me encontré el libro de Gabo. El otoño del patriarca. Lo abrí como se abre un testamento. Una línea me golpeó: “El poder es saber que uno está solo”. Cerré el libro con miedo. Porque sí: el poder es eso. Una soledad disfrazada de agenda llena.
Uno no nota que lo ha perdido. El poder no se cae, se escurre. Primero son los saludos que tardan. Luego, los mensajes sin respuesta. Después, el silencio. Nadie te odia. Nadie te extraña. Simplemente, ya no estás.
Vi al exministro en el supermercado. Contaba monedas para un pan. Nadie lo saludaba. Nadie lo llamaba “licenciado”. Lo vi mirar alrededor, como quien busca a alguien que ya no existe. Se buscaba a sí mismo. Y no se encontró.
Ahí entendí: el poder no se despide. Se aleja. Con la frialdad de quien nunca te quiso. Como un perro viejo que te olfatea y ya no reconoce tu olor. Pensé en los discursos. En las manos que me apretaron fuerte. En los hombres que creí gigantes y hoy no son ni sombra.
La silla del olvido no hace ruido. Pero siempre está ocupada. El poder en el Estado es una rueda. Da vueltas, sube a unos, aplasta a otros. Pero al final, a todos los deja solos. Muy solos.