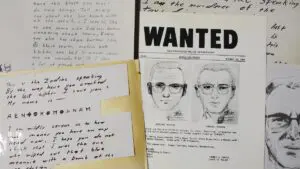Alguien dijo una vez que no hay daño parecido al que se pueden infligir dos amantes, y esto es particularmente cierto en el caso de Gógol y Caracas, su difícil mujer de goma inflable. Gógol no dejaba de amarla por que la enfermedad del amor es obstinada y a veces simplemente incurable, pero al mismo tiempo se le hacía insoportable. Caracas se ponía vieja, se abandonaba a “placeres solitarios a pesar de su expresa prohibición” y lo engañaba con otro, quizás con otros.
“Lo que parece ser cierto —dice Foma Paskalovich— es que en los últimos tiempos Caracas, vieja o no, se había convertido en una criatura ácida o, franciscanamente, irritable, hipócrita y llena de manías religiosas”.
Gógol estaba perdiendo sin lugar a dudas la razón y finalmente, un día, tocó fondo, se arrojó “como un torbellino sobre Caracas” y empezó a inflarla despiadadamente.
“Ella empezó a deformarse y pronto fue una apariencia monstruosa, pero hasta entonces no daba señales de alarma, ya que estaba acostumbrada a aquellas bromas. Pero cuando empezó a sentirse llena de modo intolerable o, acaso, comprendió las intenciones de Nikolai Vasilievich Gógol, asumió —diría yo— una expresión entre estúpida y temerosa, incluso suplicante, sin perder, no obstante, su aire desdeñoso. Tenía miedo, casi suplicaba, pero aún no creía, no podía creer, en su próxima suerte ni en tanta audacia en su marido”.
Lo que tenía que suceder terminó sucediendo:
“De repente, estalló, por así decir, toda de una vez. O sea, que no fue una zona de su piel la que cedió, sino toda la superficie de la misma a la vez. Y se esparció por el aire. Los trozos cayeron más o menos lentamente según su tamaño, que, en cualquier caso, era mínimo. Recuerdo claramente un trozo de mejilla con una parte de la boca colgando de la esquina de la repisa de la chimenea; y más allá un jirón de un pecho con su punta. Nikolai Vasilievich se miraba como ido. Luego se recuperó, y presa de nueva furia, se dedicó a recoger con todo cuidado aquellos pobres pingajos que habían sido la bruñida piel de Caracas y toda ella”.
Luego, muy concienzudamente, Gógol recogió sus restos mortales y los arrojó al fuego.
“En efecto, como todos los rusos, Nikolai Vasilievich tenía la pasión de arrojar cosas importantes al fuego”.
Pero lo peor no había pasado todavía. Una terrible revelación sobrecogería el alma de Foma Paskalovich, testigo privilegiado de la tragedia. Caracas no era la única víctima de la furia incontrolada dé Gógol:
“—¡Foma Paskalovich —gritaba—, Foma Paskalovich, prométeme que no mirarás, golubcik, lo que voy a hacer!
“No sé bien lo que le respondí ni si intenté calmarlo de algún modo. Pero él insistía. Tuve que prometerle, como a un niño, que me volvería de cara a la pared y que esperaría su permiso para darme la vuelta. Entonces la puerta se abrió con estruendo y Nikolai Vasilievich entró precipitadamente en la habitación y corrió hacia la chimenea.
“Al llegar aquí debo confesar mi debilidad, por otra parte justificable, consideradas las extraordinarias circunstancias en que me hallaba. Yo me volví antes de que Nikolai Vasilievich me diera su permiso, fue más fuerte que yo. Me volví apenas a tiempo para ver que llevaba algo en brazos, algo que en seguida arrojó con todo lo demás al fuego, que ahora llameaba alto. Por otra parte, habiéndose apoderado irresistiblemente de mí el deseo de ver hasta el punto de vencer en mí cualquier otro sentimiento, me lancé hacia la chimenea. Pero Nikolai Vasilievich se puso delante de mí y me rechazó con el pecho, con una fuerza de la que no le creía capaz. Mientras tanto, el objeto ardía con una gran humareda. Cuando dio señales de que se calmaba sólo pude ver un montón de ceniza muda.
“La verdad es que si quería ver era, sobre todo, porque ya había entrevisto. Sólo había entrevisto; sin embargo, tal vez, no debería atreverme a seguir con mi relato ni introducir un dudoso elemento en esta verídica narración. Pero un testimonio no se completa si el testigo no refiere también lo que le es conocido sin absoluta certeza. Resumiendo, aquella cosa era un niño. No un niño de carne y hueso, claro, sino algo más bien como un fantoche o un muñeco de goma. Algo, en fin, que por su apariencia se diría que era el hijo de Caracas. ¿Es que yo también caí en delirio? No sabría decir hasta qué punto. Pero, en cualquier caso, eso es lo que vi, confusamente, pero con mis propios ojos. ¿Y a qué sentimiento he obedecido ahora cuando, al referir el regreso de Nikolai Vasilievich a la habitación, me callé que murmuraba para sí: “¡Él también, él también!?”
Lo peor de todo es que el truculento relato de Tommaso Landolfi sobre la mujer de Gógol, con todo lo que tiene de fantástico o fantasioso, guarda mucha semejanza con la pesadilla en que se convirtió la vida del gran escritor, especialmente durante los últimos días de vida. No lo torturaba una muñeca inflable sino los demonios y creencias que le habían metido en la cabeza desde su más temprana infancia. Un grupo de amigos místicos y sobre todo el fatídico pope Matvéi konstantinosvki (un sacerdote cristiano del rito ortodoxo griego), lo amenazaba con todos los fuegos del infierno a menos que no renunciara a la literatura y a la amistad de amigos entrañables como Alexander Pushkin. En un rapto de locura, Gógol quemó la segunda parte de Las almas muertas y cae de inmediato en un estado de apatía, una depresión que alarma a los médicos.
Lo peor de todo es que el truculento relato de Tommaso Landolfi sobre la mujer de Gógol, con todo lo que tiene de fantástico o fantasioso, guarda mucha semejanza con la pesadilla en que se convirtió la vida del gran escritor, especialmente durante los últimos días de vida. No lo torturaba una muñeca inflable sino los demonios y creencias que le habían metido en la cabeza desde su más temprana infancia. Un grupo de fanáticos religiosos y sobre todo el fatídico pope Matvéi konstantinosvki (un sacerdote cristiano del rito ortodoxo griego), lo amenazaba con todos los fuegos del infierno a menos que no renunciara a la literatura y a la amistad de personas entrañables como Alexander Pushkin. En un rapto de locura, Gógol quema la segunda parte de “Las almas muertas” y cae de inmediato en un estado de apatía, una depresión que alarma a los médicos.
El golpe de gracia no se lo dieron los demonios sino esos médicos endemoniados, un consejo de médicos que le diagnosticó gastroenteritis y lo sometió a una serie tratamientos que convirtieron sus últimos días en una pesadilla.
Para escapar a la solicitud, a la fina atención de sus fantasmas y verdugos, Gógol dejaría entonces de comer, se dejaría morir de hambre, literalmente morir de hambre.