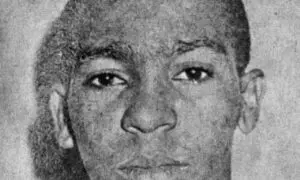La bestia se repantigó en el confortable asiento trasero del Chevrolet Bel Air azul y le ordenó a Zacarías de la Cruz que enfilara para San Cristóbal. Acarició, sin proponérselo, casi inconscientemente, la culata de su fiel compañera. Era una Thompson. Un fusil o subfusil ametralladora, una de esas máquinas de matar diseñada o inventada por John Tagliaferro Thompson en 1919. El arma favorita de Al Capone, de los gánsteres de Chicago y los agentes federales durante la gloriosa época de la prohibición en los Estados Unidos.
Una sonrisa de placer le bañó el rostro. No era la habitual sonrisa de hiena que exhibía en público para atemorizar a la concurrencia y a veces sin darse cuenta. Ahora tenía una sonrisa beata, casi de santidad. La sonrisa del santo que esperaba su recompensa. En la casa de caoba de la Hacienda Fundación lo esperaba una muchachona sin estrenar.
Nunca supo en qué momento escuchó un estruendo que salió como quien dice de la nada, un sonido espantoso, un rechinar de vidrio, un alarido de metal que retumbó dentro del lujoso vehículo del año y sintió un fuego, un fuego intenso y agrio que penetraba en su cuerpo, un violento empujón y el fuego intenso y agrio…
Probablemente la muchachona se quedaría esperándolo esa noche.
l l l
Los detractores del Jefe no le reconocen ni siquiera su valor personal y mucho menos aun sus grandes valores morales. Le llamaban Padre de Patria Nueva porque la había reconstruido como quien dice de arriba abajo, porque la rescató de manos de los invasores haitianos y norteamericanos. Le llamaban Benefactor de la Patria porque dedicó su vida a las mejores causas, le llamaban Benemérito porque se había hecho acreedor a todos los merecimientos y reconocimientos. Lo distinguieron con el título de Primer Maestro Dominicano por el sistema de enseñanza que implantó en el país. Si lo sabré yo, que fui maestra y fui su alumna, al igual que mis dos hermanas.
Cuando el querido Jefe fue a Estados Unidos a rescatar la independencia financiera de nuestro país, el presidente Roosevelt le dio la bienvenida con bombos y platillos, se reunió con én en su despacho, lo condecoró, lo trató como a uno de sus iguales, como lo que eran.
La misma iglesia Católica, la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana le concedió la Orden Hierosomilitana del Santo Sepulcro. El mismo papa, su Santidad Pío XII, lo recibió en audiencia y le otorgó la Gran Cruz de la Orden Piana cuando el querido Jefe viajó a la Ciudad del Vaticano en 1954 para firmar el Concordato.
Solo por mezquindad le negaron al final de su vida el título que más se merecía: Benefactor de la iglesia.
El Premio Nobel de la Paz también se lo negaron por mezquindad a pesar de haber sido postulado por figuras de relieve internacional. Del mismo modo inexplicable le negó España (la Madre Patria, la España de Franco, de su amigo el Caudillo), el título de marqués.
Pero no le hacían falta al Jefe títulos ni medallas para demostrar su valía. Lo dice Lucas en la Santa Biblia: “El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca”.
Por sus hechos lo conocen todos. Murió como había vivido, como el Primer maestro dominicano, dando lecciones de vida hasta en la muerte. Por su valor sin límites se dio a conocer, sobre todo en la que fue la última noche de su vida.
Eso se llama valor, el valor que demostraron el Jefe y un humilde chofer en la hora más crítica y oscura. Todo lo demás son falacias, calumnias de ingratos contra un hombre que lo entregó todo a su país.
Los que alguna vez lo acusaron de cobarde, palidecen ahora al oír mencionar sus gloriosas hazañas.
l l l
30 de mayo 1961
El Chevrolet negro, con las luces apagadas, se acercó por detrás al Chevrolet azul y el motor rugió como una fiera. El disparo sonó igual que un cañón, produjo una enorme detonación que parecía de escopeta y durante un segundo ahogó el rugido de fiera del motor. Luego el conductor encendió las luces, aceleró y se emparejó con el carro del Jefe por la derecha, internándose por el paseo. Sus ocupantes dispararon con armas automáticas, con todo lo que tenían. El mayor Zacarías de la Cruz, el valiente y leal chofer, embistió con el auto suyo al de los agresores, tratando de sacarlo de la pista, pero el otro tenía un motor más potente y lo rebasó. Zacarías tuvo que pisar el freno para evitar una colisión.
El querido Jefe le dijo a Zacarías que estaba herido, ordenó que detuviera el vehículo y salieran a pelear. Zacarías le dijo que iba a tratar de evadirlos y regresar a la ciudad. El Jefe repitió la orden, le dijo que detuviera el auto y bajaran a pelear. En ese momento Zacarías intentó dar la vuelta, un giro desesperado, y le faltó poco para lograrlo. El auto quedó varado en la hierba, a un lado de la carretera, en dirección contraria a la que venía.
Zacarías se volvió hacia atrás y vio cuando el valiente Jefe abría la puerta izquierda, la ropa tinta en sangre, posiblemente mal herido. El vehículo de los asaltantes estaba al frente, del lado opuesto, y el Jefe avanzó hacia ellos con decisión temeraria, disparando con su pequeño revólver 38 de cañón corto. Los traidores respondían con un nutrido fuego de armas largas. Zacarías también estaba herido y le echó manos a un fusil M-1 y empezó a disparar. El Jefe seguía avanzando y disparando, evadiendo como por arte de magia la metralla enemiga. Zacarías lo vio, luchando todo el tiempo como una fiera enfierecida, hasta el momento en que se desplomó lentamente como un titán sobre el pavimento.
Cuando el cargador del M-1 agota su escasa provisión de municiones, Zacarías toma una metralleta, una Luger de cañón corto, y continua disparando a conciencia, racionando las balas para sostener un combate que suponía que iba a ser largo. Uno de los asaltantes se acerca al cuerpo del Jefe, posiblemente con la intención de darle un tiro de gracia. Zacarías le dispara y lo hiere, ve cuando se retira y escucha sus gritos. Otro asaltante se acerca al caído y corre la misma suerte: Zacarías lo derriba de un plomazo y cree que está muerto, pero luego ve que se incorpora y vuelve atrás, corriendo cobardemente hacia su auto.
La provisión de balas de la Luger también se agota. En ese momento, sólo en ese momento, Zacarías sale del auto, abre una puerta trasera y toma la poderosa ametralladora Thompson que el Jefe había dejado en el asiento, rastrilla el arma y se dispone a acabar con los taimados agresores. Entonces siente un impacto en la sien derecha y es lo último que recuerda. En el combate había recibido un balazo en cada pierna, uno en un tobillo, uno en un muslo, otro en el vientre, dos en el hombro derecho y finalmente uno en la sien derecha que le fracturó el parietal.
Cuando despertó, al cabo de un tiempo indeterminado, se sentó en una verja. El cadáver del querido Jefe y su Chevrolet Belair azul ya no estaban. Zacarías recibió ayuda de unos campesinos. Alguien lo llevó a la ciudad y lo internó en el Marión, un hospital militar.