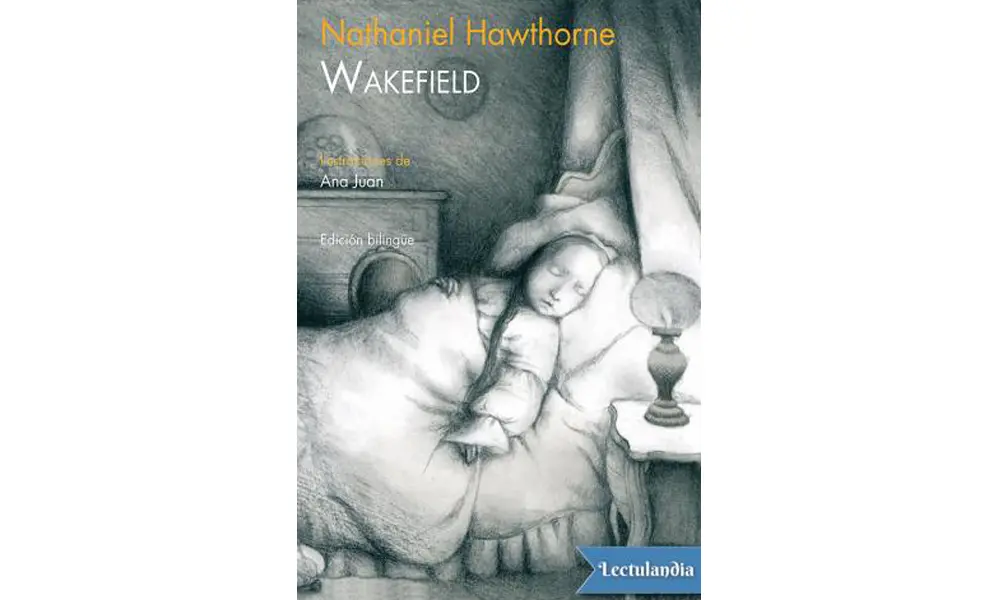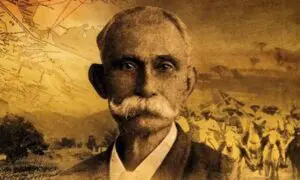La atmósfera enrarecida, a veces tóxica, de los cuentos de Hawthorne es una de sus cualidades distintivas. Uno entra —a su propio riesgo—, en cualquiera de las narraciones y de inmediato sabe que está en una región desconocida. Algo puede pasar y pasará. Pero peor es si no pasa nada y el lector se queda esperando un desenlace inesperado. El viciado ambiente sombrío del gótico, la lobreguez de las representaciones, las criaturas fantásticas y a la vez cotidianas de la desbordante fantasía de Hawthorne crean un ambiente de suspenso y misterio, un temblor metafísico, crepuscular. En algunas historias prevalece la oscuridad, aunque el sol esté afuera, la fantasía oscura ejerce de una manera u otra su dominio, prevalecen las más lúgubres criaturas, las brujas y demonios de una imaginación puritana exacerbada en grado extremo. Aunque todo parezca común y corriente la sospecha corroe al lector, sabe por instinto, el instinto de la narración, que algo no anda nunca bien, que nada en los cuentos de Hawthorne es lo que parece. Hawthorne deslumbra también por su fina inteligencia, la forma en que construye el andamiaje en que se sostienen sus narraciones, el ambiente rural o pueblerino, sus mediocres jueces y pastores, sus temerosas y supersticiosas viudas, los más supersticiosos hombres de ciencia.
La elaborada urdimbre de la trama de estas extrañas historias fantásticas, con un final muchas veces racional y aleccionador (con moralina e incluso crítica social), inducen a creer que en verdad Hawthorne estaba tan obsesionado con sus creencias puritanas como lo estaba Poe con su idea de la muerte. Hay quien piensa, sin embargo, que ese puritanismo sería en gran parte teatral, escenificación y teatro, un pretexto para deslizar ideas incómodas para la época. La voz narrativa de Hawthorne, opinan algunos entendidos, quizás no debería ser confundida con la verdadera voz del escritor, pero estas no son más que conjeturas..
El título de su primer libro de cuentos, «Cuentos contados dos veces», alude como se ha dicho y repetido a una frase de Shakespeare: «La vida es tan tediosa como un cuento contado dos veces», pero los cuentos de Hawthorne son cualquier cosa menos aburridos. El más famoso de todos es «Wakefield», el enigmático «Wakefield», que transcurre en Londres, uno que no parece encajar a primera vista en el contexto general de su narrativa, el más moderno y actual de sus cuentos.
Borges escribió sobre el mismo una reflexión que es tan larga como el texto. Un texto que define, no sé por qué, como una «breve y ominosa parábola»
Borges se emplea a fondo, como es su costumbre, para desentrañar el sentido de la narración. En realidad, lo que hace el taimado Borges es construir una narración paralela, narrar la historia a su antojo. Ha sucumbido a su encanto y se la apropia y la vuelve a contar felizmente, se le nota la felicidad en la prosa:
«Hawthorne había leído en un diario, o simuló por fines literarios haber leído en un diario, el caso de un señor inglés que dejó a su mujer sin motivo alguno, se alojó a la vuelta de su casa, y ahí, sin que nadie lo sospechara, pasó oculto veinte años. Durante ese largo período, pasó todos los días frente a su casa o la miró desde la esquina, y muchas veces divisó a su mujer. Cuando lo habían dado por muerto, cuando hacía mucho tiempo que su mujer se había resignado a ser viuda, el hombre, un día, abrió la puerta de su casa y entró. Sencillamente, como si hubiera faltado unas horas. (Fue hasta el día de su muerte un esposo ejemplar.) Hawthorne leyó con inquietud el curioso caso y trató de entenderlo, de imaginarlo. Caviló sobre el tema; el cuento Wakefield es la historia conjetural de ese desterrado. Las interpretaciones del enigma pueden ser infinitas; veamos la de Hawthorne.
»Éste imagina a Wakefield un hombre sosegado, tímidamente vanidoso, egoísta, propenso a misterios pueriles, a guardar secretos insignificantes; un hombre tibio, de gran pobreza imaginativa y mental, pero capaz de largas y ociosas e inconclusas y vagas meditaciones; un marido constante, defendido por la pereza. Wakefield, en el atardecer de una día de octubre, se despide de su mujer. Le ha dicho —no hay que olvidar que estamos a principios del siglo XIX— que va a tomar la diligencia y que regresará, a más tardar, dentro de unos días. La mujer, que lo sabe aficionado a misterios inofensivos, no le pregunta las razones del viaje. Wakefield está de botas, de galera, de sobretodo; lleva paraguas y valijas. Wakefield —esto me parece admirable— no sabe aún lo que ocurrirá, fatalmente. Sale, con la resolución más o menos firme de inquietar o asombrar a su mujer, faltando una semana entera de casa. Sale, cierra la puerta de la calle, luego la entreabre y, un momento, sonríe. Años después, la mujer recordará esa sonrisa última. Lo imaginará en un cajón con la sonrisa helada en la cara, o en el paraíso, en la gloria, sonriendo con astucia y tranquilidad. Todos creerán que ha muerto y ella recordará esa sonrisa y pensará que, acaso, no es viuda. Wakefield, al cabo de unos cuantos rodeos, llega al alojamiento que tenía listo. Se acomoda junto a la chimenea y sonríe; está a la vuelta de su casa y ha arribado al término de su viaje».
A decir verdad, el Wakefield de Borges es tan apasionante como el Wakefield de Hawthorne y se hace difícil distinguir a uno de otro. La diferencia estriba en que a Hawthorne le intrigan los motivos de Wakefield, y a Borges le intrigan los de ambos, y es aquí donde se produce lo que Julio Cortázar llamó en un famoso cuento «Continuidad de los parques». La serpiente se muerde la cola:
«Una tarde, una tarde igual a otras tardes, a las miles de tardes anteriores, Wakefield mira su casa. Por los cristales ve que en el primer piso han encendido el fuego; en el moldeado cielo raso las llamas lanzan grotescamente la sombra de la señora Wakefield. Rompe a llover; Wakefield siente una racha de frío. Le parece ridículo mojarse cuando ahí tiene su casa, su hogar. Sube pesadamente la escalera y abre la puerta. En su rostro juega, espectral, la taimada sonrisa que conocemos. Wakefield ha vuelto, al fin. Hawthorne no nos refiere su destino ulterior, pero nos deja adivinar que ya estaba, en cierto modo, muerto. Copio las palabras finales: “En el desorden aparente de nuestro misterioso mundo, cada hombre está ajustado a un sistema con tan exquisito rigor —y los sistemas entre sí, y todos a todo— que el individuo que se desvía un solo momento, corre el terrible albur de perder para siempre su lugar. Corre el albur de ser, como Wakefield, el Paria del Universo”»
Borges no se conformará, por supuesto, con esa explicación y aplicará su aparato crítico en busca de otros sentidos, pero quizás no hay otra explicación. El mismo Hawthorne se había apartado una vez del mundo y no había podido salir sino al cabo de doce años. Wakefield podría ser Hawthorne. Lo cierto es que ninguna explicación es exhaustiva y el lector siente que algo se ha quedado en el tintero y que el misterio no ha sido, afortunadamente, desentrañado. l