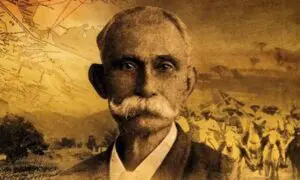Caonabito dominaba en grado superlativo el arte de dar cuerda o más bien de mofarse graciosamente de los demás, pero sin ofender ni herir los sentimientos. Sus burlas hacían reír muchas veces incluso a la personas de las cuales se burlaba y provocaban risotadas cargadas de buena salud, buenos auspicios. Era algo que hacía casi sin darse cuenta, con una técnica impecable y un riguroso orden circular, en principio. Sus horas favoritas para dar inicio a una sesión de cuerda colectiva eran las de la comida o de la cena.
Caonabito se sentaba al final de la mesa, en un extremo, se sumergía, literalmente, en la silla, adoptando una figura, un aire entre solemne y patriarcal, una altura moral, una actitud condescendiente, y siempre encontraba algo jocoso que decirle a la persona que estaba a su izquierda o derecha ( ¡Qué camisa tan chillona, manito, parece que fuera cantante!) y así sucesivamente hasta completar una primera vuelta. Luego escogía a sus víctimas al azar, de acuerdo a lo que llamara su atención o lo que pudiera ocurrírsele en ese momento.
A un mejicano que había sido seminarista (no confundir con el Fraile) le llamaba Campanita. Campanita le llamaba cuando entraba y Campanita cuando salía. Y Campanita siempre sonreía cuando Caonabito contaba la supuesta razón de su expulsión del seminario. Había fallado la prueba, la prueba de la Campanita. A todos los seminaristas les colgaban, cuando estaban a punto de tomar los hábitos, una campanita en cierta parte y los sacaban al patio de recreo cubiertos con una toalla. Entonces hacían desfilar frente a ellos a una hermosa chamacona en paños menores y si alguna campanita empezaba a sonar, el campanillero sufría en el acto la pena de expulsión.
Campanita y los demás se reían cuando Caonabito contaba el cuento o una de sus tantas variantes, porque Caonabito sazonaba la historia con nuevos ingredientes cada vez que la contaba. A veces, en lugar de una campanita, era un cencerro lo que colgaban en el equipo colgante de los seminaristas.
La única persona que era inmune a sus bromas y lo sacaba ocasionalmente de quicio era el Comandante. El Comandante asentía cuando Caonabito le dirigía la palabra en son de chanza. Se limitaba a asentir, mover la cabeza un poco de arriba hacia abajo, sin dejar de comer, y las palabras de Caonabito parecían rebotar como en una coraza.
En una ocasión, sin embargo, Caonabito logró desquitarse de la indiferencia del Comandante: echarle más bien, a traición, lo que de seguro sentiría como un cubo de agua fría. Fue algo incidental, que ocurrió por casualidad, en mi presencia. Yo había ido a cenar con el primo Alfonso a la pensión donde vivía Caonabito y lo invitamos al cine y para el cine salimos. Coincidencialmente, cuando bajábamos las escaleras, Caonabito vió al Comandante dándole hebra a una gata en el zaguán y dijo en voz alta ¡What chopita, Comanderman!
—Ni el primo Alfonso ni yo entendimos nada.
Y no se entendía nada. Era una manera de decir en jerga que el llamado Comandante se estaba besando con una mucama y que Caonabito lo había sorprendido infraganti, con las manos en las masas y amasando, hasta que sus palabras malsonantes rompieron el encanto. Entonces la muchacha dio un brinco y se escondió en la sombrita. El Comandante se haría el disimulado, el hombre invisible, esperaría a que pasáramos para continuar faenando o se marcharía frustrado, rumiando su mala rabia, maldiciendo contra Caonabito.
—¡Qué malo eres, güey! —le dije entonces al salir a la calle— ¿No te da pena?
—Pues sí, pero no me pude aguantar.
Algunas pocas pocas veces la situación se invertía y era Caonabito el que pagaba las que debía, o por lo menos parte de lo que se merecía. Eso ocurría en los raros días en que se sentía flojo o desganado y se sentaba a la mesa sin ánimo de hablar ni de hacer bromas. Era entonces cuando sus víctimas habituales se cobraban la venganza, se unían espontáneamente para darle a él la cuerda, una cuerda despiadada que le sacaba lagrimitas de vidrio. Pero eso ocurría pocas veces. Caonabito casi siempre rebosaba vitalidad y buen humor y no se enfermaba más que cuando quería.
En una de esas ocasiones, el primo Alfonso y yo pasamos por casualidad a visitarlo y lo encontramos tumbado en la cama, pero además estaba verde, extrañamente verde y aquejado con un más extraño dolor en las pelotas. Tenía, a decir verdad, un dolor tan grande en las pelotas que no podía con su alma a pesar de que el alma está bastante lejos de las pelotas. Le pregunté si por casualidad no le habían puesto a él también una campanita o un cencerro, como al ex seminarista del cual acostumbraba burlarse, pero no agradeció la ocurrencia.
Decidimos entonces que lo mejor era llevarlo al consultorio o dispensario médico del Tec y lo llevamos, casi como quien dice a rastras, agarrándolo cada uno firmemente por un brazo. No había muchos dominicanos a esa hora en El Consulado, al pie de la escalera de entrada al Edificio II, y pasamos desapercibidos. En el consultorio nos recibió un joven médico con una sonrisa de oreja a oreja y una simpática enfermera, que también sonreía sin causa aparente. Todo iba bien, parecía ir bien, hasta que hicieron pasar a Caonabito. Desde la sala de espera oímos primero voces de una conversación preliminar, algunas preguntas y respuestas, después Caonabito se bajaría los pantalones y se escuchó un golpe seco.
La enfermera salió con el rostro encendido de rubor. Le preguntamos si pasaba algo malo. Dijo que el médico se había echado bruscamente hacia atrás, se había dado un golpe en la cabeza, ella misma había estado a punto de desmayarse y ahora iba en busca de ayuda. El resto se lo pueden imaginar.
Caonabito —dijo más tarde el médico—, estaba padeciendo una orquitis, una inflamación testicular, y lo trataron con antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos. Pero no fue la orquitis la que causó en el personal que lo atendió tanta conmoción.
Al poco tiempo, restablecido ya de sus dolencias, volvió a su rutina habitual: estudiar, bromear, y dejarse crecer el cabello. Caonabito, alias el Trípode, era una especie de Don Juan, un tipo presumido que atribuía su éxito con las mujeres a su abundante cabellera (sin mencionar su condición tripóidea). Algunos le preguntaban si se había muerto su barbero y otros decían que tenía el complejo de Sansón. El hecho es que era enemigo a muerte de las tijeras: “El tiempo no se hizo para gastarlo en pelarse”. No importa que cien veces al día le reprocharan su peludencia. Caonabito se mantenía firme en sus convicciones: “Ese es mi pegue, a las chamacas les encanta pasarme la mano por la cabeza”. “Yo soy un Beatle con pelo chino”.
Un mal día, para su desgracia, fue de visita a la casa de Los Patriotas en la Colonia Roma y Los Patriotas se indignaron. Lo acusaron de traición a la Patria, de exhibir impúdicamente en el peinado una moda foránea. Lo rodearon, le hablaron en tono retóricamente amenazante. Caonabito protestó, intentó romper el cerco. No fue fácil inmovilizarlo porque era bastante fuerte a pesar de sus reducidas dimensiones. Se requirió el concurso de todos Los Patriotas para dominarlo, pero finalmente lo lograron.
Lo trasquilaron a sangre fría, le calimocharon el pelo sin anestesia, le mutilaron la frondosa cabellera. De aquel lance Caonabito sólo preservó la dignidad y se vio obligado a hacerse una inmediata pelada al rape. Algo parecido a la historia de Sansón y Dalila, pero sin Dalila. Y sin filisteos ni patriotas muertos.