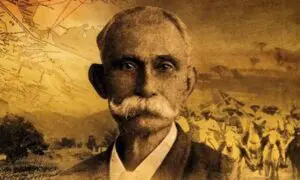Al cabo de unos cuantos meses, algunos de los becados dominicanos se sabían la ciudad de memoria y todos llegarían a conocerla bien, aunque muy pocos en su intimidad. El conocimiento de sus partes íntimas pertenecía al dominio de los iniciados, que eran muy pocos. Una especie de secta.
Monterrey no era una ciudad bonita y muchos no se encontraban a gusto, algunos la odiaban, simplemente la odiaban, otros la querían con pena y otros la amaban, simplemente la amaban.
Otros echábamos de menos muchas cosas, no había ríos ni playas, estaba en medio de un paraje semidesértico, cuando no hacía frío hacía calor, los autobuses estaba sucios y en malas condiciones, llovía en ocasiones sin misericordia y algunas calles del centro de la ciudad se inundaban y las aguas arrastraban los automóviles. Sin embargo, a pesar de todo (de alguna manera quizás indefinible), era una ciudad acogedora, con mucha vida y mucho movimiento, mucha gente simpática, muchos cines, muchas fiestas, muchos cabarets, numerosos puticlubs llamados congales y un discreto número de actividades culturales en las que alguna vez estuvo incluida la presentación del Ballet Bolshoi
Había, sobre todo, en cantidades industriales, muchas mujeres bonitas, las mujeres con las piernas más bonitas del mundo. A uno le faltaban ojos, le parecía oír música cuando iba a la Plaza de la Purísima para ver pasar a las muchachas en dirección contraria, como era de rigor en esa plaza. Música para ver pasar a las muchachas como decía una famosa melodía que estaba muy de moda en esa época.
En Monterrey, algunos encontraron al amor de su vida, la media naranja o sandía, se casaron, regresaron con sus esposas al país o se quedaron en Monterrey y otras ciudades, algunos siguen felizmente casados o simplemente casados, encontraron la felicidad o lo que más se parece a la felicidad.
Con otros pasó lo mismo que en la canción de Gardel y Lepera:
Hoy un juramento / mañana una traición / amores de estudiante / flores de un día son.
En algunos casos, simplemente no cuajaron los frutos y se cansó el amor de tanto esperar, como dice otra canción, o quizás simplemente se aburrió o terminó la relación a puros rabazos.
El amor por los libros sí parece haber sido una constante en el grupo, aunque tampoco fue en toda ocasión correspondido. A una mayoría le fue bien en los estudios, los mejores se convirtieron en profesionales de prestigio, su gran amor fueron los libros.
Dinápoles, por ejemplo, era un machetero incorregible, un estudioso a tiempo completo que no desdeñaba, sin embargo, echar de vez en cuando una canita al aire cuando el cuerpo se lo pedía, aunque en esa época no tenía canas. Decían que no era raro encontrarlo en un cine, aprovechando el intermedio para darle una repasadita a cualquier materia, que lo habían visto más de una vez macheteando, estudiando en el cine Juárez y en el Elizondo, que incluso cuando iba a misa llevaba un libro de estudios, si no era acaso el misal o un invento o una calumnia del narrador.
El inestimable Gil Mejía, su compueblano, condiscípulo y amigo, un hombre que no era capaz de levantar falsos testimonios, juraba que una vez Dinápoles hizo un problema siete veces porque la respuesta le daba 5.2178539, mientras que la del libro era 5.2178538 (el error, sí es que alguien se atreve a llamarlo así, era más pequeño que una millonésima de cualquier cosa).
El mismo Gil Mejía contaba que la tesis de grado de Dinápoles, “Filosofía de la Matemáticas”, presentó un problema de carácter irresoluble: no se encontró un matemático con suficientes conocimientos de filosofía, ni un filósofo con suficiente conocimiento de matemáticas que pudiera valorar objetivamente el trabajo. Alguien dijo, o quizás se inventó, que tuvo que ser nombrada una comisión para estudiar el asunto y que sus miembros necesitaron de una buena ración de aspirinas. En fin, nunca se ha podido saber hasta qué punto los sabios de la comisión lograron desentrañar el misterio de aquel agujero negro, el insondable enigma filosófico y matemático. Lo cierto es que todos se pusieron de acuerdo para otorgarle a Dinápoles un sobresaliente y felicitarlo efusivamente por su brillante tesis. Una tesis de la chingada (en el buen sentido de la palabra), dicen que dijo alguien.
En el Tec recordarían con cariño y admiración a Dinápoles como un monstruo que dejó una estela de notas e ideas brillantes a su paso. Pero junto a Dinápoles se destacaba todo un grupo de macheteros que hizo historia académica. Entre ellos, si la memoria infiel no me traiciona, Gil Mejía, Michael Roy, Ramón Bonilla, Frank Villalba, Franklin Viloria…
Lo de Gil Mejía es especial. Él fue, académicamente, el más notable y notorio del grupo. Sobresalió como estudiante, como profesional, como profesor y como liceísta. Sobresalió por su extraordinaria vocación de servicio. Desde su época de estudiante y tal vez antes había asumido el compromiso de servir, de ser útil a los demás. La beca que recibió del gobierno de Juan Bosch para estudiar en el Tec le permitió adquirir una notable formación, pero no colmó sus aspiraciones. Luchó a brazo partido para que otros tuvieran la misma oportunidad, la oportunidad de estudiar como él en una institución académica de primer orden, para preservar los vínculos con su Alma Máter y con sus compañeros de estudios. Con este propósito fundó, o fundó junto a otros, en el año 2005, la asociación de Dominicanos exatec, que se convertiría en una especie de fundación con el propósito de recaudar fondos para becas. La iniciativa ha permitido a casi cien estudiantes cursar una carrera en el Tec. Por esa tesonera labor, por sus labores de filantropía y de beneficio a la comunidad, la prestigiosa academia le otorgó el Premio Alma Máter en 2006, 2007, 2009, 2011 y 2014.
Su participación como ejecutivo del equipo de béisbol de Los Tigres del Licey no fue menos importante en su vida, una vida plena, dedicada a múltiples actividades, (incluyendo el deporte), en las que cosechó merecidos reconocimientos.
Gil Mejía fue pionero de la informática en el país. Junto a Michael Roy fundó el Centro de Cómputos (que hoy lleva su nombre) de la Universidad Católica Madre y Maestra. El Centro de Tecnología de la Información de esa institución se honra también con su nombre.
Recuerdo, con tristeza, que lo fui a despedir a la funeraria el día 1 de octubre de 2016 y me junté con Dinápoles frente al ataúd.
Recuerdo que había encima un ramo de flores y una gorra del Licey. Todo un fino detalle con el que la viuda y sus hijos rendían tributo a uno de los grandes amores de Miguel Gil Mejía.
Recuerdo que el dolorido Dinápoles, su compueblano, su condiscípulo y amigo, dijo entonces unas palabras, unas de esas “palabras aladas” que me sobrecogieron por su resonancia:
—¡Un gran hombre!