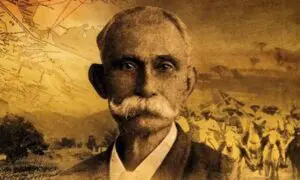Si la memoria infiel no me traiciona, las cosas que estoy contando ocurrieron hace ya más de medio siglo, y si no me traiciona, por lo menos me está jugando sucio. Puede que no recuerde bien ni las cosas que pasaron ni las cosas que escribo. Reconozco también que me confundo, como le sucedía, por ejemplo, a Cervantes con el burro de Sancho Panza después que se lo robaron. Entiendo que Sancho Panza estaba arriba del burro y durmiendo, y se lo robaron deslizándolo por debajo de la montura, si acaso no fue esto lo qué ocurrió con Frontino, Brunello y Sacripante en aquel Orlando furioso o quizás en el Orlando enamorado. El hecho es que el burro, el noble rucio que montaba Sancho aparece y desaparece a capricho del autor. Pero nada de esto me ayuda a entender lo del carterista que me cayó a navajazos en Monterrey. Yo recuerdo la escena, me veo retrocediendo en plena calle con una cara de espanto de antología, mientras aquel miserable no se cansaba de abanicarme con la navaja, pero no entiendo la causa.
Yo, nada más llegar a Monterrey a fines de 1965, me hospedé en un hotel barato del centro y con un mapa en la mano me vine caminando a la Colonia Roma a saludar a a Carlitos, un amigo de la infancia que me ayudó a buscar pensión y organizarme, y me dio una introducción al paisaje urbano. En la pensión conocí a Gaspar y a dos chamacas dulcísimas —las hijas de la dueña—, con las que Gaspar y yo comenzamos a soñar plácidamente desde el primer día.
Yo venía de la guerra, venía de una derrota y una tragedia familiar, desorientado, confuso, y era estudiante de química por razones ajenas a mi vocación. La revuelta constitucionalista de abril de 1965 había provocado una nueva intervención armada del imperio norteamericano en el país, un enfrentamiento
desigual, una guerra de baja intensidad, como se dice en jerga militar. Combatientes mal equipados, por un lado y por otro lado un ejército que había utilizado profusamente el fuego de morteros, cañones, ametralladoras de alto calibre, y que ya había comenzado a cobrar venganza contra muchos de los que se habían atrevido a enfrentarlo militarmente.
Nunca imaginé que, después de cuatro meses en la trinchera a merced de los gringos, pocos días después de mi llegada a Monterrey, iba a estar a punto de dejar el pellejo a manos de un carterista que me agredió en un camión de trasporte, un autobús, una guagua, como decimos nosotros.
Con la debida exageración para imprimirle veracidad a este relato, tengo que aclarar que aquel dichoso camión estaba tan lleno que no cabía ni lugar a dudas, estaba viejo y mugroso y se desplazaba un poco de medio lado por una calle que estaba en peores condiciones. Había llovido recientemente y había agua y había lodo en el pavimento, que era de asfalto y de tierra un poco a partes iguales: algo muy típico de ciertos barrios de Monterrey. En ningún otro lugar he vuelto a ver calles como esas, asfaltadas de un solo lado.
De cualquier manera yo disfrutaba del viaje, que casi llegaba a su fin (cómodamente de pie y muy cerca de la salida delantera), en compañía de Gaspar y otros paisanos. En eso se escuchó una queja, una protesta de alguien que sintió que le agarraban posiblemente la cartera.
—¡Abusado! —le oí decir, sin entender el significado.
El conductor detuvo el vehículo y se quedó mirando un segundo por el espejo retrovisor, identificó al maleante y con una voz educada pero firme lo invitó a bajar, al tiempo que se abría la puerta delantera.
Era un tipo mestizo, chaparro, desafiante, con cara de perdonavidas, un arrogante, un matasiete y no pareció darse por aludido.
—¡Abusado! —dijo esta vez el conductor—: ¡O ahorita hablamos con la policía!
Esta vez el carterista entendió el mensaje y se fue abriendo paso entre la gente en dirección a la salida. Más bien la gente se le quitaba del medio y a mi me pareció prudente hacer lo mismo, pero algo no parece haberle gustado en mi figura o en mi cara y al pasar por mi lado me dio un codazo en la madre. Lo que significa en dominicano que me dio un coñazo durísimo o por lo menos ofensivo.
Lo peor de todo es que con el pasar de los años se me ha borrado un poco la película y ahora no recuerdo bien lo que pasó entre el codazo-coñazo y el momento en que aquel indeseable empezó a tirarme navajazos a izquierda y derecha.
Oscuramente presiento qué ocurrió algo parecido a lo siguiente: se me zafó sin querer una patada y el tipo fue a caer al lodo, fuera del autobús. Ahí hubiera terminado todo, por supuesto, si la puerta hubiera obedecido al conductor cuando intentó cerrarla, pero la maldita puerta se atoró. El mecanismo de la chingada puerta se trabó.
Entonces comencé a ver —como quien dice en cámara lenta—, que el tipo se metía la mano en la cintura, que sacaba y abría con destreza o pericia una navaja enorme, surrealista, que se me pareció a la de Cantinflas en el bombero atómico.
—¡Híjole! —dije para mis adentros pensando en mejicano.
En aquel autobús atestado de pasajeros yo no tenía mucha oportunidad de defenderme. Todo el mundo iba a recular, iban a comprimirse los de alante contra los de atrás en cuanto el carterista y su navaja entraran, y yo estaría al frente, con una mínima libertad de movimiento, a manera de escudo. De manera que hice probablemente lo único que podía hacer, dar un tremendo salto fuera del autobús mientras el carterista todavía se encontraba en el suelo, alejarme, coger una piedra, lo que encontrara a mano, pero el lodo entorpeció mis movimientos, el caído se incorporó, lo veo y lo recuerdo todavía queriendo acariciarme la cara o la barriga con la navaja.
Para peor, en algún momento escuché la voz de Gaspar que me decía:
—¡Pedro, deja esa vaina!
No sé lo que le respondí a Gaspar, si por casualidad le respondí algo, pero debo haberle mentado por lo menos la madre por telepatía. No estaba en mis manos dejar la vaina sino evitar que el carterista me sacara la madre y el padrejón de un navajazo.
Para evitarlo, retrocedía a toda marcha, saltaba más bien hacia atrás al estilo canguro, si acaso los canguros saltan hacia atrás, pero el carterista tenía la ventaja y yo tenía todas la probabilidades de perder la partida.
La situación cambió de repente a mi favor cuando comenzaron a llover las piedras. Algunos de mis paisanos se habían bajado del camión (entre ellos el santo Fraile, que era pícher o cuarto bate del equipo de pelota dominicano en Monterrey), y casi de inmediato las piedras comenzaron a zumbar cerca de la cabeza del carterista. Fue la amenaza de las piedras lo que produjo el cambio en la actitud del carterista. En cuanto se vio rodeado por unos cuates que lo amenazaban con piedras y peñones en las manos y que parecían tener muy buena puntería, el carterista entró en razón, se fue calmando, se retiró sin prisa, pero sin dejar de amenazar y blandir la cantinflesca navaja surrealista.
Me salvaron, en fin, en esa ocasión, unos amigos a los que apenas conocía y me salvó el beisbol, gracias a Dios. O quizás viceversa.