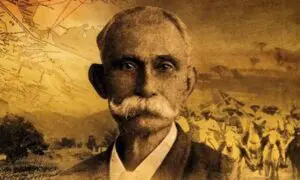Comenzaron a llegar en bandadas a partir de 1963 (el año aquel dichoso en que eligieron a Juan Bosch presidente de la República Dominicana), y en bandadas siguieron llegando por un tiempo.
Llegaban como en racimo, en grupos de diez y quince y hasta cuarenta estudiantes, y seguirían llegando hasta ser más de cien. Un centenar de estudiantes dominicanos de todos los lugares del país, becados en su mayoría por la Corporación de Fomento Industrial, por el dichoso y visionario gobierno de Juan Bosch y Gaviño que Dios lo tenga en su gloria.
Llegaron jubilosos y en tropel, llenos de juventud, llenos de brío y grandes ilusiones a lo que resultó ser una tierra prometida: la surrealista y engañosamente apacible ciudad de Monterrey, sede del TEC.
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (el ya famoso y prestigioso ITESM), atraía estudiantes de muchos estados de México y de varios países latinoamericanos, y había allí un poco de todo. Docenas de venezolanos, panameños y otros centroamericanos, unos pocos sudamericanos y unos cuantos haitianos. Los dominicanos hicieron liga desde el primer momento con los dos primeros, más parecidos en el habla y las costumbres que los circunspectos mesoamericanos. La amistad con los haitianos, especialmente en lo que respecta a Michael Roy, se convirtió en una hermandad.
Los dominicanos provenían de todos los estratos sociales y formaban un grupo heterogéneo, había jóvenes de veinte y otros de treinta años que no habían podido costearse los estudios universitarios, que se ganaban el pan nuestro en empleos mal remunerados, sin esperanzas en un futuro mejor, y a los cuales la beca les cambió radicalmente la vida. Uno de ellos, llamado William Jerez, era marino y era músico y saltó como quien dice del barco para convertirse en pocos años en ingeniero. Dejó de ser marino, pero nunca dejaría ser músico. Otro, llamado Luis Arthur, dejaría de ser empleado público para convertirse también en ingeniero, pero nunca dejaría de ser Luis Arthur.
Unos pocos eran de clase holgada, otros de origen modesto, cuando no de origen humilde. Algunos eran avispados y tenían cierto aire mundanal, otros era más bien provincianos y algunos tenían todavía los cadillos pegados de las ropas y las greñas. Pero todos, sin excepción, tenían la inocencia y el asombro en los rostros, y sus ojos bailaban de alegría por la oportunidad que se les había presentado.
Se distinguieron desde el principio por bullosos, bacanosos, peleoneros, malapalabrosos, incluso indisciplinados, rebeldes, revoltosos. Se distinguieron, en pocas palabras, por lo que se distinguen los dominicanos, pero se distinguirían igualmente por ser buenos estudiantes. Algunos se distinguirían entre los mejores. Algunos, como el inolvidable Miguel Gil Mejía y Dinápoles Sotobello se distinguirían entre los mejores y más prestigiosos estudiantes que alguna vez pasaron por el TEC.
El choque de los becarios con el medio no tardó en hacerse sentir. Chocaron primero con el clima que es un clima díscolo, inestable en invierno, con una temperatura que sube y baja a todas horas del día. Chocaron con la comida, que es picante y muy diferente a la dominicana. Chocaron con el idioma plagado de mejicanismos que tuvieron que aprender para comunicarse correctamente y no meter la pata. El día que un dominicano le pidió a una mejicana un chin de agua, la mejicana se ofendió. Había que pedir tantita agua, un poquito de agua y nunca un chin porque la palabra chin se parece a chingada y es bien fea en México, refea, por lo menos entre las personas refinadas, de las cuales había que cuidarse para no ofender oídos sensibles. Las personas más refinadas en algunos lugares de México no dicen nalgas y ni siquiera posaderas, y mucho menos culo como los españoles. A esa parte del cuerpo le llaman delicadamente “las de sentarse”, ni siquiera sentaderas.
En Monterrey hay que agarrar y no coger el teléfono, agarrar y nunca coger a la izquierda o la derecha porque la palabra coger remite vulgarmente al acto sexual y no se usa entre personas decentes. Tampoco se podía coger la guagua y ni siquiera un taxi. En México se le llama camión a los autobuses y los dominicanos podían subirse en ellos pero nunca cogerlos. ¡Por el amor de Dios, qué salvajada!
Sin embargo, la primera vez que un dominicano le preguntó a un mejicano qué vaina es esa, el mejicano respondió ¿de qué chingados me hablas? Allí la palabra vaina solo tiene significado en cuanto verdura y la palabra coño es desconocida, igual que la mayoría de los vulgarismos o indecentimos dominicanos. Se le podía decir y le decían impunemente lambefuiche o macañema a un mejicano y parecía cosa graciosa, a menos que no se le explicara el significado. Pero no le fueras a decir pendejo en cierto contexto porque se encojonaba o encabronaba en el sentido en que la gente se encabrona en México y te podía responder de mala manera. En cambio se le podía decir a una muchacha ¡mira nomás que cuero de vieja! y no se ofendía. Le estabas
diciendo que era bonita y joven.
En la medida en que fueron relacionándose con el medio, en la mente de los becarios fueron desvaneciéndose mitos, ideas, imágenes falsas y preconcebidas de la ciudad y del país al que habían llegado. Descubrieron con asombro que para los mejicanos los dominicanos cantan al hablar y no al revés, como nos parece a nosotros, descubrieron que en realidad cada manera de hablar y cada pueblo tiene su música propia.
Descubrieron que no podían limpiarse los zapatos con un limpiabotas. Que en México le dicen bolero a la persona que limpia calzados y por eso se llama así aquella famosa película de Cantinflas: El bolero de Raquel. Descubrieron, por supuesto, que la mayoría de la gente no anda con sombreros grandes como en el cine y que no todos llevan pistolas ni el tequila es famoso en todas las gargantas.
Descubrieron, en fin, que para adaptarse al ambiente cultural tenían que dominar un amplio léxico de modismos y regionalismos como quizás no tiene ningún otro país de América Latina. Había que tirarse al ruedo. Había que familiarizarse con una retahíla de palabras que en México tiene un significado a veces desconcertante. Ya no la mames, güey. Bájale de güevos, cabrón.
Había que descifrar y aprender a conjugar en todos sus tiempos los infinitos misterios, significados y significantes del verbo chingar, los sentidos y sinsentidos recónditos de la palabra chingada, que el chingón de Carlos Fuentes o quizás Octavio Paz había ejemplificado a nivel erudito hacía ya un chingo de años.
Había que dominar, definitivamente, esa palabra mágica que abre todas las puertas, el código enigma de la palabra chingada y sus derivados, sin los cuales no es posible remotamente ser mejicano ni entenderse con uno.