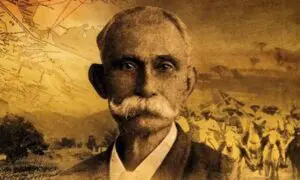Recuerdo todavía su mano alada o el ala de su mano que me decía adiós desde la ventanilla del tren, un adiós para siempre. Lo que se llama siempre. El tren que se alejaba, su rostro que se perdía en la distancia (el rostro de ella, no el del tren), las lágrimas que se asomaban a sus ojos (a los ojos de ella, no del tren). Recuerdo la soledad que me embargaba en la atiborrada y a la vez desolada estación de Termini. Roma estaría vacía para mí en adelante durante los pocos meses que me quedaban. Habían bastado unos segundos, ni siquiera un minuto, para que se esfumara una relación de cinco años y el mundo parecía de pronto un lugar inhóspito y sombrío. Pensé en “Las hojas muertas”, en aquella canción que tanto se nos parecía, en Jacques Prévert que la escribió, en los años felices en que fuimos amigos y amantes (quiero decir ella y yo, no Jacques Prevert y yo). Pensé, desde luego, en la época en que la vida era más bella y el sol brillaba más que nunca, pensé en las hojas muertas que el viento se lleva a la noche fría del olvido o algo parecido, en los recuerdos y lamentos. Pensé necesariamente en Yves Montand y en Mireille Mathieu que tanto cantaron “Las hojas muertas” hasta que el mar borró en la playa las huellas de los amantes desunidos. Pensé en la novia aquella que tuve en Monterrey.
Pero nada de eso tenía que ver con nosotros. Habíamos sido felices e infelices casi sin vernos durante cinco años, ella en Cerdeña y yo en Roma, y de repente ahora nos habíamos separado para siempre, lo que se dice siempre. El más o menos siempre que dura la eternidad que no duramos. Ambos sabíamos, lo habíamos sabido desde el principio (o por lo menos desde aquella vez en que descendíamos los peldaños de Via Montecristallo) que no teníamos un futuro. Se lo dije. Recuerdo que se lo dije. Se lo dije, repito, torpemente y sin saber siquiera por qué mientras descendíamos aquellos bucólicos peldaños de Via Montecristallo. “Noi non abbiamo un futuro”. No tenemos un futuro. Pero ella me dijo que por qué tenía que poner un límite a una relación que apenas empezaba. “Perche hai di mettere” un limite”, dijo. Y yo me quedé callado. Debí decir que yo no tenía nada que ofrecerle, que apenas era un estudiante de letras en la Universidad de Roma. Debí ser más estúpido y decir (quizás porque sentía alguna especie de remordimiento anticipado) esas cosas que se dicen los amantes sin pensar para provocar inconscientemente una separación. O quizás, simplemente para curarse en salud.
Simplemente por miedo de esas heridas letales que a la larga se infligen los amantes sin querer o queriendo. El futuro, como se ha dicho tantas veces, es tan imprevisible como el pasado. Quizas también es cierto que “hay un porvenir para la nostalgia” como dijo una vez Enriquillo Sánchez. Quizás nada de esto parezca tener sentido.
Aparte de un futuro poco prometedor teníamos además pocas cosas en común, pero el amor es terco, empedernido, y a ella nada de eso parecía importarle. Decidimos entonces postergar el futuro. No recuerdo si juramos amarnos eternamente. “Eternamiente” amarnos como en la canción del incendiario Molotov. Pero fuimos amantes a pesar del futuro, nos amamos sin tregua, con largos intervalos, como sólo se aman los amantes que saben que su amor es pasajero, los amantes que saben que el final o la separación están a la vuelta de la esquina. Que el amor sólo es eterno mientras dura.
Pero ese amor tuvo siempre algo alegre y jubiloso, algo que se unía con la sangre y el alma, una especie de eterna finitud.
El día a que me refiero o que describo al inicio en la estación de Termini fue el de “Ne Me Quitte Pas” (no me dejes, no), la canción que escribió el llorón y sinvergüenza de Jacques Brel. Había que olvidar ahora los malentendidos, el tiempo perdido, las cosas que matan a veces a golpes de por qué, arrastrarse uno como un perro para que la una no dejara al otro. Reencender el fuego del volcán antiguo. No me dejes, no. No me dejes, no. No me dejes, no. Llorar inútilmente a mares.
Ninguna de esas cursilerías hicimos ni dijimos. Nos separamos simplemente en silencio y ella subió al tren. Recuerdo todavía su mano alada o el ala de su mano que me decía adiós desde la ventanilla, un adiós para siempre. Lo que se llama siempre. El tren que se alejaba, su rostro que se perdía en la distancia (el rostro de ella, no el del tren), las lágrimas que se asomaban a sus ojos (a los ojos de ella y no del tren).
Luego recordaría la noche aquella en que la conocí en la terraza del séptimo piso del apartamento de Niní, aquella Niní que jamás he vuelto a ver.
Nada más entrar la vi de espaldas (y no me refiero a Niní). Me llamó de inmediato la atención la negra cascada de cabellos que caía sobre sus hombros, los resplandecientes ojos verdes con que me miró al mirarme. Entonces me pregunté si por alguna razón inescrutable o inexplicable, si por algún giro de tuerca o vuelta del destino alguna vez en mi puta existencia tendría una novia como ella.
Fue la última vez que la vi por primera vez en mi vida.