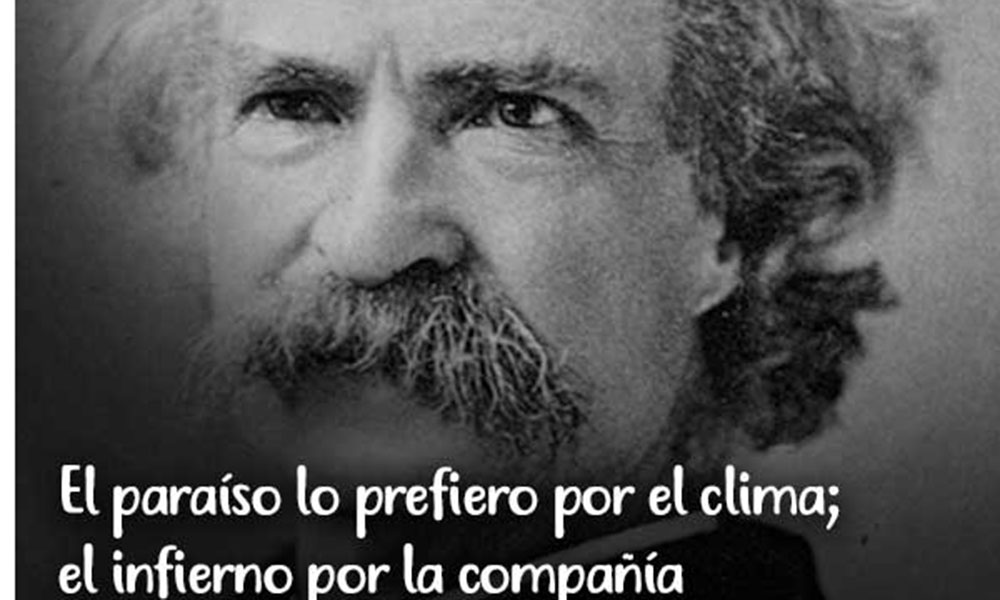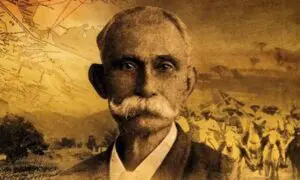Una parte importante de la vida y la obra y las ideas políticas de Mark Twain quedó más o menos oculta o disimulada, o más bien censurada, y no fue conocida por sus contemporáneos. El mismo Twain escribió o dictó una especie de autobiografía bajo el acuerdo de que no fuera publicada hasta cien años después de su muerte. La intención de Mark Twain era no herir susceptibilidades y poder escribir con “una libertad que no podría tener de ninguna otra manera”. Cuando la obra salió a la luz pública en 1910 tuvo un éxito arrollador.
Otro tipo de censura fue la que ejerció su amante esposa, su consejera espiritual, que fue además su más íntima crítica literaria. Ella lo aconsejaba, a veces quizás lo amonestaba, pero las decisiones de dar o no dar algún escrito a la prensa se tomaban al parecer de común acuerdo. En cambio, después de la muerte de Mark Twain, sus herederos suprimieron ciertos textos de carácter religioso o mejor dicho antireligiosos, irreverentes, sacrílegos. Entre ellos “Cartas desde la Tierra”, que no se conoció hasta 1962, “El misterioso extranjero”, que se publicó en 1916, y “La pequeña Bessie”, que tuvo que esperar hasta 1972 para llegar a manos del público y darse a querer. En esta ultima obra Mark Twain pone un poco en ridículo el cristianismo y al terrible dios de la Biblia, pero es posible que Mark Twain sólo tuviera problema con el dios de las religiones oficiales, establecidas y no con su dios personal. No era siempre un creyente, pero no era siempre un descreído.Su hija Clara -la única de los cuatro hijos e hijas que tuvo con Olivia Langdon y que no vio morir, aparte de ver morir a Olivia Langdon- “comentó que hacia el final de la vida su padre pensó mucho sobre el tema de la vida después de la muerte: ‘A veces creía que la muerte lo acababa todo, pero la mayor parte del tiempo estaba seguro de una vida más allá”’.
La censura propiamente dicha la sufrió Mark Twain cuando trabajaba como periodista en el periódico “The californian” de San Francisco. Los editores no sólo se negaron a publicar unos artículos sobre la discriminación y abusos que sufrían los chinos y sobre la brutalidad policiaca en esa ciudad, sino que también lo echaron del trabajo. Sin trabajo y sin dinero, Mark Twain cayó en un estado depresivo que por poco lo conduce al suicidio. De hecho, según se afirma, llegó a ponerse una pistola en la sien.
La censura más arbitraria y probablemente frustrante y al mismo tiempo indignante fue la que le aplicaron a un breve texto, un luminoso relato, una “Oración de guerra”, imbuida del más hondo y auténtico sentido humanista, que Mark Twain escribiera a propósito de la guerra filipino-estadounidense en1905. Esta vez no se trataba de censura religiosa, a pesar de las apariencias, sino de censura política. La más burda censura política. Una oración de guerra que cualquier escritor hubiera deseado escribir.
Mark Twain se sentía asqueado por la intervención de los Estados Unidos en la guerra de España contra sus últimas colonias con el propósito de adueñarse de todas, como en efecto hizo: Filipinas, Cuba, Puerto Rico, y escribió un relato pacifista que como todos los grandes relatos pacifistas era en verdad incendiario, una “Oración de guerra” que es una oración de paz.
Mark Twain envió la oración a sus editores de “Harper’s Bazaar” el 22 de marzo de 1905 y se la rechazaron. Le dijeron que no era apropiada para “una revista para mujeres”. Mark Twain escribiría amargamente : “No creo que la oración se publique en mi tiempo. Solo a los muertos se les permite decir la verdad’: ‘Como el autor tenía un contrato en exclusiva con la editorial Harper & Brothers, que se negó a publicarlo por su carácter polémico en la época, Oración de guerra permaneció inédito hasta 1923”.
Lo que sigue a continuación es la primera parte del relato, que no se entiende cabalmente sin la segunda, un relato que pertenece a un tipo de literatura que de alguna manera dignifica, enaltece de muchas formas posibles la condición humana:
Oración de Guerra
(primera parte)
Mark Twain
Fue una época de gran exaltación y emoción. El país se había levantado en armas, había empezado la guerra y en cada pecho ardía el fuego sagrado del patriotismo; se oía el redoble de los tambores y tocaban las bandas de música; tiraban cohetes y un montón de fuegos artificiales zumbaban y chisporroteaban. Allá abajo, a lo lejos, de las manos, tejados y balcones, ondeaba al sol una espesura de banderas brillantes. De día, por la ancha avenida, los jóvenes voluntarios desfilaban alegres y hermosos con sus uniformes; a su paso los orgullosos padres, madres, hermanas y enamoradas los vitoreaban con voces ahogadas por la emoción. De noche, en las concurridas reuniones se escuchaba con admiración la oratoria patriótica que agitaba lo más hondo de sus corazones, y que solía interrumpirse con una tempestad de aplausos, al tiempo que las lágrimas corrían por sus mejillas. En las iglesias los pastores predicaban devoción a la bandera y al país, y en favor de nuestra noble causa imploraban ayuda al dios de las batallas con una elocuencia tan efusiva y fervorosa que conmovía a todos los oyentes.
De hecho, era una época próspera y alegre, y los pocos espíritus temerarios que se aventuraban a desaprobar la guerra y a albergar alguna duda sobre su rectitud, enseguida reciban un castigo tan duro y severo que, para su propia seguridad, inmediatamente retrocedían espantados y no volvían a ofender en ese sentido.
Llegó el domingo por la mañana. Al día siguiente los batallones partirían hacia el frente; la iglesia estaba a rebosar. Y allí estaban los voluntarios, con sus rostros iluminados por visiones y sueños milicianos. El austero avance de tropas, el ímpetu incontenible, el ataque desenfrenado, los sables relucientes, la huida del enemigo, el tumulto, el humo envolvente, la búsqueda feroz y la rendición. Y luego, de regreso al hogar, los héroes condecorados, bienvenidos, venerados, inmersos en un mar de oro de gloria. Al lado de los voluntarios se sentaban sus seres queridos, orgullosos, contentos y envidiados por los vecinos y amigos que no tenían hijos o hermanos a quienes enviar al campo de honor, para vencer por la bandera o, caso contrario, sucumbir a la más noble de las muertes nobles. El servicio religioso continuó. Se leyó un capítulo del Antiguo Testamento sobre la guerra y se rezó la primera plegaria, seguida de un estallido del órgano que sacudió el edificio. Y de un impulso la congregación se levantó con brillo en los ojos y latidos en el corazón: ¡Dios Todopoderoso! ¡Tú que ordenas, el trueno es tu trompeta y el rayo tu espada!
Después vino la oración larga. Nadie recordaba algo semejante por lo apasionado de la súplica y lo conmovedor y bello de su lenguaje. En esencia, la oración pedía al Padre de todos nosotros, benigno y siempre misericordioso, que velara por nuestros nobles y jóvenes soldados y les proporcionara auxilio, consuelo y ánimo en el afán de su patriótica tarea; que los bendijera y protegiera con Su poderosa mano en la batalla; que los fortaleciera y les diera confianza para que fueran invencibles en el ataque sangriento; que les ayudara a aplastar al enemigo y les concediera, tanto a ellos como a su patria y su bandera, la gloria y el honor imperecederos.