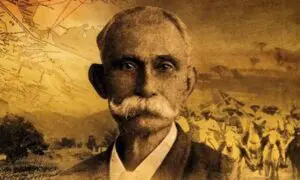Uno de los personajes inolvidables de “Un bosquejo de familia” —si acaso no lo son todos—, es el negro George, aquel esclavo liberto que había ido a la casa de los Clemens “a limpiar unas ventanas y se quedó casi la mitad de una generación”. Mark Twain dice que “no había nada de común en él” y que era una persona muy apreciada y respetada en toda la comunidad de Hartford. George tenía habilidad para los negocios, era un exitoso apostador y también prestamista (entre muchas otras cosas), y logró hacerse modestamente rico hasta que se hizo rico sin modestia.
Durante un período en que los Clemens se establecieron en Europa, dejó el servicio doméstico y consiguió trabajo de camarero en un exclusivo Club. En realidad, más que camarero terminó siendo banquero o mejor dicho usurero (que viene siendo lo mismo), de acuerdo a lo que dice y parece celebrar Mark Twain:
“Había estado sirviendo como camarero varios años en el Union League Club, haciendo de banquero para los otros camareros, cuarenta en total, y de su propia raza. Les dejaba dinero al mes a un interés muy alto y como fianza se llevaba la prueba escrita en los cheques de sus futuros salarios donde se incluía la deuda y el interés.
También prestaba a hombres blancos de fuera sin otro tipo de fianza más que dos relojes de oro y diamantes. Tenía como un sombrero entero de estas baratijas en la caja fuerte del Club. Los tiempos que corrían eran tiempos de desesperación, el fracaso y la ruina estaban en todas partes, el dolor aparecía en cada rostro; yo no había visto nada igual en mi vida y no he vuelto a verlo desde entonces. Pero el arca de George flotaba serena sobre las aguas turbulentas, sus dientes blancos brillaban a través de su agradable sonrisa de antaño; era una persona próspera y feliz, casi la única así de establecida que conocí en Nueva York”.
En ese lugar trabajó hasta el día de su fallecimiento. Y la forma en que Mark Twain maneja este acontecimiento, asociando el dolor que le produce el deceso de George a la pérdida de su hija Susy, es sorprendente y reveladora. Es, sin duda, una muestra de la extraordinaria densidad humana del gran escritor:
“Estuvo sirviendo allí hasta su muerte en 1897, manteniendo fielmente una correspondencia con nuestra familia todo ese tiempo y devolviendo con intereses todo el cariño que los niños sentían por él. Susy dejó este mundo un año antes de que George muriera. Él estuvo cumpliendo sus deberes en el Club hasta la medianoche del 7 de mayo. Fue entonces cuando se empezó a quejar de un dolor en su corazón y se acostó. Lo encontraron muerto a la mañana siguiente. Nosotros vivíamos en Londres por aquel tiempo. Pronto me enteré de lo que había pasado, pero se lo oculté a la familia tanto tiempo como pude, teniendo en cuenta que la medianoche de la pérdida de Susy aún se cernía sobre ellos y habrían sido incapaces de soportar otra pena añadida. Sin embargo, a medida que fueron pasando los meses y no recibíamos ninguna carta de George en respuesta a las suyas, se empezaron a inquietar e iban a escribirle otra vez para preguntarle qué pasaba cuando yo no tuve más remedio que hablar”.
Otra de las historias entrañables del pequeño y jugoso libro de Twain concierne al tema de la educación de los sentimientos y el amor y respeto por los animales. De hecho, toca una fibra muy sensible que no deja indiferente a ninguna persona de concepto cuando se pronuncia contra la crueldad y el maltrato que sufren esos seres a los que hemos condenados históricamente a una especie de infierno. Es sobrecogedora la descripción de cómo apaga la vida y el canto de un ave tan inofensiva como inocente. Una que cantaba “desde la inocencia de su corazón. Es maravillosa su idea de una educación o pedagogía natural a la que contribuyen tanto los padres como los amigos, libros y maestros, sirvientes, visitantes, perros y gatos, amén de los múltiples sabores y sinsabores de la vida. Eso que llama “El incansable y sempiterno impacto de influencias externas en la construcción de la personalidad”… :
“Como ya he indicado, la señora Clemens y yo, y la señorita Foote, la institutriz, éramos los educadores de los niños -unos particularmente conscientes e intencionados, con diferentes grados de eficacia y cada uno dentro de sus posibilidades. Y nuestra labor se veía reforzada por una multitud de involuntarios y accidentales formadores como, por ejemplo, sirvientes, amigos, visitantes, libros, perros, gatos, caballos, vacas, accidentes, viajes, alegrías, penas, mentiras, calumnias, oposiciones, persuasiones, seducciones del bien y del mal, traiciones y fidelidades. El incansable y sempiterno impacto de influencias externas en la construcción de la personalidad, que empiezan su enérgico asalto en la cuna y que solo pueden acabar en la tumba, se sumó a nuestros esfuerzos. Los libros, el hogar, el colegio y el púlpito pueden y deben encargarse de dirigir —es su limitada pero noble y poderosa tarea— mas los numerosos inconscientes educadores hacen el trabajo de verdad, y sobre ellos los responsables superintendentes no tienen mucha supervisión ni autoridad.
“La enseñanza consciente es buena y necesaria, y en cientos de ejemplos cumple su propósito, mientras que en cientos de otros fracasa, y si el objetivo se alcanza de alguna manera, es mediante algún otro agente o influencia.
Supongo que en una mayoría de casos los cambios se dan en nosotros sin que nos demos cuenta de ellos en el momento, y más adelante en la vida le damos el mérito de ellos si es que es mínimamente creíble, a mamá, al colegio o al púlpito. Pero sé de un caso en el que algo cambió dentro de mí por medio de una influencia externa -ahí donde la enseñanza había fallado—, y yo fui plenamente consciente de esta alteración cuando ocurrió. Y así pues, sé que el hecho de que en más de cincuenta y cinco años no haya lastimado gratuitamente a ninguna criatura muda no se debe a mi hogar, al colegio ni al púlpito, sino a una influencia externa momentánea.
Cuando yo era solo un niño, mi madre pedía clemencia para los peces y los pájaros e intentaba persuadirme de que les perdonara sus vidas, pero yo seguía matándolos sin inmutarme. Hasta que un día disparé a un pájaro que estaba posado en un enorme árbol y que, con su cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, entonaba una agradecida melodía desde la inocencia de su corazón.
El pobre se desplomó, aleteando con delicadeza hasta caer tieso y desolado a mis pies, su canción apagada y su inofensiva vida extinguida. Yo no tenía necesidad de matar a esa inocente criatura, la aniquilé por capricho y sentí entonces todo lo que un asesino siente: la tristeza y el remordimiento cuando el hecho le persigue hasta su casa y él desea que ojalá pudiera volver atrás y así limpiar otra vez sus manos y su alma de las impurezas de una sangre acusadora. Un apartado de mi educación, hasta ese entonces largamente trabajado sin obtener muchos frutos, se cerró por gracia de una única influencia externa y gratuita, y desde entonces ya pudimos quitar el letrero, esconder los libros y las amonestaciones para siempre.
“A cambio, yo les insistía a los niños en que no hirieran a los animales, y también les exhortaba a proteger a los más débiles de los más fuertes. Esta enseñanza fue un éxito —y no solo en espíritu, sino también en la práctica—. Cuando Clara era pequeña -tan pequeña como para llevar un zapato del tamaño de una prímula— un día de pronto golpeó con fuerza el suelo con ese mismo zapato, lo arrastró hacia sí como si fuera un rastrillo, y se inclinó para examinar los resultados. Nosotros la interrogamos y ella se explicó: ‘¡La malvada hormiga grande estaba intentando matar a la pequeñita!’. Cabe decir que ninguna de las dos sobrevivió la generosa intervención”.