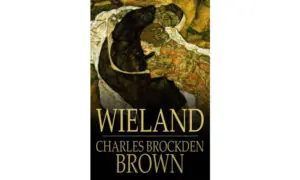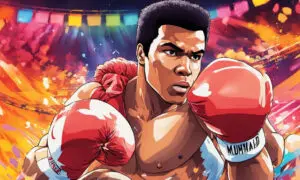El Sol no era La Perspectiva Nevsky, era la línea que partía la ciudad en dos
A Mukien Sang.
Juliano Dupont era muy joven todavía cuando se enfrentó a su primer gran dilema de la vida: amar a una desconocida o no amar.
Ella era preciosa, con una timidez de quien nunca sintió admiración ajena, que la vieran con ojos interesados. Los de ella eran verdes como si reflejaran el bosque, o como si maullaran una ternura solitaria. Su piel oscura brillaba al sol más que la de su abuela lejana que quedó atrapada en una tribu un poca más allá del confín del mundo y quien le dejó un regalito a cada nieto… detrás de la oreja.
Cuando ella retrató, con sus dos ojos, cada detalle de aquel inmenso monumento absurdo, se fue caminando hacia la Calle del Sol. Él se olvidó de las chichiguas, del circo y de los muchachos que jugaban pelota.
La siguió con pasos adecuados, ni muy cerca ni muy lejos, como lo hizo Holmes en tantas páginas de Conan Doyle. Ya en la Ulises Franco Bidó, él la alcanzó con su sombra que cubría casi todo el asfalto, libre de carros. Era una calle hermosa y resplandeciente de framboyanes de ambos lados, que tenía el Sol como faro desde el este. Casi solitaria a esa temprana hora. No se veía, desde allí, el río en forma de “boa cuquiá”, al final.
La calle General López lo impedía con su afán de muralla que ya no era, vigilante desde que le pusieron tres fuertes, como tres gigantes transparentes que veían el espejo de sus aguas.
El Sol no era La Perspectiva Nevsky de Gogol, era simplemente la línea que partía la ciudad en dos mitades antes de que la cruzaran, por la San Luis, para poner a los pobres por debajo y al resto, Pueblo arriba.
La ciudad, ahora en cuatro partes, era su propia bandera.
La diosa de los ojos verdes seguía pisando su sombra y al pasar por la Iglesia La Altagracia, un campanazo la espantó, pero ella recogió su susto en un suspiro y saludó al cochero que esperaba los cinco rosarios de su pasajera confesionaria. Todavía Colón no había puesto pie frente al Pez Dorado por más que el pirata Dionisio insistiera.
Un poco más abajo empezaron a mezclarse con jóvenes de camisa blanca, corbata, apresurados, peinados con vaselina Palmolive, perfumados con agua de Florida de Murray y Laman, y con la sonrisa de quien cambió el hábito de cargar agua en burro por el de vender zapatos, camisas Bazar de cuadros, calzoncillos y todo lo que se vendía en las tiendas. Nadie se fijó en La Diosa, la preocupación de llegar en punto y con los zapatos brillantes, espantaba a cualquier Cupido extraviado a esas horas, aunque estuviese motorizado.





Los coches y los carros rodaban en el umbral de la época con un pedazo que se desvanecía y otro que cogía fuerza hasta dominar la vía y torcerla en dirección contraria.
Dupont lo sabía, ese olor a mierda de caballo y a cerveza agria, que corría por las cunetas, no podía durar. Si no era Gobaira, alguien más se haría cargo, aunque a la gente le costara el voto.
Al llegar a la Sánchez ella oyó un sonido de lluvia y entró a la Librería Santiago. El dependiente, con delantal rojo y sonrisa ensayada, le preguntó que si con papas o con tostones, pero el olor a trementina que llegaba del taller de Yoryi la alejó al tiempo que el tecleteo de las underwoods del segundo piso, se apagaba. Cruzó la calle hasta enfrentarse con las columnas del Partenón en la esquina San Luis y allí se topó, cara a cara, con Juliano quien solo atinó a decirle un telegrama muy corto:
-Hola. Stop… y como si le pegaran un sello de 5 cheles en la boca, calló. Ella seguía a ritmo de MejorMejoraMejoral probablemente vigilada por algún contable brechero del banco, a través de alguna ventanilla.
Los burros y los transeúntes se entrelazaban unos en dirección del Mercado, otros hacia La Elegancia de José Gutiérrez, pocos a la tienda de Fenelón que no vendía ni “guaimamas” ni “caisapollos” o quizás a la parada de Tamboril donde Fin y Chencho esperaban llenar sus Austin para repetir la rutina que unía a los dos pueblos.
Los gombadres y los barsanos preparaban sus tisanas espumosas en medio de rollos de telas prestos a venderle hasta un turbante al primero que entrara en sus palacios. Pero La Diosa no andaba de compra.
Aceleró el paso frente a la farmacia Normal, que siempre confundo con La Nueva, gracias Miguel Ángel. No soportaba el olor a hospital, prefería el de tabaco que subía por la Duarte y borraba el de los caballos y el de Daniel Espinal.
En el Mercado llovían los números y cifras que prometían premios seguros, aunque menos que las aventuras que vendía Eduardo en la puerta central, cual guardián celoso del tesoro de lechugas, rábanos, berenjenas, orégano, molondrones, huevos, limones y miles de cuentos fantásticos que él sabía de memoria. Vestido elegantemente con una camiseta negra de manga ajustada a sus músculos, pantalones campana, zapatos negros de taco alto y un orgullo que estampó en una revista mexicana de fuertuces, y que él construyó a base de levantar latas rellenas de cemento en Pueblo Nuevo. Le brindó una sonrisa, convencido que él era la reencarnación de Espartaco y ella le correspondió con el de diosa conque Juliano la había coronado.
Al Reguero de Chom García entró una burra con su aparejo casi deshecho, desesperada, seguida de un burro de cinco patas. Ella dio la media vuelta en el fondo del patio y ambos salieron unidos, uno encima del otro sin romper ni una sola taza. Al rato, ya con sus cuatro patas cada uno, fueron recuperados por sus dueños como si salieran de un capítulo del cuadro de comedia de Macario y Felipa.
El Rubio, que parecía mellizo del de la San Luis, vendía, en la pared norte de la Iglesia del Carmen, paquitos y periódicos.
El tumulto, tanto de peatones como de conchos, disminuyó completamente al acercarse a los chinos de la 30 de Marzo que no tenían na’ que ver con esa Historia.
El desvío hacia el norte marcaba otro ritmo hasta el Hotel Oriente, también de chinos sin historia.
Ella entró, pidió una manzana, tan fresca como en cualquier mes y más jugosa que la de Eva.
Una perrera gris se paró aparatosamente. Bajaron a culatazos a dos jóvenes greñuses y de camisa roja que fueron empujados hacia dentro, con to’ y sombra, por la puerta este de la Gobernación.
Ella se detuvo, siempre pisando la de ella que cada vez se achicaba. Dupont, ahora por el parque, la seguía siguiendo, de manera paralela, como si fuera una premonición que le indicaba aquella ley geométrica de la imposibilidad de juntarse.
Los afiches de Peña en la esquina no la detuvieron ni la asustaron, quizás porque la mezcla de manzana con la fragancia del pan la empezaban a embriagar y porque ella no le hizo nunca caso a un muñequito de papel.
La sombra le cayó como un rayo de luz desde un Ovni y quedó atrapada debajo de ella, inmóvil. Es cuando sonó el pito de los bomberos.
De repente, ella se quitó los zapatos y se echó a correr, quizás para no ver el Centro de la Cultura, El Club Santiago, Museo de Tomás, ni la Iglesia San Antonio y menos sentir el “vajo” a repollo podrido del Hospedaje. Él también corría paralelamente esquivando marchantas, cargadores de cerones de yuca, sacos de arroz de los almacenes de la Valerio, chulos, cueros, lechones borrachos de un carnaval que asustaba a niños a puro vejigazos en la Plaza Valerio, y, hasta a Memé, que guardaba la elegancia de cuando era prohibido pasearse en mangas de camisa, veinte años atrás.
Ella llegó hasta el río, tiró los zapatos en la orilla, se desnudó y se lanzó a la corriente del Yaque.
Él pisaba sus ropas con desconcierto, vio a su diosa, ahora sirena, nadar río abajo. La vida es una barca, Calderón…