Hágase la luz
El regalo de unos apreciados amigos me acercó a La República del Color: un documental sobre las peripecias del matiz (por más de un siglo) en la pintura dominicana. Héctor M. Valdez dirigió la obra, apoyada en una idea de Héctor Ulises Montás y articulada según libreto de la poetisa y dramaturga Chiqui Vicioso.
A través de discursos individuales y en coloquios de vivísima sabiduría, el tema lo despliegan pintores, críticos de arte y coleccionistas. En la búsqueda de entornos y raíces vitales, la indagatoria de Héctor Valdez lo lleva a París (en pos de Chassériau, acaso el virginal Adán de esta travesía), a la Barcelona de Gausachs y Colson, a Santiago de Compostela (en el camino de Granell)…
Aquí, tras el rastro de testimonios del color, la cámara se cuela en iglesias, en monumentos y en espacios institucionales. En estos fotogramas he visto a Orlando Menicucci conversar con Rafi Vásquez acerca de la pintura europea de los siglos XVIII y XIX; a Marianne de Tolentino y a Danilo de los Santos hablar de Yoryi Morel y Darío Suro; a ‘Papo’ Peña Defilló evocar a Celeste Woss y Gil, a Gausachs y a Vela Zanetti. Todo aquello, además de envolverme la cámara de Frankie Báez en paisajes inusitados, colosales y de hermosura alarmante.
Dijo Goethe: “Los colores son los actos de la luz, sus actos y sus padecimientos”. La luz vive y padece: es cierto. El hallazgo de la luz en los pintores dominicanos significó una renuncia al ajeno y distante paraíso del Romanticismo pictórico europeo. Una dimisión que, a la vez, encarnaba un desafío, la vecindad de un abismo. Colmar la paleta de temblores amarillos y verdes y rojos, de sonoridades de azul rotundo y de evanescencias de azul etéreo representaba en aquellos días iniciáticos una mordida al fruto del árbol del bien y del mal.
Revelar nuestra luz, y el color como hidalguía y corporeidad de esa luz, asentó los cimientos de una proeza. Heroicidad aquella que abrió los ojos de Yoryi, de Suro, de Hernández Ortega, de Eligio Pichardo, de Clara Ledesma. Y que repercutió luego en los cánones europeos de Gausachs, Vela Zanetti, Hausdorf, Lothar y Fulop.
Quienes accedan al documental ‘La República del Color’, tanto como al libro admirable de Danilo de los Santos (con el mismo nombre e “inspirado en el film de Héctor M. Valdez”), han de surgir repletos de un ilusionado entusiasmo. Lo que fuera mi emoción, en pocas palabras.

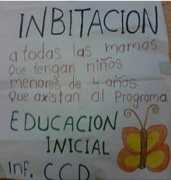
Eternidad de la sombra
Hace más de 25 años que presenté una de las publicaciones de Bernardo Vega. Era aquel un volumen contentivo de relatos de viajeros (glosados por Bernardo) quienes caminaron nuestro territorio entre 1850 y 1929. Me arriesgo a imaginar (por doctrina y por reverencia a Charles Darwin) que el dominicano de hoy no es enteramente igual a ese individuo que, con sorpresa no exenta de desprecio, describían los viajeros-turistas citados en aquel libro remoto.
Nada es igual después de Tomás Alva Edison y de Steve Jobs. No lo dudo. En algo habremos cambiado. Digamos que en la metamorfosis del instrumental. Motocicletas en lugar de asnos y mulos, celulares que invalidan el código Morse, jerga selvática que injuria el benigno fluir del castellano viejo. No mucho más de ahí, probablemente.
Cabrían entonces, de un modo u otro, las interrogantes: ¿de qué nos sirven esos saltos milagrosos en la evolución de los artefactos? ¿Cómo y hacia qué rumbo se orientó nuestro discernimiento vital en los últimos cien años? ¿Qué rasgos nuevos, qué inéditos valores esenciales afloran en el discurso actual del dominicano intermedio, omnipresente en la tenebrosa y fútil espesura de las ‘redes sociales’? ¿En qué terreno o, acaso, en qué baratijas hemos humanamente mejorado?
No creo tener respuestas benévolas ante enigmas de esa talla. Sólo sé que las nociones básicas que acerca de nosotros mismos proclamamos (los imaginarios delirantes, las quiméricas ilusiones creadas en torno a la existencia y a la médula de nuestro cuerpo social) chocan con la realidad, o quizá escapen aturdidas ante su propia inanidad.
¿Que nuestra gran tragedia como país empieza desde cuando aprendimos a tocar el bongó? ¿Que dentro de la escala de los seres humanos hay muchos que suponen que nosotros no vamos más allá del alcance de un plato de sancocho? Eran así las preguntas que, setenta años atrás, se hacía el magno poeta Franklin Mieses Burgos. Y son las mismas que alguien podrá formularse hoy, ante el patético ‘hic et nunc’ de nuestro persistente rezago.










