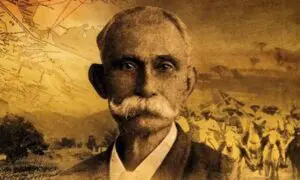La prima Mayún iba y venía con más frecuencia que los demás, pero su presencia era siempre sigilosa y discreta, y casi no se notaba cuando estaba o no estaba, a pesar de que a veces estaba en todas partes. Era, por naturaleza, dulce y gentil, era silenciosa y delgada, rezadora y beata, una beata sincera, que vestía de beata: Unos vestidos blancos de algodón, manga larga, muy austeros y castos, abotonados hasta el cuello.
Con esa indumentaria y con tan pocas carnes y tan poco volumen se disimulaba fácilmente entre los pliegues de las cortinas o la ropa que ponían a secar en el patio. A la luz del sol parecía transparente y, a pesar del color de sus hábitos, tenía la habilidad de escabullirse, desaparecer en las sombras en cuanto comenzaba a anochecer. Pero a pesar de lo frágil y debilucha nunca se quedaba quieta, era en extremo activa, solícita, dispuesta. En la parada del tren se encontraba siempre en primera fila despidiendo o recibiendo a los parientes, se desvivía por ayudar, por ser útil útil a los demás y los demás la querían y le hacían ver que la querían. Por su parte Mayún daba la impresión de encontrarse más a gusto en el caserón de madera que en su propia casa.
Había sufrido alguna vez por amores quebrantados u otras razones, por lo que se suele sufrir en la vida, y a fuerza de sufrimiento había enflaquecido y abrazado la religión con vehemencia. Tenía además un aura trágica y muy pronto estaría condenada por la tuberculosis a una muerte temprana.
Relativamente temprana. Tal vez por eso el marinero ahogado había entablado con ella una amistad entrañable. Hablaban durante horas sin que nadie los viera ni los oyera, aunque ninguno entendía lo que él otro decía.
Nadie —aparte de Mamabuela— habría podido entender lo que decía el marinero en su oscuro dialecto ligur. Pero Mamabuela y el marinero estaban destinados a no volver a encontrarse en este mundo y ya nunca podrían entenderse mientras ella estuviera viva.
Habían nacido en Arenzano, un poblado marítimo en las cercanías de Génova, y habían crecido y soñado juntos el mismo sueño, se habían querido, se habían amado con un amor apacible y constante desde el principio del mundo, de lo que el mundo era para ellos. En cuanto él consiguió un puesto en la marina mercante hicieron planes para casarse y se casaron cuando ella tenía catorce años. El azar los bendijo provisionalmente, por partida doble, y en su primer parto tuvo mellizos, una niña y un niño. La vida sonreía. Eran probablemente felices. Lo único que empañaba su felicidad eran los viajes constantes, las separaciones constantes, las insufribles ausencias, los peligros constantes. Ninguno sobrellevaba bien los largos periodos de distanciamiento. Pero la vida les sonreía y siguió sonriendo hasta que dejó de sonreír, como suele dejar de sonreír muchas veces la vida. Hasta que ya no te sonríe y te hace una mueca feroz. La feroz mueca de la vida.
Una tragedia sucedió a una tragedia. Los mellizos murieron, uno después del otro, en la más tierna edad y el joven esposo pereció en un naufragio. La viuda madre y niña quedó rota por dentro. Se quebraría en pedazos. Lloraría inútilmente mares de lagrimas y lágrimas a mares. Después, en algún momento, decidió poner tierra de por medio y vino a parar a estos lares, donde tenía dos hermanos y una hermana, para tratar de sobreponerse, recomponerse. Sobrellevar sus quebrantos.
Durante un cierto tiempo estuvo como ausente, el alma le pesaba de la manera en que pesa un alma en pena, y en lugar de vivir morivivía. Unos años después, muy poco a poco, volvió a reconciliarse con el mundo. Alguien la hizo sentir viva de nuevo, le devolvió el rubor a sus mejillas, la ilusión de volver a ser feliz.
Lentamente se fueron cerrando las cicatrices emocionales.
Restañaron sus heridas. Volvió otra vez a florecer. La vida le sonreía de nuevo provisionalmente. Era casi feliz y tenía miedo, tenía un miedo feliz y tenía razón en tener miedo. Había nacido con mala suerte y la vida volvería a jugarle otra broma pesada.
Un mal día, después de una gira campestre, cuando ya estaban de regreso, el enamorado se devolvió a buscar algo que se le había olvidado y el olvido le costó la vida. Entró a un sitio donde alguien limpiaba un arma en el momento en que se zafaba un tiro, un tiro de escopeta, y el tiro le destrozó la cara.
La tragedia la sumergió de nuevo en el abismo del dolor y la desesperación. En ganas de morirse y en rajarse a dar gritos, desahogarse gritando, hasta que no le quedaron gritos ni le quedaron lágrimas ni le quedaron ojos para seguir llorando.
También entonces decidió poner tierra de por medio. Esta vez se fue a Argentina, donde también tenía parientes y no se supo mucho de ella durante varios años. Eventualmente regresó a Italia y eventualmente se casó con un compatriota de apellido Podestá al que siempre llamó Bachiche. Con él volvió al país, se estableció en Samaná, tuvo un hijo y una hija y se dedicó a su familia en cuerpo y alma. La situación económica, relativamente holgada, permitió comprar una casa de dos niveles a la orilla del mar, pero de espaldas al mar, como se hacían entonces algunas casas en Samaná. Casas modernas, con letrinas que daban al agua desde donde se podían ver pequeños peces, morenas o tiburones mientras se aliviaba placenteramente el cuerpo.
Samaná era una aldea cosmopolita en una bahía de ensueño, con mucha vida cultural y comercial. Se hablaba el inglés de las islas y el patuá, pero también el francés culto y el inglés de los ingleses porque había una floreciente comunidad de extranjeros.
Había, en efecto, italianos, españoles, catalanes, franceses, ingleses y también judíos lituanos de apellido Paiewonsky. Había un flujo permanente de goletas provenientes de las islas con todo tipo de mercancías y la comida cotidiana —a base de pescados y mariscos, carne de cerdo fresca o de vacuno y bebidas exóticas— era exquisita. El aceite de oliva puro y las mejores aceitunas y otras delicadezas llegaban en barriles de madera. Las casas de estilo victoriano venían desarmadas en grandes cajas para ser ensambladas pieza por pieza. Había de todo en aquella aldea luminosa donde el minotauro casi nunca sentaba sus reales.
Por desgracia, de vez en cuando venían grandes buques de guerra alemanes y norteamericanos que tiraban sus anclas a prudente distancia debido a la poca profundidad de la bahía, y cuando la tripulación bajaba a tierra en busca de prostitutas se armaba un desorden mayúsculo. Durante la guerra dejaron de venir los grandes buques, pero mucha gente juraba que a menudo se escuchaba el motor de submarinos alemanes en tarea de limpieza.