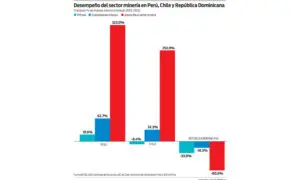Oswald Spengler murió al promediar este año (1936). Su concepto biológico de la historia se podrá discutir; no su espléndido estilo.
JORGE LUIS BORGES
Nunca imaginó Oswald Spengler el estrépito que la publicación de su libro La decadencia de Occidente causaría. El primer volumen circuló en julio de 1918. En abril de 1922 se habían vendido en Alemania 53,000 ejemplares, y en la misma fecha se imprimían 50,000 del segundo tomo.
Era ese el instante en que desaparecía el imperio alemán y afloraba la República de Weimar. Tras la paz forzosa de Compiègne (en noviembre de 1918), la nación tudesca se postraba. Las palabras de Spengler, empero, articulaban el colapso alemán al inapelable escenario de los grandes reveses de la humanidad; a ese curso de marchitez ineludible en que las culturas apolínea, egipcia, india, babilónica, china, árabe (o mágica) y occidental (o fáustica) habrían de morir para, luego, transformarse en civilizaciones.
Ya él se interrogaba: “Pero ¿cuál es el momento de la muerte? Las sociedades mueren cuando de culturas, es decir de unidades orgánicas vivas, pasan a ser civilizaciones: es el momento al que ha llegado el Occidente. […] Las civilizaciones son los estados más exteriores y los más artificiales a los que puede llegar una especie humana superior. Son un fin; suceden al devenir como lo devenido, a la vida como la muerte, a la evolución como la cristalización; al paisaje y a la infancia del alma, visibles en el dórico y el gótico, como el envejecimiento a la ciudad mundial petrificada y petrificadora”.
Schopenhauer había escrito: “No hay una ciencia general de la historia; la historia es el relato insignificante del interminable, pesado y deshilvanado sueño de la humanidad”. A contramano del teorizante de la Wille zum Leben, Spengler empuña la historia como algo más allá de una desnuda e indiscreta enumeración de acontecimientos distintivos.
Es pesimista, sin duda, la visión histórica de Spengler: la voluntad humana no puede invertir el curso fatal de los acontecimientos, el desenlace de las cosas. Con todo, muy pocas veces pudo la inteligencia humana erigir un retablo ideológico de brillantez semejante; de alzar, acaso, las complexiones de una tan regia catedral de palabras como La decadencia de Occidente.
Ahora querría traer a ustedes aquel numen (ardoroso, vasto, desmedido) de Oswald Spengler. Pensaré (quizá como Borges ante la ilusoria presencia de Lugones) que mi vanidad y mi pundonor armaron una escena imposible y que usted, herr Spengler, no ha muerto de un ataque cardíaco a los 56 años en su apartamento de Munich; y que estamos aquí, fuera del tiempo, usted y nosotros, en un pétreo derrelicto en el mar de los Sargazos, donde nos hacemos hombres en la inmensa soledad del universo (apartados de Werther y Petrarca, de Eurípides y Fausto y Parsifal…), cuando despunta en el corazón el terror a la muerte, al límite del mundo luminoso, al espacio rígido de lo inevitable…
El ciclo vital de las culturas (fragmentos)
OSWALD SPENGLER
¿Qué significan esos periodos de cincuenta años que en todas las culturas constituyen el ritmo del acontecer político, espiritual, artístico? ¿Qué significan esos períodos de trescientos años que duran el barroco, el jónico, las grandes matemáticas, la plástica ática, el mosaico, el contrapunto, la mecánica de Galileo? ¿Qué significa esa duración ideal de un milenio que tiene una cultura, comparada con la del individuo, ‘cuya vida dura unos setenta años’?
Así como las hojas, las flores, las ramas, los frutos expresan por su aspecto, forma y posición una determinada especie vegetal, así también las formaciones religiosas, científicas, políticas, económicas, expresan una cultura. Lo que para la individualidad de Goethe significan la serie de sus varias manifestaciones en el Fausto, en la teoría de los colores, en el zorro Reinecke, en el Tasso, en el Werther, en el Viaje a Italia, en el amor a Federica, en el Diván y en las Elegías romanas, eso mismo significan, para la individualidad de la cultura antigua, las guerras médicas, la tragedia ática, la Polis, el movimiento dionisiaco, la tiranía, la columna jónica, la geometría de Euclides, la legión romana, los combates de gladiadores y el panem et circenses de la época imperial.
En este sentido, la existencia de todo individuo algo significativo reproduce, con profunda necesidad, todas las épocas de la cultura a que pertenece. En cada uno de nosotros despierta la vida interior –momento decisivo a partir del cual sabe uno que tiene un yo– en el punto y manera en que antaño despertó el alma de la cultura toda. Cada uno de nosotros, hombres de Occidente, revive de niño, en los ensueños despiertos y en los juegos infantiles, su época gótica, su catedral, su castillo, su leyenda heroica, el Dieu le veut de las Cruzadas y el dolor del mozo Parsifal. Todos los muchachos griegos tuvieron su edad homérica y su Maratón. En el Werther, de Goethe, imagen de una juventud que todo hombre fáustico, pero ningún antiguo, conoce, resurge el tiempo del Petrarca y de los minnesinger. Cuando Goethe bosquejó su primer Fausto, era Parsifal. Cuando terminó la primera parte, era Hamlet. Sólo en la segunda parte fue ya el hombre de mundo del siglo XIX, que comprendía a Byron. La senectud misma de la Antigüedad, esos caprichosos e infecundos siglos del helenismo final, esa “segunda niñez” de una inteligencia cansada y desengañada, puede estudiarse en pequeño en más de uno de los grandes ancianos de la Antigüedad. En Las Bacantes, de Eurípides, se anticipa no poco de aquella vitalidad que luego se manifiesta en la época imperial; en el Timeo, de Platón, puede vislumbrarse algo de aquel sincretismo religioso que aparece en esa misma época imperial. Y el segundo Fausto de Goethe, como el Parsifal de Wagner, nos indican de antemano la forma que ha de tener nuestra alma en los próximos, últimos, siglos creadores.
La biología llama homología de los órganos a su equivalencia morfológica, por oposición a la analogía de los órganos, con que designa la equivalencia funcional. Goethe ha forjado aquel concepto importantísimo y tan fecundo, que le condujo a descubrir en el hombre el os intermaxillare; Owen le ha dado una fórmula estrictamente científica. Introduzco también ese concepto en el método histórico.
Es sabido que a cada parte del cráneo humano corresponden exactamente otras partes de los vertebrados, hasta los peces; las aletas pectorales de los peces y los pies, las alas y las manos de los vertebrados terrestres son órganos homólogos, aun cuando hayan perdido hasta la más leve sombra de semejanza. Los pulmones de los vertebrados terrestres y la vejiga natatoria de los peces son homólogos; en cambio los pulmones y las branquias son análogos –con respecto a su función. Manifiéstase en estas observaciones un talento morfológico profundo, adquirido por medio de una severa educación de la mirada y que la historiografía moderna, con sus comparaciones superficiales –Cristo con Buda, Arquímedes con Galileo, César con Wallenstein, las pequeñas ciudades alemanas con las griegas–, desconoce por completo. En el curso de este libro veremos a qué inauditas perspectivas puede llegar la visión histórica, cuando se comprenda y se afine esta nueva y honda manera de concebir los fenómenos históricos. Son formaciones homólogas, para no citar otras muchas, la plástica griega y la música instrumental de Occidente, las pirámides de la cuarta dinastía y las catedrales góticas, el budismo indio y el estoicismo romano (el budismo y el cristianismo no son ni siquiera análogos), las épocas de los “Estados luchando”, en China, de los Hyrsos y de las guerras púnicas, la de Pericles y la de los Omeyas, la del Rig–Veda, la de Plotino y la de Dante. Son homólogos el movimiento dionisiaco y el Renacimiento: en cambio el movimiento dionisiaco y la Reforma son análogos. Para nosotros –Nietzsche lo ha sentido muy bien– “Wagner compendia la modernidad” Por consiguiente, tiene que haber algo correspondiente para la modernidad “antigua”, es el arte de Pérgamo.
De la homología de los fenómenos históricos se deriva un concepto completamente nuevo. Llamo correspondientes a dos hechos históricos que, cada uno en su cultura, se producen en la misma –relativa– posición y tienen, por lo tanto, una significación exactamente pareja. Ya se ha visto cómo el desarrollo de la matemática antigua y el de la occidental se verifican con entera congruencia. Hubiéramos podido citar como correspondientes a Pitágoras y Descartes, a Archytas y Laplace, a Arquímedes y Gauss. Correspóndense el nacimiento del jónico y el del barroco.
Polignoto y Rembrandt, Policleto y Bach son también correspondientes. Con exacta correspondencia se presenta en todas las culturas su Reforma. su Puritanismo y, sobre todo. el momento en que la cultura pasa a ser civilización. En la Antigüedad ese momento va unido a los nombres de Filipo y Alejandro; en el Occidente, el suceso correspondiente aparece bajo la forma de la Revolución y Napoleón. Alejandría, Bagdad y Washington fueron construidas en épocas correspondientes. Correspóndense la moneda antigua y nuestra contabilidad por partida doble, la primera tiranía y la Fronda, Augusto y Chihoangti, Aníbal y la Guerra Mundial.
Todas las grandes creaciones y formas de la religión, del arte, de la política. de la sociedad, de la economía, de la ciencia, en todas las culturas, nacen, llegan a su plenitud y se extinguen en épocas correspondientes: la estructura interna de cualquiera de ellas coincide exactamente con la de todas las demás; no hay en el cuadro histórico de una cultura un solo fenómeno de honda significación fisiognómica, cuyo correlato no pueda encontrarse en las demás culturas. En una forma característica y en un punto determinado.