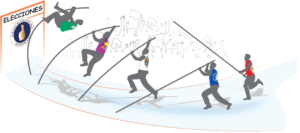En la mente de Tomás Moro nace el vocablo utopía; moldeado en esa lengua, tiznada de sánscrito, con la que Platón y Aristóteles encendieran el áureo fulgor de la Academia. En griego, la palabra querrá decir: ‘el lugar que no existe’, el ‘no-lugar’ o, como ilustrara Quevedo: ‘no hay tal lugar’.
Para el Renacimiento, con todo, América fue el lugar de la utopía del hombre europeo, agobiado por guerras y pestes incesantes. Después de la edición del libro de Moro (De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia, 1516), el Viejo Mundo delira con la virginidad del paraíso descubierto, tras un naufragio, por Rafael Hytlodeo. En esta nova insula, cercana a las playas de Sudamérica, el clima es agradable; abundan el pasto y el agua, la tierra productiva y los animales mansos.
Menos de un siglo después de Utopía, Tomasso Campanella (1568-1639), un filósofo y sacerdote calabrés de vida desapacible, divulga su Ciudad del Sol (1602). En una isla cercana a Taprobana (hoy Sri Lanka), la villa se extiende en siete círculos concéntricos de murallas fortificadas (dedicadas a los siete planetas conocidos), que decrecen desde una montaña abrupta. En la cima del monte se alza un templo consagrado al Sol. Por imposición del Consejo de Sabios que rige la Ciudad, en ella se cumple la eugenesia; y dentro de aquellas místicas fronteras se ordena la unión racional de los individuos, determinada por el físico y el temperamento, como fórmula de evitar la deformidad y la endeblez.
El célebre escritor, abogado, político y filósofo inglés Francis Bacon (1561-1626) propuso en La Nueva Atlántida (The New Atlantis, 1620) un nuevo modelo de utopía, de carácter científico y tecnológico, que respondía a su deseo de descubrir a través de la ciencia los secretos de la naturaleza. De otro lado, el planteamiento de Bacon sigue el trayecto de las utopías clásicas: la ficción de un Estado ideal en el cual son felices los ciudadanos, gracias a la perfecta organización social establecida. Sin indicarlo de forma explícita, Bacon sugiere que la armonía entre los hombres puede alcanzarse mediante un control de la naturaleza que les facilite los medios precisos para su vida. El título de la obra nos remite a Platón, forjador también del sueño de una sociedad ideal, y quien imaginó un continente glorioso hundido en el océano interminable de la memoria plural.
Más de un siglo después de la muerte de los tres grandes utopistas del Renacimiento y de la Era del auge científico, nace en Stuttgart, Alemania, Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). En la visión racionalista de la historia universal propuesta por Hegel, América desaparece como el lugar idílico: aquel paraíso en que germinaran los serenos delirios de felicidad universal de sir Tomás Moro.
En sus Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Hegel dirá: “Así pues, los americanos viven como niños, que se limitan a existir, lejos de todo lo que signifique pensamientos y fines elevados”.
Según Hegel, América no tiene lugar en la historia universal. Son éstas sus palabras: “América, al ponerse en contacto con nosotros, había dejado ya de ser, en parte. Y ahora puede decirse que aún no está acabada de formar. […] Por consiguiente, América es el país del porvenir. En tiempos futuros se mostrará su importancia histórica, acaso en la lucha entre América del Norte y América del Sur. Es un país de nostalgia para todos los que están hastiados del museo histórico de la vieja Europa […] Lo que hasta ahora acontece aquí no es más que el eco del viejo mundo y el reflejo de ajena vida. Más como del porvenir, América no nos interesa; pues el filósofo no hace profecías”.
El nuevo continente, así, deviene doblemente negado como un lugar para sí mismo; apenas un vacío espacio transitorio, inepto para constituirse luego en crisol de humanidad. De tal forma vislumbraba el Viejo Mundo a las tierras recién holladas. En el Renacimiento, América es tan solo la apremiante utopía del europeo; después, Hegel se encargará de vedarle su sitio en la historia.
Mas, y a contrapelo de todo augurio, la construcción mental de una utopía americana surge, a empellones, en las cabezas de Francisco de Miranda y de Simón Bolívar.
William Pitt, Primer Ministro inglés, recibe en el 1790, escrito en francés por Miranda, un “…Proyecto sobre el gobierno de las colonias hispanoamericanas emancipadas”. El nuevo régimen será un surtido de Monarquía inglesa, Federación norteamericana, Imperio incaico y Roma de Césares. Habrá un señorío constitucional al uso inglés, aunque con un Emperador descendiente de Incas, un Senado de Caciques indígenas vitalicios, una Cámara designada por sufragio popular, Jueces federales nombrados por el ejecutivo, y Censores y Ediles como en Roma.
El 12 de marzo de 1806 se iza por primera vez la bandera de la Gran Colombia, aquel paño amarillo, azul y rojo en que ondulaban los delirios astrales del Precursor (amarillo como tu pelo, azul como tus ojos, rojo como tus labios, mi amada Catalina…).
14 de julio de 1816. Los sacerdotes rodean el cuerpo. Al fuego la ropa, la sábana, la cama. No habrá rito funerario. El cadáver en aquel cementerio gaditano. Es Francisco de Miranda: el Precursor. Una tumba entreabierta en Caracas. Un cenotafio de mármol desde 1896. Un sepulcro vacío que aguarda las cenizas del sueño extraviado.
En 1825, poco después de redactarse la Constitución para Bolivia, Simón Bolívar le escribe al Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre: “Estamos muy lejos de los tiempos de Atenas y de Roma y a nada que sea europeo podemos compararnos; el origen más impuro es el de nuestro ser. Todo lo que nos ha precedido está envuelto en el negro manto del crimen. Nosotros somos el compuesto de esos tigres cazadores que vinieron a la América a derramarle la sangre y a encastar con las víctimas antes de sacrificarlas, para mezclar después con los frutos de esos esclavos arrancados del África. Con tales mezclas físicas, con tales elementos morales, ¿cómo se pueden fundar leyes sobre los héroes y principios sobre los hombres?”
El Libertador le cuenta, en septiembre de 1830, a Pedro Briceño Méndez: “Yo estoy viejo, enfermo, cansado, desengañado, hostigado, calumniado y mal pagado”.
En noviembre de 1830, cinco semanas antes de morir, Bolívar le escribe al general Juan José Flores: “Vd. sabe que yo he mandado veinte años, y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos: 1º, la América es ingobernable para nosotros; 2º, el que sirve una revolución ara en el mar; 3º, la única cosa que se puede hacer en América es emigrar; 4º, este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y razas; 5º, devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarnos; 6º, si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, éste sería el último período de la América”.
El Libertador expira, innecesario y solo, banal y bilioso, en las humedades de Santa Marta. Mueren con él, también, la convicción y el evangelio americanos; acaso la postrera utopía de unos pueblos sin rastros en el tiempo.
‘Homo homini lupus’: creamos que Hobbes tenía de su lado la razón: el hombre es un lobo para el hombre.